
El oráculo afirmó que era el más sabio de los hombres y él, asombrado y molesto, ideó un eficaz método de enmienda:
interpelar a los verdaderos sabios para así demostrar que, a su lado, sólo era un pobre ignorante. Y anduvo a ver a los hombres del Derecho que discutían si “la ley esto” o “la ley lo otro” y sólo al final les preguntó: “¿pero qué es la ley?”. No supieron responderle. Lo mismo ocurrió con artistas, retóricos, políticos... A todos escuchó y a todos avergonzó al mostrarles que no sabían de qué demonios hablaban. Poca gracia. Lo condenaron a muerte.
¿Está hoy la filosofía tan condenada como aquel Sócrates que hace 2.400 años aceptaba, mientras la cicuta destemplaba sus pies, que tal vez sí era el más sabio de los hombres porque, al menos, él sabía lo que todos los demás preferían ignorar: que no sabía nada?
La enésima reforma de los planes de estudio promete laminar aún más el ya frágil estatus de la asignatura . Según el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa del pasado 3 de diciembre, Historia de la Filosofía deja de ser la materia troncal y obligatoria de segundo de bachillerato para tornarse optativa en ardua competencia con Artes Escénicas o Educación Plástica. Al tiempo, la asignatura de Ética se esfuma de cuarto de la ESO. Pero es que además las defensas están caídas. Aparentemente, nunca tuvo menos valedores una disciplina que la ciencia triunfante desecha como innecesaria, como aseguraba Stephen Hawking en su último libro.
Ciencia y Filosofía fueron uña y carne desde los orígenes, de hecho, la primera brotó de la segunda cual de adánica costilla. Y sin embargo, a medida que los progresos científicos oscurecían los de la disciplina humanística, esta se aislaba cada vez más en su autosuficiencia. Por ello, Rafael Argullol (Barcelona, 1949), cuya primera formación fue científica advierte que
“en nuestra época las Humanidades no tienen ningún porvenir si no es en íntimo diálogo con las ciencias, especialmente la biología y la física”. Pero no por ello las referidas propuestas educativas le dejan de parecer “disparatadas. El ministro debería saber que la Filosofía no es un asignatura sino un espacio para la iniciación mental y espiritual completamente imprescindible para el conjunto de la educación”. Argullol aclara también, frente al tópico, que “en España la formación de los ciudadanos con respecto a la ciencia aún es más deficiente, si cabe, que la formación humanística”.
El derecho a la FilosofíaDerrida defendió la inclusión del derecho a la filosofía en la Declaración de Derechos Humanos. No en vano, todo el sistema de derechos está basado en ella, recuerda José Antonio Marina (Toledo, 1939). Ahora bien, el autor de
La inteligencia ejecutiva (Ariel, 2012) exige a la filosofía que sea también capaz de responder: “Hay una idea melancólica de la filosofía, que es una abuelita que mira su álbum de recuerdos y dice: qué guapo era el bisabuelo Platon, y qué piadoso mi tío Tomas de Aquino, y qué miedoso el abuelo Hobbes, y qué alocado Heidegger. Eso no es Filosofía. Es, como mucho, Historia de la Filosofía.
La verdadera filosofía es un saber intrépido, enérgico y de vanguardia. Nada de pensamiento débil. Para pensamiento débil ya tenemos el “Hola”. Reducir la filosofía a una mera ristra de preguntas tampoco es muy animoso. ¡Algo tendrá que responder! La filosofía y la ciencia que contamos a nuestros alumnos es la momificación de una actividad magnífica. Hay que enseñarles la acción y no el cadáver”. ¿Y cómo lograr que los chavales se acerquen a Platón o a Nietzsche? No es tan complicado, responde Adela Cortina (Valencia, 1947): “Leyendo juntos sus textos y dialogando sobre ellos para degustarlos y para descubrir qué aportan a nuestro mundo”.
Degustemos la Filosofía pero también la Ética, que no vive mejores momentos. Desaparecerá en 4° de la Eso, al igual que Educación para la Ciudadanía, y la propuesta de una asignatura de Valores éticos alternativa a la Religión no convence: “La Ética de 4° de la ESO debería permanecer”, afirma Adela Cortina, “está situada en un momento clave para reflexionar sobre problemas morales, conocer las propuestas de las tradiciones éticas y argumentar sobre ellas para acostumbrarse a adoptar puntos de vista críticos y responsables.
Por otra parte, la ética cívica no puede ser alternativa a la religión. Ni la ética es una moral para ateos, ni la religión es una moral para creyentes. La ética cívica es el conjunto de valores que todos han de compartir en una sociedad pluralista, por tanto, todos han de cursarla, y la religión es una propuesta de vida en plenitud, ofrecida a quienes la elijan”.
Marina, por su parte, no ahorra calificativos al conjunto de la reforma: “absolutamente peligrosa en lo social, empobrecedora en lo personal y miope en lo laboral. Peligrosa en lo social: la filosofía es la encargada de educar y fomentar el espíritu crítico. Prescindir de ella es crear propensos al dogmatismo. Empobrecedora en lo personal: la filosofía es la que da una visión amplia de la inteligencia, de sus capacidades, de sus limitaciones, y del significado de las creaciones humanas”. Y Adela Cortina apuntilla: “La Historia de la Filosofía, tiene envergadura para ser obligatoria.
Aprender a razonar en el espacio público elimina dogmatismos y fundamentalismos: ahí radica la fuerza crítica del saber filosófico, esencial para la vida cotidiana”.
En vilo por una asignaturaEs sabido que la escuela epicúrea propugnaba una moral del placer y la felicidad sosegada que consignó en esa bella palabra: ataraxia. Javier Gomá (Bilbao, 1965), que más que epicúreo prefiere presentarse como “filósofo mundano”, se apresura a desdramatizar el debate. “No creo que la educación de la juventud o el futuro de la sociedad estén en vilo por unas horas más o menos de una asignatura.
La educación obligatoria, más que conocimientos, debería transmitir a los alumnos amor al conocimiento. No podemos pretender que en un curso de Historia de la Filosofía occidental el alumno aprenda los detalles de toda esa larga historia pero sí quizá amor a la filosofía, con el sobreentendido de que luego él o ella complementen por su cuenta, si ha nacido ese amor. No digo que el número de horas no tenga un valor simbólico y desde luego sé que afecta al gremio en cuestión, pero sobrevaloramos la importancia de las materias obligatorias”.
Y sin embargo, a Manuel Cruz (Barcelona, 1951)
el delicado estatus académico de la Filosofía le parece “coherente con el signo neoliberal de los tiempos”. Pero previene a quien busque exabruptos en sus palabras. “No, porque creo que es esa mentalidad la que justifica la consideración de obsoleta que subyace a la propuesta de marginación de la Filosofía. El esquema según el cual el proceso educativo por entero ha de estar colocado al servicio de lo económico, en el sentido de que no tiene más finalidad que la de preparar profesionales insertables de manera competitiva en el mercado laboral, termina de forma casi inevitable en este tipo de iniciativas”.
Las opulentas sociedades modernas, recuerda Gomá, no necesitan tomarse las cosas con prisa. “La esperanza de vida aumenta sin cesar. La generación de mis hijos disfrutará al menos de noventa años de vida como media. Eso posiblemente está retrasando la madurez sentimental e intelectual de la juventud y no lo veo necesariamente negativo.
Lamentaría que los jóvenes se integraran en la economía productiva con tan sólo 20 o 21 años. Si se lo pueden permitir, deben prolongar su formación.Tienen mucho tiempo por delante -toda una larga vida- para ir introduciendo en su panteón a esos grandes especialistas en ideas generales que ha producido la humanidad”.
Invitación a aprenderPorque los réditos que brinda la Filosofía a la formación integral de unos adolescentes por desbravar son, para Manuel Cruz, evidentes: “La capacidad para cuestionarse lo obvio, lo que todo el mundo da por descontado. Es precisamente a través de todos esos elementos incuestionados por invisibles (actitudes, valores, ideas...) como se vehiculan todo tipo de manipulaciones. Frente a ello,
lo que hace la Filosofía es invitarnos a un aprendizaje, preguntarse no sólo ¿por qué? sino, tal vez especialmente, ¿estás seguro? o su variante ¿y si no...?. Ahora bien, hay que intentar resultar, no solo atractivos, sino, tal vez sobre todo, adecuados a su mundo. Combatir el doble supuesto de que a) la filosofía no habla del mundo real y b) cuando lo hace, la realidad a la que se refiere ya no es la actual”.
Cuentan que la filosofía cifra en su ADN las grandes y universales preguntas del género húmano. Preguntas que la actual situación merece recuperar pero, esta vez, incluyendo a la sofía en el sintagma.
“¿Es posible un pueblo culto sin filosofía?”, inquiere Manuel Barrios (Sevilla, 1960), decano de la Facultad de Filosofía de Sevilla, para disparar a continuación: “Sin conocer los grandes sistemas de pensamiento que configuran la identidad cultural de Occidente, sin el adiestramiento debido en capacidades de argumentación lógica y comprensión de razonamientos complejos, sin la perspectiva integradora y transversal que es específica de la mirada filosófica, se compromete seriamente el logro de esa formación de personas autónomas, críticas, con pensamiento propio que propone el preámbulo de la LOMCE”.
JibarizaciónPero entonces, ¿están en juego las Humanidades? “Por supuesto. La jibarización de la filosofía -teórica y práctica- forma parte de un arrinconamiento general de las humanidades en el nuevo bachillerato”. Responde Fernando Savater, el filósofo con minúscula, como gusta llamarse, que sin embargo libra desde hace mucho tiempo una batalla mayúscula por la revalorización de las Letras en nuestras aulas. “Bueno, he hecho lo que he podido, escribiendo y enseñando filosofía a quienes en principio se asustan de ella”. Fernando Savater (San Sebastián, 1947), autor de
Ética para Amador, nuestro primer gran bestseller filosófico, asegura que,
sin la Filosofía, el resto de las Humanidades queda “colgando sobre un vacío. Se refuerza lo instrumental, lo que está bien, pero se pierde aquello que se pregunta por los fines para los que queremos esas herramientas intelectuales”. El asunto clave es, para Savater, entender para qué queremos saber lo que sabemos y saber hacer lo que hacemos. Porque “la ciencia nos da conocimientos -imprescindibles, desde luego- pero la filosofía busca el marco mental que los encuadra y lo que un pensamiento que nunca se detiene puede pensar a partir de ellos.
El ciudadano no debe ser solamente un empleado de la sociedad, sino alguien capaz de plantearse su sentido: un aventurero de la libertad”.
La herencia culturalY Manuel Barrios apostilla: “
El estudio de la filosofía hace inteligible nuestra herencia cultural y nos posibilita apropiárnosla reflexivamente de un modo único, nos ayuda a integrar conocimiento, moral y sensibilidad de una manera que los saberes tecno-científicos, en su compartimentación, no permiten. La asignatura de Ética se ha visto envuelta en un estéril debate ideológico, que confunde su cometido: éste no es dictar nuestro comportamiento, sino hacer madurar la conciencia de nuestra responsabilidad con los demás y con nosotros mismos en tanto seres humanos; enseñarnos a elegir aprendiendo a dar razones de nuestra decisión. Suprimir la asignatura sería aberrante”.
Habrá algún lector que barrunte que, a fin de cuentas, los aquí interpelados son filósofos y quizá su visión de la problemática exceda un tanto los criterios de objetividad. Se adelanta el sabio Jacobo Muñoz (Valencia, 1942), catedrático de la Complutense: “Las reformas no me parecen erradas por razones gremiales, sino sustantivas. No puede hablarse de una formación integral de la que se sustrae lo que da la filosofía: una imagen abierta del mundo en la que insertar críticamente los conocimientos positivos, que son parciales por definición.
Lo que está en juego es el sentido de nuestra cultura y la naturaleza de nuestra relación con ella. Sólo la filosofía enseña a razonar lógicamente, a ejercer responsa blemente la crítica, a valorar, a debatir y a actualizar nuestro gran legado intelectual. Sin todo ello, la educación de los jóvenes quedaría amputada”. ¿Y que hay de lo práctico, lo cuantificable, el mantra de lo rentable? “Sólo desde un utilitarismo extremo puede cifrarse la calidad de vida de un país exclusivamente en el incremento de su PIB”.
Reflexión y rentabilidadPrescindir de herramientas educativas no parece la mejor idea en los más bajos momentos de la Gran Depresión. Tal es la impresión de Victoria Camps (Barcelona, 1941), Premio Nacional de Ensayo 2012 por
El Gobierno de las emociones (Herder, 2011): “Es muy sintomático no querer ver que el pensamiento y la reflexión nos hacen mucha falta, precisamente en tiempos de crisis, más que otras materias económicamente más rentables.
Iniciar a todos los alumnos en lo que ha significado el pensamiento era una excepción educativa que España conservaba. Ahora ha dejado de serlo. La filosofía nos da la capacidad de hacerse preguntas sin respuestas sencillas, de razonar y de analizar conceptos que parece que todo el mundo entiende pero que encierran una gran complejidad, como justicia, libertad, razón, etc.”.
Sobrevuela la discusión la idea común de que las sociedades de consumo no pierden el tiempo con los saberes poco prácticos. Pero José Sánchez Tortosa (Madrid, 1970), autor de
El profesor en la trinchera (La Esfera, 2008), no traga: “Es falso.
Las sociedades de consumo estatalizadas giran en torno a realidades basura. Existen dos riesgos: una sociedad restringida a los fundamentos de la tecnología y la ciencia, es decir, a lo que podríamos denominar valores prácticos', o una sociedad limitada a lo inútil u ocioso, cuyo máximo exponente podría ser la telebasura. Lo que se tiende a despreciar no son los saberes no prácticos, sino, sencillamente, los saberes, a no ser en planos exigidos por el fin pragmático o utilitario más inmediato”.
Victoria Camps se apunta además a denunciar la “injustificable” rebajación de la Ética al oponerse como alternativa a la Religión, una manera de no comprender nada pues, a fin de cuentas, “muchos de los valores tuvieron su origen en el cristianismo, y se mantienen como valores laicos. No entender esto es situarse en la pre-modernidad”.
Un lugar en el mundoY Sánchez Tortosa, a quién las últimas propuestas educativas se le antojan “catastróficas”, cierra con una apasionada defensa de lo que la filosofía regala al estudiante. “
Platón o Spinoza no pueden ser más fascinantes para un adolescente, que suele andar en busca de su lugar en el mundo, si se consigue que vea su potencia combativa, esa sacudida que hace tambalear los prejuicios, si se consigue que vean en qué sentido profundo, estrictamente filosófico o discursivo, Platón les está hablando de ellos y a ellos, y que es imposible entender una sola palabra de los mundos en que viven y que son, del hábitat extraño al que han sido arrojados, sin esa tradición forjada en defensa propia que es la filosofía”.
Daniel Arjona,
Desolación de la Filosofía, El Cultural. El Mundo, 25/01/2013
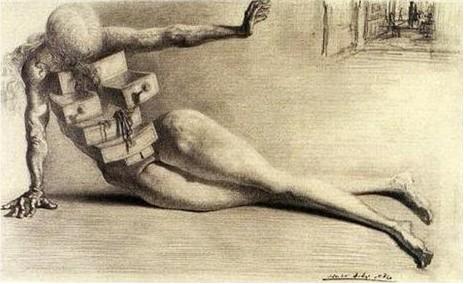

















 Guárdate de los idus de marzo. La frase viene siendo repetida desde hace siglos y se ha convertido en uno de los lemas permanentes de la política. Ese terreno que últimamente empezamos a concebir como un mal necesario. O quizás: más mal que necesario, ya que empieza a haber quienes cuestionan seriamente hasta qué punto la sociedad necesita, en el sentido fuerte de la palabra, las instituciones políticas que hay en la actualidad. Una idea tan vieja como probablemente lo sea la experiencia política humana: el poder corrompe. Esto es precisamente lo que trata de mostrarnos la película: las maniobras que se dan en la sombra de la política son mucho más decisivas e importantes que lo que se ve. Cualquier información que aparece en un periódico, lo que se dice en un discurso de campaña, o lo que se anuncia tras una reunión de ministros es sólo las migajas de lo que se mueve entre bambalinas. Juegos de poder y falta de trasparencia: esta es la visión de la política que nos ofrece la película.
Guárdate de los idus de marzo. La frase viene siendo repetida desde hace siglos y se ha convertido en uno de los lemas permanentes de la política. Ese terreno que últimamente empezamos a concebir como un mal necesario. O quizás: más mal que necesario, ya que empieza a haber quienes cuestionan seriamente hasta qué punto la sociedad necesita, en el sentido fuerte de la palabra, las instituciones políticas que hay en la actualidad. Una idea tan vieja como probablemente lo sea la experiencia política humana: el poder corrompe. Esto es precisamente lo que trata de mostrarnos la película: las maniobras que se dan en la sombra de la política son mucho más decisivas e importantes que lo que se ve. Cualquier información que aparece en un periódico, lo que se dice en un discurso de campaña, o lo que se anuncia tras una reunión de ministros es sólo las migajas de lo que se mueve entre bambalinas. Juegos de poder y falta de trasparencia: esta es la visión de la política que nos ofrece la película.







 La tendència universal que avui en dia s’adverteix a cobrir com un tabú l’agressió és una novetat molt prometedora y es deu sens dubte en bona part a l’amenaça d’autodestrucció per les actuals tècniques de guerra.
La tendència universal que avui en dia s’adverteix a cobrir com un tabú l’agressió és una novetat molt prometedora y es deu sens dubte en bona part a l’amenaça d’autodestrucció per les actuals tècniques de guerra.





