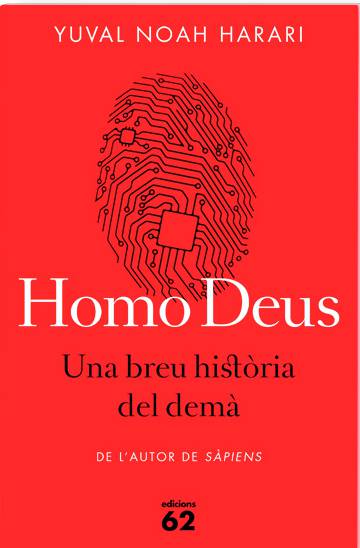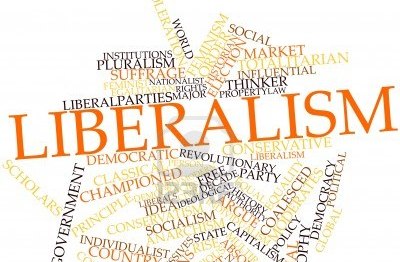Participaba yo hace unos días en una tertulia radiofónica en la que se hablaba del tema del momento, que no es otro que el populismo, cuando, tras hacer una referencia a las tensiones plebiscitarias a que se encuentran sometidas «nuestras democracias liberales», la contertulia que se sentaba a mi lado me interrumpió: «Liberales no, querrás decir Estado social, no empecemos con el liberalismo». Intenté aclarar que aludía con ello a la naturaleza representativa de las democracias occidentales, por oposición al ideal de la democracia directa, añadiendo que su dimensión bienestarista es adyacente o complementaria a ella. Pero en ese momento entró la publicidad.
Viene esta anécdota a cuento de la imprecisión con que solemos referirnos a la mayor parte de los términos que forman parte de nuestra conversación pública, especialmente aguda en el caso de las doctrinas políticas. Se diría, incluso, que esa imprecisión −entendida como distancia entre el contenido presunto y el contenido real− es aún más flagrante en el caso del liberalismo, acaso como efecto de su victoria en la guerra ideológica del siglo XX: quien se queda solo, recibe todos los golpes. Aquel pacto liberal, o más bien socioliberal, que sirvió para contener la amenaza soviética y dio forma al orden global tras la caída del Muro de Berlín, afronta ahora una seria crisis debido al ascenso de populismos y nacionalismos. Podríamos decir que es la venganza de la historia, tras haber sido decretada prematuramente su defunción. Pero no está tan claro: lo que decía Fukuyama es que no hay una alternativa viable a la combinación de democracia representativa, mercado libre y políticas sociales, sea cual sea la aceptación u oposición a ella. Y seguramente tenía razón, porque los modelos populista y nacionalista están todavía por determinarse más allá de un discurso caracterizado por su negatividad adversativa; por su parte, los regímenes teocráticos o autoritarios son ciertamente estables y, a menudo, populares, pero no parece que puedan juzgarse con la misma vara de medir que aplicamos a nuestras democracias. Razón de más, pues, para saber de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo.
Antes de descender al plano genealógico y conceptual, podríamos empezar diciendo que vivimos, de hecho, en sociedades liberales, sin que la dimensión liberal agote la descripción de esas mismas sociedades. Son liberales porque los principios básicos de la organización política liberal siguen en vigor: el imperio de la ley, la división de poderes, la independencia de los tribunales, las instituciones contramayoritarias, la representación política. Son liberales porque la búsqueda de la verdad en la esfera pública se rige por los principios de la libre expresión y asociación. Son liberales porque los principios de la neutralidad moral del Estado y la tolerancia recíproca organizan las relaciones entre individuos y grupos de diferente orientación moral, origen étnico, confesión religiosa o disposición estética. Y son liberales, en fin, porque existe libertad económica bajo la regulación y tutela de la autoridad estatal.
Sin embargo, las sociedades liberales no son solamente liberales. Han incorporado poderosos elementos bienestaristas, procedentes de la tradición socialdemócrata, razón por la cual podemos hablar de Estado Social. También han ido ampliando el rango de las formas legítimas de participación política, que ahora incluyen manifestaciones y campañas de todo tipo, además de ocasionales consultas ciudadanas y períodos de información pública en el proceso de aprobación de determinadas normas o políticas. Simultáneamente, los mercados son objeto de una regulación cada vez más minuciosa, que por supuesto difiere según el país en cuestión: el ordoliberalismo centroeuropeo, que concede al Estado un fuerte papel como agente económico, o el estatalismo francés, que dedica un 57% del PIB al gasto público, poco tienen que ver con la mayor libertad económica de Estados Unidos o Gran Bretaña. Y, por último, ahí tenemos la idea de nación, incómodo aliado histórico del liberalismo en el siglo XIX y que sigue teniendo atribuida una función identitaria a menudo incompatible con las mejores aspiraciones de aquél.
Puede así comprobarse cómo nuestras sociedades son el destilado histórico de un sinfín de procesos intelectuales y materiales, que, por añadidura, no han conocido final ni lo conocerán nunca: se encuentran, más bien, en perpetuo movimiento. A su vez, los principiosenunciados están lejos de ser los principios aplicados: una cosa es el ideal regulativo y otra su realidad práctica. Así, el Estado no puede decirnos cómo debemos vivir nuestras vidas, pero no deja de sugerirlo a través del sistema de educación pública o las políticas de prevención de riesgos sanitarios. Del mismo modo, la libre competencia no puede facilitarse por igual en todas las actividades económicas (pensemos en la energía) y no son pocos los momentos oligopólicos que atraviesan periódicamente otras industrias (tal como pasa ahora con los gigantes digitales). Si hemos de juzgar el desempeño de las sociedades liberales, en todo caso, habrá que hacerlo en su conjunto, defectos incluidos, y en comparación con los resultados ofrecidos por sus rivales históricos. Aunque, al mismo tiempo, podamos someter a análisis el modo en que la aplicación de determinadas políticas liberales ha servido o no para resolver problemas concretos.
Bien, pero, ¿qué es el liberalismo?
Aunque la pregunta es clara, la respuesta difícilmente lo será. En primer lugar, porque se trata de un concepto afectivamente saturado, cuya mera enunciación provoca en los oyentes una respuesta más emocional que racional. Lo mismo sucede con el socialismo, el marxismo o el populismo: funcionan inicialmente como marcadores ideológicos, ligados a la identidad política del sujeto en cuestión, lo que acaba proporcionándoles una determinada valencia afectiva. Además, en segundo lugar, y por esa misma razón, su uso primario no es argumentativo, sino contencioso. Se refiere a esto
José Luis Pardo en un libro recién publicado,
Estudios del malestar, en el que señala, hablando del comunismo, que casi todos los ismos son ante todo «términos propagandísticos», es decir, armas de un combate verbal y, por tanto,
una palabra en principio semánticamente vacía, sin contenido descriptivo, ideada para que sus partidarios la llenen de sentido derramando en ella «la felicidad y todas las cosas que juzgues bellas», como decía el poeta.
De esta forma, añade
Pardo, estas palabras llevan consigo una significación trascendente o poética que ninguna definición conceptual puede capturar; esa significación es la que, como acabo de señalar, está afectivamente saturada. Así lo muestra la espontánea reacción de mi contertulia, quien, alarmada ante la mera invocación del adjetivo «liberal», contraatacó arrojándome a la cabeza el «Estado social» que parece constituir, a su juicio, el perfecto antónimo de aquel, aunque en la práctica se refieran a dimensiones simultáneas del mismo sistema político. Queda así claro que la palabra «liberalismo» connota un conjunto de rasgos peyorativos, entre los que podríamos incluir la avaricia descorazonada, la explotación programática, la desigualdad intencionada y la alienación sistémica. A menudo, de hecho, quien oye «liberalismo» piensa en «neoliberalismo». Ni que decir tiene que lo mismo sucede con las demás ideologías políticas, tanto desde el punto de vista de sus adherentes como desde el de sus enemigos. Es menos un debate de ideas que un intercambio de caricaturas. Las propias ideas, sin embargo, presentan complicaciones.
Michael Freeden, a quien volveremos enseguida, sostiene que las ideologías políticas sirven para «decontestar» conceptos políticos esencialmente contestados, esto es, discutidos. Así, por ejemplo, la libertad o la igualdad pueden definirse de distintas formas, y distintas ideologías políticas fijarán su significado de distinto modo. Pero es que las propias ideologías carecen de un contenido unívoco. Desde luego, así sucede en ese primer nivel propagandístico, y lo mismo puede decirse de un segundo nivel, más puramente conceptual, ya que no todos los liberales están de acuerdo en qué sea el liberalismo, como los socialistas tampoco se ponen de acuerdo acerca de los contornos precisos del socialismo. Ello se debe, en buena medida, a otro rasgo de las ideologías políticas que dificulta sobremanera el esclarecimiento de sus contenidos: una diversidad interna que se refleja en sus distintas tradiciones, interpretaciones, variaciones. Si somos rigurosos, no hay un solo liberalismo, sino muchos liberalismos. Así, el liberalismo antiabsolutista de
John Locke difiere del liberalismo romántico de
John Stuart Mill, y ambos del liberalismo de Guerra Fría de
Isaiah Berlin o
Friedrich Hayek, por no hablar del liberalismo pragmático de
Richard Rorty o el socioliberalismo de
John Rawls. Algo que también vale para las demás doctrinas políticas.
Pese a ello, las ideologías poseen un contenido nuclear común a sus distintas versiones. De otro modo, los conceptos serían inútiles. A su vez, cuanto más nuclear sea ese contenido, más simplificada será la imagen que poseamos de cada una de ellas. Si, por ejemplo, decimos que el liberalismo atribuye primacía a la libertad individual y el socialismo a la igualdad entre los individuos, estaremos en lo correcto sin haber avanzado demasiado. Entre otras cosas, porque el liberalismo defiende la igual libertad de todos y el socialismo sostiene que sólo la máxima igualdad permite a los individuos ser de verdad libres. A mayor generalidad, pues, menos distinción; y viceversa. No es que el diablo esté en los detalles: es que los detalles son el diablo.
Alan Ryan lo expresa de manera elocuente en relación con la «libertad» que constituye el centro de la ideología liberal:
Si definimos el liberalismo como la creencia de que la libertad del individuo es el valor político más alto −quizá la definición breve más plausible−, sólo estamos dando pie a una nueva discusión. ¿Qué es la libertad? ¿Es positiva o negativa? ¿Cómo se relaciona la libertad de una entera nación con la de sus miembros? Y tampoco es la libertad el único término que requiere de escrutinio. ¿Quiénes son los individuos en cuestión?
Y así sucesivamente. Las disputas sobre el significado y las condiciones de la libertad, para más inri, no sólo se producirán entre pensadores liberales, sino también entre los liberales y sus críticos, ya se encuentren cercanos al liberalismo (como sucede con el comunitarismo, que subraya el papel de la socialización en la formación de la subjetividad) o se opongan a él (caso de la tradición estructuralista y posestructuralista, que entiende al sujeto como un continente cuyo contenido es provisto por los discursos y relatos hegemónicos). Disputas que se librarán, como hemos visto más arriba, tanto en el terreno político como en el filosófico: para ganar poder y para tener razón.
En su breve pero jugoso trabajo introductorio sobre el liberalismo,
Michael Freeden señala con acierto que aquel puede ser abordado de tres maneras: como movimiento histórico que ha dejado su huella política en el mundo; como ideología que compite con otras tratando de justificar o cambiar los acuerdos vigentes en las comunidades políticas; y como filosofía política que trata de establecer los principios de la buena vida y la buena sociedad. En este sentido, aunque el liberalismo no es una ideología universalmente aceptada, posee la singularidad de ofrecer un conjunto de normas morales y políticas de aspiración universal: una forma de organización sociopolítica que hace posible la discusión entre diferentes ideologías. Si discutimos acerca de la prohibición del
burkini, por ejemplo, lo hacemos en un marco discursivo liberal, aunque la solución liberal al problema difiera de la conservadora o la feminista, y aun dentro del liberalismo puedan existir discrepancias al respecto. Esta dualidad afecta también a los críticos del liberalismo, que seguramente estarán más inclinados a abrazar la concepción liberal de la esfera pública que su defensa −de intensidad variable según los casos− del libre mercado. Desde este punto de vista, puede decirse que todos somos liberales, igual que todos somos socialdemócratas: raro es quien propone un marco político posliberal y raro es quien defiende la supresión de las políticas bienestaristas. Aunque haya, por supuesto, grados.
Todavía no hemos avanzado mucho, empero, en la definición del liberalismo y la identificación de sus principales variantes; lo haremos la semana que viene.
Manuel Arias Maldonado,
De qué hablamos cuando hablamos de liberalismo (1), Revista de Libros 23/11/2016