 |
| Byung-Chul Han |
En dos entradas anteriores
pudimos ver cómo para Byung-Chul Han la sociedad digital puede interpretarse como una nueva fase del capitalismo tardío. En la segunda,
cómo han impactado para él las TIC sobre nuestras nociones de distancia, espacio y tiempo. En esta tercera y última entrada, propongo hacer una lectura bajo la óptica del papel desbordante de la información, su relación con el conocimiento y el ruido como categoría epistemológica y política. Finalizaré con unas últimas reflexiones generales sobre esta obra del filósofo coreano.
Han se hace eco de la tantas veces citada explosión de información inherente a la sociedad digital: “Somos consumidores y productores a la vez. Esta doble función incrementa enormemente la cantidad de información”. Esta información es para él un exceso emparejado a esa sociedad de la transparencia en la que toda distancia y todo respeto se han diluido. Efectivamente la sobreinformación que padecemos puede transmitir la falsa sensación de que todo se sabe. Pero la soledad que
Han reivindica es muestra de que existe una intimidad subyacente y desconocida, ajena a esa aparente transparencia total. La inmediatez del acceso a la información y esa percepción de transparencia no son sino la consecuencia del consumo acelerado e insaciable inherentes al sistema, favorecidos por la eliminación (gracias a las TIC) de barreras tradicionales que antes lo encauzaban y restringían. Que nos hallemos ante un río desbordado que está buscando nuevos cauces no quiere decir, sin embargo, que bajo la inundación no haya ningún fondo con tesoros y peligros ocultos.
Han, aunque busque el escándalo al hablar peyorativamente de la transparencia, también lo reconoce: “Con el crecimiento de la transparencia crece también lo oscuro”.
Nuestro autor identifica en la información ese carácter de pura adición que relaja el esfuerzo que siempre debiéramos retener por encontrar y desentrañar lo esencial y así valorarlo: “La información se caracteriza por una pura positividad, por una pura exterioridad”. Al negar la negatividad, como ya vimos, no podemos pensar lo ausente, concebir alternativas a lo dado. Efectivamente, en la cultura hedonista todo esfuerzo por desentrañar lo valioso que no esté asegurado o en sí mismo no se vuelva estimulante está condenado al fracaso. Así lo vemos en las nuevas adicciones al deporte extremo o a las experiencias límite. Pero, ¿acaso no se busca también cierto placer en la reflexión y en el silencio? ¿Y no sucede incluso que en ocasiones bajo el disfraz humanista se esconde cierta egolatría farisaica? Parece, en cualquier caso, que
Epicuro y su predilección por los placeres sencillos siempre serán recomendables entre la voracidad de un hedonismo desmedido y el ascetismo impracticable que reniega de toda positividad de lo dado. Pero la prédica sobre las virtudes de la moderación no suele vender.
Ello no impide reconocer que ciertamente cunde en nuestro día a día esa práctica en la que “se toma nota de todas las cosas, sin conseguir un conocimiento”. Entremezclados como el trigo y la cizaña en la parábola bíblica,
información y conocimiento crecen juntos y en ocasiones resulta difícil distinguirlos. Es preciso desbrozar en la información bruta sin ingenuidad pero también sin desánimo, por mucho que el ruido sea insuperable. Y entender, en cualquier caso, que, en términos kantianos, siempre habrá un noúmeno allende el fenómeno, una incertidumbre que escapa a las teorías del riesgo y la probabilidad.
Ciertamente, las riadas desbordadas de información provocan infoxicación o infobesidad: “El IFS (Information Fatigue Syndrom), el cansancio de la información, es la enfermedad psíquica que se produce por un exceso de información” fundamentalmente porque, además de otros síntomas, ocasiona la “parálisis de la capacidad analítica” que nos permite “distinguir lo esencial de lo no esencial”. Quizá sea chocante pero se evidencia que: “más información no conduce necesariamente a mejores decisiones”. Autores como
Gigerenzer ya han mostrado cómo a veces cierta ignorancia permite obtener mejores resultados, por ejemplo invirtiendo en Bolsa.
Ahora bien, como comenté en su día no puede negarse que la Sociedad de la información pone a nuestra disposición mecanismos para contrastar información antes impensables. Es la cara y la cruz de una misma moneda. Aunque en muchas ocasiones ese aspecto jánico sea asimétrico, y contemos con más desventajas que ventajas. No hay que perder de vista que, al final, una desbordada información produce entornos de incertidumbre radical: “Su alta complejidad hace que las cosas digitales sean como fantasmas y resulten incontrolables” dice
Han. Hay en este sentido mucha literatura acerca de las implicaciones de estos contextos de incertidumbre a cargo de autores como S. O. Hanson, A. Sen, y entre nosotros, J. Echeverría y F. J. Álvarez.
La información desbordante es la consecuencia de una arquitectura social mediada por las TIC y que
Han ha caracterizado como enjambre, tal y como ya hemos analizado, aludiendo precisamente al fenómeno caótico del ruido. No deja de resultar paradójico que,
aunque las TIC se hayan desarrollado en su lucha incansable contra él, la comunicación multipunto a multipunto desatada por ellas siguiendo
la ley de Metcalfe haya generado un nuevo ruido con el que lidiar. Así, además de una noción fundamental en las telecomunicaciones, se ha convertido en toda una categoría epistemológica y comunicativa.
En este sentido,
Han se hace eco, a propósito de M. Butor, de esa “crisis del espíritu, que se manifiesta también como crisis de la literatura” en la que “hay un diluvio de publicaciones y, sin embargo, nos hallamos en una pausa espiritual”. Se da así una “crisis de comunicación” pues “los nuevos medios de comunicación son admirables, pero producen un ruido enorme”. Aquel maremágnum con el que citaba a V. Bush. No puede, sin embargo, perderse de vista el contexto más amplio en el que nos hallamos, y
que ya comentamos: el silencio de las grandes obras es propio de nuestro tiempo postmoderno y nihilista y de la crisis de los metarrelatos. Si hemos generado y retenido más información en los últimos meses que en toda la historia de la humanidad, por mucho que pudiéramos encontrar el espacio para la reflexión, para el silencio, para intentar desperezar esa pausa espiritual, ¿cabe sinceramente esperar algo radicalmente nuevo bajo el Sol? ¿Es planteable ese
retorno de lo sublime?
En realidad, la simplificada distinción entre información y conocimiento que manejábamos hace un momento está también presa del viejo realismo metafísico, de la teoría de la verdad-correspondencia que en sentido fuerte apunta a la existencia de una verdad trascedente sobre la que cabría un conocimiento. En su lugar, más bien tenemos un gradiente más o menos sólido y estructurado de informaciones aproximativas, de teorías aparentemente más robustas porque han superado con éxito mayores intentos de falsación (
Popper), de ideas cuya verosimilitud se ha aquilatado con el paso de los siglos, de buenas prácticas avaladas por la experiencia…
Han, sin embargo, parece preso de esa misma vieja metafísica que
Heidegger había llamado a superar. Por ejemplo, arremetiendo contra la fotografía digital, como otra de las manifestaciones de la Sociedad de la información,
Han acude a
Barthes, quien concedía a la fotografía analógica ese privilegio de ser directamente una “emanación del referente” y, ante un mundo digital en el que “se produce la desvinculación definitiva de la representación respecto de lo real” dice: “La fotografía digital cuestiona radicalmente la verdad de la fotografía. Pone fin definitivamente al tiempo de la representación. Marca el final de lo real”. Pero, ¿es que acaso alguna vez hubo tal representación directa? Aunque la fotografía fuera una evidente mejora en su fidelidad a la realidad, como
Barthes planteaba, ¿no sigue eligiendo el fotógrafo un encuadre, una luz, un momento, un filtro… casi como lo hace el pintor del hiperrealismo pictórico? Al menos desde el giro copernicano de
Kant, se ha ido convirtiendo ya en un lugar común de la filosofía (de la ciencia, de la lógica, del lenguaje, de la política,…) asumir que nos hallamos más bien en un intercambio intersubjetivo de representaciones compartidas, dentro de un modelo de verdad-coherencia, que sólo tentativa, provisional e incluso instrumentalmente se proponen como reflejo de la realidad. Apelar a una supuesta primacía de la fotografía clásica en este efecto sólo contribuye a acrecentar el mito sobre la bondad y autenticidad de lo predigital, como parece hacer
Han, en una postura que roza el ludismo.
Esta nostalgia no dejaría de ser algo anecdótico, si no tuviera importantes consecuencias, pues el peligro del soliloquio que deviene normativo es bien conocido: los abanderados de lo auténtico (del destino, del sentido, de lo verdadero,
de lo sublime…) suelen traer propuestas iluminadas que rechazan la discrepancia. La nostalgia de
Han parece huérfana. Y sin embargo, en medio del mercadeo de boutades, las posibilidades de la Sociedad de la información también permiten luchar aunque sea modestamente contra el puro intercambio de fantasmas, de imágenes, de simulacros al contrastarlos entre sí si uno cultiva la disposición al auténtico diálogo: a escuchar y leer con ojo crítico al mismo tiempo dispuesto a ser convencido; sabiendo en cualquier caso mantenerse en ese mar de incertidumbre en el que uno nunca está convencido del todo.
Ciertamente, la sociedad digital puede catalizar intercambios superfluos que rápidamente ignoren las lecciones aprendidas en la historia; pero también puede ayudar a mantener el escepticismo sano de quien observa la multitud de discursos del enjambre. La filosofía nació con los viajes por el Mediterráneo y el encuentro entre culturas. La escuela escéptica con el encuentro con las culturas que supuso la expansión del imperio heleno de Alejandro Magno. Las democracias liberales se edificaron sobre el imprescindible cuarto poder de la información plural. Hoy, la exposición a la pluralidad de relatos en la red puede ayudar a fomentar cierto pensamiento crítico, incluso más allá del control y la censura transparentes, aunque nada debe darse por supuesto.
Si efectivamente el ruido propio de este intercambio desmedido quiebra en exceso su vínculo con lo real – aunque sólo sea el de la intersubjetividad crítica –, los simulacros de
Baudrillard y
Perniola seguirán cada vez más ganando la batalla en esa nube ajena a la realidad fáctica, como viene a criticar
Han. Ello naturalmente arrastrará a la misma política hacia la autorreferencialidad, hasta ese extremo en el que se produce una desvinculación con lo real, y por tanto, con la ciudadanía que alimenta la crisis de representación democrática de nuestros días. Pero parece injusto obviar que la intersubjetividad crítica puede también valerse de los medios que las TIC ponen a su disposición.
Últimas reflexionesA lo largo de tres entradas hemos podido espigar algunos elementos clave del pensamiento de
Byung-Chul Han que resuenan en esta obra
En el enjambre. Su contribución es de interés para advertir algunas de las prácticas en que incurrimos en este acelerado mundo digital, y ello es aún más importante porque esta aceleración nos impide tomar distancia y tiempo para la reflexión sobre lo que nos acontece y sucede en el mundo actual. Debe reconocerse el considerable éxito de las obras de
Han que, más allá de morbo y modas, estarán movilizando a la reflexión.
No obstante, es difícil ignorar que tras el destello de estas publicaciones, las propias obras de
Han responden a un patrón que en cierto modo participan del objeto de su propia crítica: la brevedad de sus escritos, para hacerlos más digeribles, se corresponde con la brevedad típica de las intervenciones propias del mundo digital en el que nuestra mermada capacidad de atención se resiste a digerir reflexiones más extensas. La construcción, a su vez, de estos escritos responde en buena medida a una colección de aforismos algo más hilados, pero sin visos de un desarrollo profundo y una fundamentación rigurosa, al menos explícitos, lo que cuestiona el auténtico calado filosófico del que pretende revestirse. De forma que su parecido con las boutades cacareadas que se expanden viralmente por la red es difícilmente negable, hasta ofrecer la imagen de una suerte de
filosofía best-seller. Sin duda, servirse de modos y maneras actuales para llegar mejor a la gente con la propia reflexión es legítimo, pero ello debiera hacer que la crítica de
Han a estos modos y maneras se moderase para no coquetear con la hipocresía.
Las descripciones totalizantes de la realidad social, siempre simplificadoras, aderezadas con suficientes dosis de crítica – legítima – y alguna pizca de paranoia y conspiración contra nosotros, siempre venden. Si además, son capaces de reunir en torno a sí a cierta disidencia que, contracorriente, proclama discrepar de las tendencias que se dan en el mundo tecnificado de la sociedad digital, tanto mejor para la venta de los libros. Así,
Han mantiene una postura que en ocasiones roza la neofobia, y en particular la tecnofobia.
Los argumentos contra el hombre de la sociedad digital porque “el futuro “hombre sin manos que teclea”, el
homo digitalis, no actúa” difícilmente no serían también dirigibles al hombre que emplea toda herramienta, desde la azada, pasando por la pluma hasta la imprenta de Gutenberg. ¿Acaso
Han podría admitir que el hombre sin manos que hace uso de estas herramientas desde hace siglos no actúa? Afirma que “la mano que actúa propiamente es la mano que escribe”, pero ¿cómo negar que también actúa propiamente aquella mano que pule y talla con cincel, aquella que escribe con pluma? Las TIC han posibilitado que mucha más gente pueda, precisamente, escribir.
Han permitido el acceso, ciertamente indirecto, pero acceso al fin y al cabo, a una realidad hasta ahora inaccesible. ¿Cómo ignorar las conferencias, documentales y clases compartidas audiovisualmente? ¿Cómo negar el encuentro e intercambio entre personas de intereses comunes y tan distantes que difícilmente se habrían conocido en toda una vida? ¿Cómo obviar los accesos remotos y virtuales a salas de exposición, museos, galerías, libros,…? ¿Cómo denigrar totalmente la posibilidad de presenciar en directo acontecimientos al otro lado del planeta?
Esta tecnofobia ludita impregnada en el discurso de
Han sólo es capaz de observar esa cara amarga. De forma que, por ejemplo, las herramientas TIC sólo se conciben como útil para una explotación más eficiente del propio individuo: “El imperativo neoliberal del rendimiento transforma el tiempo en tiempo de trabajo” porque “Los aparatos digitales […] transforman todo lugar en un puesto de trabajo y todo tiempo en un tiempo de trabajo”. Ciertamente, la voracidad capitalista no ha permitido conocer aquella espectacular reducción de las jornadas de trabajo que Keynes predijera con el avance de la tecnología. Y efectivamente, las TIC pueden haber facilitado la disolución de la clásica discontinuidad entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo.
Pero ¿no han permitido también las TIC con esa ruptura la extensión del propio ocio? Clásicamente se ha interpretado que el ocio es el padre de todos los vicios, que camina tan lento que todos los vicios la alcanzan como decía
San Agustín. Y sin embargo, nunca ha dejado de ser el coronamiento de todas las virtudes, como decía Kafka, la mejor de las adquisiciones para
Sócrates, la aspiración para quienes saben hacer un uso inteligente de él. ¿Y no han mejorado las TIC los rendimientos del trabajo como para liberar tiempo disponible para él? ¿Acaso no han facilitado también el afloramiento de nuevas formas de ocio? Decía
Russell que la capacidad para llenar el ocio de manera inteligente es el último resultado de la civilización y la educación. ¿Y no nos facilitan enormemente las TIC aprovechar espacios y tiempos muertos, abriendo enormemente las posibilidades de nuestro ocio?
Que andemos agobiados y con la sensación de tener menos tiempo libre que nunca es probablemente una cuestión de percepción y de distribución del tiempo libre. En el fondo, ya hemos visto cómo el discurso pesimista que
Han maneja incurre demasiado en demonizar los medios, como la tecnología, sin observar que son los fines los que pervierten normalmente su uso, como apuntaba
Aristóteles.
La nostalgia tecnofóbica de
Han le hace, como
Heidegger, “glorificar el mundo labriego”, reivindicando la autenticidad de la tierra, el mundo predigital. La sombra del esteticismo postmoderno que tanto ha bebido de los
Nietzsche y los
Heidegger y ha arremetido contra el complejo técnico-científico –llevándose por delante las dimensiones epistemológicas y ético-prácticas del ser humano– resuena en esta postura de
Han. El imperativo de la sociedad digital parece únicamente forzar y doblegar la realidad como la
Gestell de
Heidegger: “El imperativo de la sociedad de la transparencia es: todo tiene que estar ahí abierto como información”. ¿Pero no se ignoran deliberadamente virtudes difícilmente cuestionables que nos facilita la digitalización de la realidad? Debiera resultar innecesario recordar las enormes posibilidades que las TIC llevan ya décadas ofreciéndonos en materia de desarrollo educativo, de seguimiento y control en telemedicina, de prevención y reacción frente a accidentes y congestiones de tráfico, en control y seguimiento de epidemias, en denuncia de abusos de poder de fuerzas de seguridad del Estado, en investigación policial del crimen, en exploración astronómica, en optimización de procesos de negocio que aumentan la productividad, en el fomento de la innovación y la colaboración, en la formación y movilización de agrupaciones sociales y de participación política,…
Ciertamente existen nuevos riesgos y amenazas, como la desnaturalización de nuestras relaciones personales, los problemas del cibercrimen, los ataques a la privacidad, las vulnerabilidades globales en infraestructuras críticas y en exposición de los mercados ante un flujo tan volátil y en ocasiones asimétrico de la información, el control estatal de la vida personal, etc. Pero un discurso que sólo siembre un miedo apocalíptico, sólo puede acabar errando.
Han llega a decir “Cuando disponemos de suficientes datos, la teoría es superflua”, como si un
Big Data pudiera anular nuestra necesidad de teoría. En sentido metafórico, el exceso de datos directos parece anular la necesidad de analizarlos y asimilarlos – la teoría. Pero el sentido literal se impone y hace de esa afirmación una pequeña extravagancia: es terreno conocido de la Filosofía de la Ciencia que no hay observación o dato sin teoría, como planteó
Hanson. Aunque el crecimiento de variables y datos de la llamada
Internet de las cosas (IoT) es exponencial, las posibles relaciones y modelos para estructurar dichos datos, como teoría, crecen a un ritmo evidentemente mucho mayor. Sin duda, como es también común a la filosofía científica actual ya desde
Hume, parece que “la correlación suplanta la causalidad. Sobra la pregunta del por qué ante el es así”. Pero eso no es culpa de la disponibilidad de unos datos que restañar, sino del avance de la propia ciencia,
como ya comenté aquí. Otra cosa es que
a la frialdad de los datos queramos superponerle una calidez humana. Pero hablar en estos términos más modestos, y acaso sólo estéticos, quizá no sirva para las grandes ventas.
En definitiva, es elogiable el análisis de
Han, porque, aunque sesgadamente, pone el acento en aspectos que no pueden desdeñarse y que amenazan nuestra convivencia y nuestro desarrollo personal y social. Ahora bien, aunque
Epicuro recomendara incluso ser moderados con la moderación y permitirnos de vez en cuando algún exceso, la virtud mesométrica de
Aristóteles sigue urgiéndonos para analizar nuestro tiempo y no caer en visiones tan marcadamente negativas sin ser rigurosos en su fundamentación.
Javier Jurado,
En el enjambre de Byung-Chul Han (III): Información, conocimiento y ruido, La galería de los perplejos 08/02/2016





























 Son varias las obras en las que el filósofo de moda, el coreano Byung-Chul Han, ha reflexionado de forma sintética y directa en torno a la sociedad digital. “En el enjambre” vuelve a recoger algunas de estas ideas reiteradas dentro de un tono distópico y crítico. El análisis de Han, deudor en gran medida de Heidegger, advierte con acierto sobre prácticas deshumanizadoras de nuestro tiempo que han ganado en sutileza a favor de un mayor control del sistema. Sin embargo, su propio discurso se sirve, en mi opinión, de un tono acentuadamente apocalíptico y pesimista, útil para ganar otro éxito en ventas, amparado paradójicamente por este mismo sistema.
Son varias las obras en las que el filósofo de moda, el coreano Byung-Chul Han, ha reflexionado de forma sintética y directa en torno a la sociedad digital. “En el enjambre” vuelve a recoger algunas de estas ideas reiteradas dentro de un tono distópico y crítico. El análisis de Han, deudor en gran medida de Heidegger, advierte con acierto sobre prácticas deshumanizadoras de nuestro tiempo que han ganado en sutileza a favor de un mayor control del sistema. Sin embargo, su propio discurso se sirve, en mi opinión, de un tono acentuadamente apocalíptico y pesimista, útil para ganar otro éxito en ventas, amparado paradójicamente por este mismo sistema.













 Se cuenta que la noche en que una multitud enloquecida, gritando consignas orangistas, procedió al linchamiento de los hermanos de Witt, hubo que encerrar a Spinoza en su casa de La Haya, para que no saliera a hacer pintadas, ni a distribuir octavillas contra esa barbarie. Corría el año 1672 y con la muerte de los hermanos de Witt finalizaba en los Países Bajos la política llamada de «verdadera libertad»: una gran autonomía de las ciudades y una atmósfera de enorme tolerancia intelectual.
Se cuenta que la noche en que una multitud enloquecida, gritando consignas orangistas, procedió al linchamiento de los hermanos de Witt, hubo que encerrar a Spinoza en su casa de La Haya, para que no saliera a hacer pintadas, ni a distribuir octavillas contra esa barbarie. Corría el año 1672 y con la muerte de los hermanos de Witt finalizaba en los Países Bajos la política llamada de «verdadera libertad»: una gran autonomía de las ciudades y una atmósfera de enorme tolerancia intelectual.












 Una gran parte del multimillonario negocio que puede desarrollar Uber no son los viajes: se basa en el big data. La polémica compañía norteamericana, que tiene en pie de guerra a los taxistas de medio mundo y que pone en contacto a viajeros con conductores a través de una aplicación para el teléfono móvil, se asienta encima de un gran tesoro: la información que se suministra sobre cada viaje, su frecuencia, su coste, el propio servicio.
Una gran parte del multimillonario negocio que puede desarrollar Uber no son los viajes: se basa en el big data. La polémica compañía norteamericana, que tiene en pie de guerra a los taxistas de medio mundo y que pone en contacto a viajeros con conductores a través de una aplicación para el teléfono móvil, se asienta encima de un gran tesoro: la información que se suministra sobre cada viaje, su frecuencia, su coste, el propio servicio.





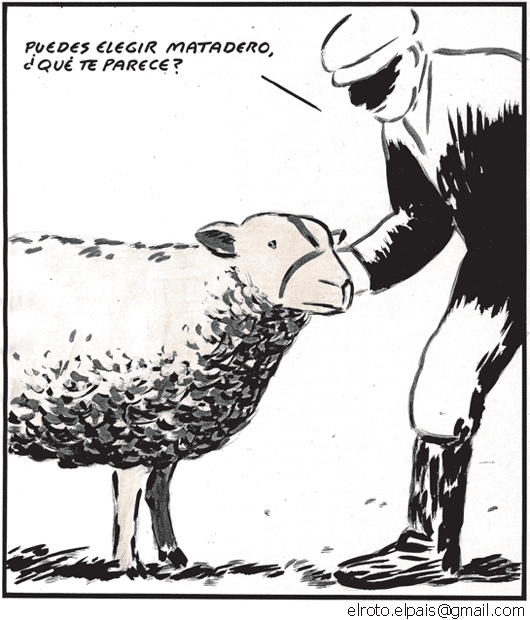




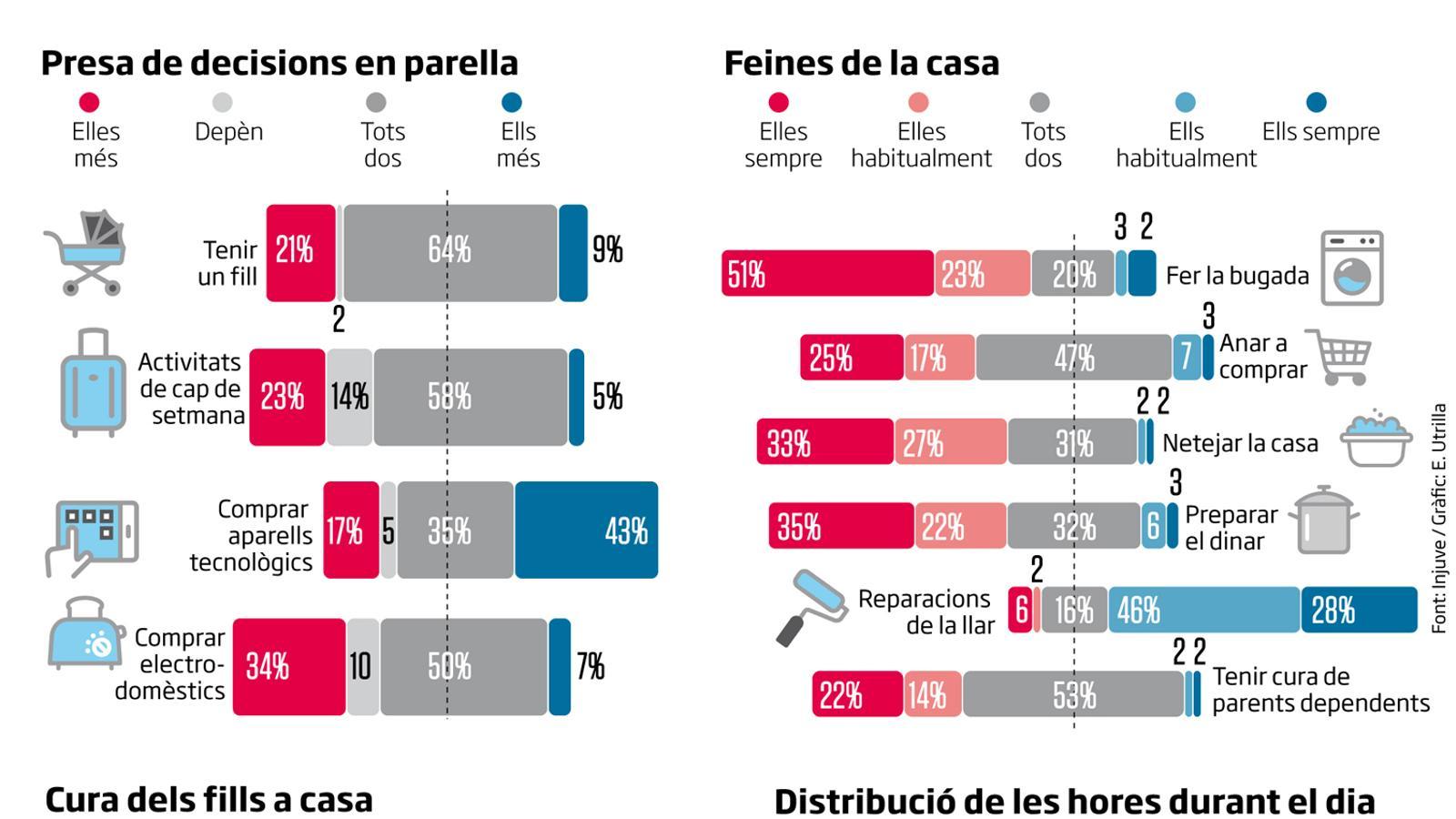












 Carl Sagan (1934-1996) fue una de las figuras claves de la divulgación científica del siglo XX. Este astrofísico, astrónomo y cosmólogo estadounidense trabajó como consultor de la NASA desde la década de los 50, participó en la investigación de las expedicionesVoyager y Galileo, entre otras, y también fue el creador del Proyecto SETI de la agencia estadounidense, encargado de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que continúa en marcha de manera independiente.Contribuyó con su obra a la expansión del pensamiento escéptico, y fue ganador en 1978 del premio Pulitzer por su obra de divulgación Los dragones del Edén: Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Se dio a conocer al público general por la exitosa la serie televisiva Cosmos, en la que explicaba de manera fácil y amena los entresijos de la ciencia. Un discípulo suyo, el también divulgador y astrofísico Neil deGrasse, tomó el relevo y creó una revisión actual de la serie en 2014.
Carl Sagan (1934-1996) fue una de las figuras claves de la divulgación científica del siglo XX. Este astrofísico, astrónomo y cosmólogo estadounidense trabajó como consultor de la NASA desde la década de los 50, participó en la investigación de las expedicionesVoyager y Galileo, entre otras, y también fue el creador del Proyecto SETI de la agencia estadounidense, encargado de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que continúa en marcha de manera independiente.Contribuyó con su obra a la expansión del pensamiento escéptico, y fue ganador en 1978 del premio Pulitzer por su obra de divulgación Los dragones del Edén: Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Se dio a conocer al público general por la exitosa la serie televisiva Cosmos, en la que explicaba de manera fácil y amena los entresijos de la ciencia. Un discípulo suyo, el también divulgador y astrofísico Neil deGrasse, tomó el relevo y creó una revisión actual de la serie en 2014.



