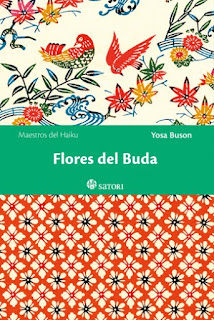-
-

 20:45
»
Educación y filosofía
20:45
»
Educación y filosofía
Hace días, conducidos por nuestra lectura del bello análisis que Hadot hizo de la filosofía estoica de Marco Aurelio y Epicteto, nos asimos a su aseveración de que dicha escuela se opuso frontalmente a una actitud trágica ante la existencia. Esta opinión se basaría en la presunción de que el estoico fue capaz de vivir reconciliado con su propia finitud, que siendo hondamente acatada lo habría llevado a resistir las vicisitudes de la vida sin traumas, como el junco de la muy nombrada metáfora oriental, que resiste al viento sin oponerse a su ímpetu. Así, sin los aspavientos histriónicos de un héroe trágico, se supone que acató su muerte Séneca y también Sócrates, por mucho que este último lo hiciera como víctima en un sacrificio que nada menos que fundaría la filosofía, en la aciaga tarde de la cicuta (otro sacrificio y otra tarde aciaga colocaría la segunda gran columna de Occidente, con forma de cruz, casi cinco siglos después).
Después, he releído a Epicteto, de nuevo todas sus disertaciones recogidas por Arriano, corroborando que carece de esa tensión que hallamos en las tragedias áticas del siglo V a. C. Sin embargo, nos quedó un resabio del que levantamos acta con una entrada posterior a nuestro comentario dedicado a las Meditaciones de Marco Aurelio.
Podemos fijar como con un emblema de oro el espíritu indeleble de lo trágico en la gran tragedia ática, es decir, las treinta y tres obras que conservamos de Esquilo, Sófocles y Eurípides que nunca se cansa uno de releer. Si queremos confrontar una filosofía o una literatura con eso que acabamos de llamar “lo trágico” lo más acertado es sin duda acudir a estas obras que Aristóteles consagró en su Poética como esencia de una forma de poesía representada en el teatro que, con una sola acción a la que se ajustan los caracteres (y no al revés, es decir, la prioridad es para la acción y no para los personajes, que la sufren) y un tipo determinado de verso, mediante el temor y la compasión produce la purgación de tales afecciones. Esto último, en la traducción que acabo de leer de Valentín García Yebra, en la edición trilingüe de Gredos, es el término que corresponde con la palabra griega kátharsis. A veces se dice también “purificación”. El espectador de las tragedias experimentaba en medio de la tormenta, zarandeado por el vendaval de las potencias encontradas, un alivio final por ser espectador y no víctima sufridora de las mismas, adquiriendo así una cierta experiencia o conocimiento. De este modo, el arte de la tragedia fue un modo de educación de los varios que hubo que inventar en la Atenas democrática e ilustrada del siglo V a. C., coincidente y relacionado con el surgimiento de la sofística, de las escuelas de retórica y de la filosofía socrática.
Traigo a colación la gran tragedia ática porque, si bien no hay mucho de su espíritu en Epicteto, decía, sí sentí algo de su pathos en Marco Aurelio y no digamos en Séneca, de quien, en su muy citado estudio sobre la filosofía estoica, Rist señaló que no es inmune a una soterrada pulsión de muerte y como bien sabemos es autor él mismo de tragedias. Es a partir del análisis de estas, por cierto, que Martha Nussbaum precisamente aborda este mismo tema que nos ocupa en la presente entrada, es decir, la relación del estoico con lo trágico o su manejo de las potencias que escapan a la capacidad de la razón para dotar de orden a nuestra accidentada circunstancia. Cabe preguntarse si el estoicismo, surgido aproximadamente un siglo y pico después de la composición de las grandes obras de la tragedia ática, en época helenística y autoproclamado seguidor de Sócrates (y de Platón en bastantes aspectos, como vimos en entradas anteriores), se desvincula realmente del género trágico como eficaz y potente remedio pedagógico pero, lo que es una cuestión mucho más perentoria y acuciante, si se ha despojado en lo más hondo del nervio de lo trágico. Porque contra la opinión de Aristóteles y contra toda buena intención pedagógica, lo que se debate en las tragedias no está en absoluto concluido ni resuelto. Queda una cuenta pendiente, una deuda, que la civilización, hoy con más vera, no encuentra modo de pagar. Pero debemos precisar de qué se trata, lo que me recuerda que todavía no he definido exactamente qué entendemos en estas líneas por “lo trágico”.
Lo trágico es invocado en el resistir. Y si el estoico resiste, si su filosofía es una filosofía de la resistencia, está claro que alberga en sí la huella de lo trágico que, digámoslo ya, lo podemos entender como el torbellino desatado de sobrehumanas fuerzas que en su juego ciego, incomprensible, vasto, amenazan con desmembrar y despojar a los seres humanos de toda unidad, identidad y medida. Se trata de un exceso, de una hybris que porta la propia existencia del hombre sabedor, que apenas puede sino asistir, dando fe en su indefensión, al despliegue de abismos a sus pies. Surge cuando el hombre padece en su prometeica lucidez la absoluta ausencia de sentido, fundamento y solidez, la carencia de humanidad, del lugar en donde está. Precisamente cuando conoce, por ejemplo en el caso de la tragedia Edipo rey de Sófocles o en Las Bacantes de Eurípides, se da en él la terrible revelación de la profunda inhumanidad, de la torcida respuesta del dios que no esperábamos. Quizás sea la tragedia más primitiva, por tratar del mito más antiguo y por su arcaísmo formal, que es, creo, Prometeo encadenado de Esquilo, donde se patentiza este despliegue de horrores, esta injusticia básica en un entorno que se siente como una profunda sima en la que el héroe se precipita para sufrir no merecido castigo por ser portador de luz y sabiduría. Así, el constante aviso a la moderación, a la regulación y a la mesura de la ética socrática, platónica y en general griega, que recogerá como eje de su hombre educado (virtuoso) el estoico, aún más, el esfuerzo por bastarse a sí mismo, por no depender del externo torbellino, por que lo exterior no afecte al reducto que se esculpe y fortifica como una ciudadela interior, es en sí mismo un énfasis, es decir, se contradice. La serenidad es una serenidad con la impronta de la tormenta contra la cual ha debido debatirse y forjarse. A esa serenidad ha precedido el estremecimiento.
Existir, el existir consciente del hombre, es saberse sometido a fuerzas incomprensibles que le abaten y padecer un sino ante el cual se siente impotente. Quizás sea el precio de pensar, o quizás sea el precio de pensar en este modo hostil de civilización que hemos creado. Hostil porque reserva un castigo para el pensador al tiempo que nuestra civilización se sabe fundada por el momento fatal en que emergió la autocrítica de la amalgama del mito. Pero el precio existe en el puro hecho en sí de tratar valientemente de sobrevolar la propia circunstancia, pues hay en el universo, en la experiencia que pronto empezamos a tener del mismo cuando lo meditamos, la impresión de que mucho de él nos desborda y rebasa cualquier pretensión de canalizarlo por los cauces que el lenguaje, la razón o el cálculo pueden hacerlo. La experiencia humana es estar entre estas dos aguas: la porción de universo que cabe en el rasero del logos, que puede ser materia de discurso y motivo cultural; y la desmesura de lo que resiste a todo entendimiento porque se halla como en fuga, porque se nos escapa de continuo y su naturaleza es evadirse, no tener esencia, no agotarse, ser siempre resto. Hay, pues, en toda acción humana, incluida la política tal como la inventaron los atenienses de la edad dorada, una parte de mesura y una parte de dramatismo, de sentirse en el riesgo y amenaza de lo inabarcable. Diálogo socrático y tragedia; solo que no cabe separarlos, sino que son dos inextricables caras de la misma moneda. Lo uno está en lo otro, como ambos están en la historiografía de Tucídides. En el siglo en que se discutía todo esgrimiendo razones, argumentando, con espíritu analítico, en asambleas populares, en banquetes cuya diversión consistía entre trago y trago en sopesar las palabras, también se combatía contra fuerzas descontroladas e insufribles: la guerra, la peste, la demagogia, la tiranía, la injusticia, el terror, el fracaso frente a Esparta. El siglo acudía, quiéranlo o no los meditativos comensales, a la mesa de la amistad y las letras compartidas, y lo hacía fieramente.
No se puede desterrar este gran drama fatal, que por su dimensión y potencia llamamos tragedia, de la experiencia humana. Toda ella lleva su impronta. La existencia consciente y la lucidez es saberse en medio de una agonía. Cualquier fenómeno de la Atenas del siglo V a. C. lo refleja, como, decíamos, el relato del historiador Tucídides que tan bella y equilibradamente alterna las razones y los muy bien compuestos discursos que idealmente inserta en su texto, por un lado, con un tenso dramatismo, por otro lado. Tucídides, los autores trágicos, más adelante en siglos posteriores los estoicos, representan distintos matices en el camino de la paideia que el hombre griego se crea ante sí para ir sintonizando su existencia con la problemática concreta de su época. Al ir pensando el griego se va modulando. Y lo hace en el contexto de una civilización en la que se había ya dado la emergencia de un nicho intelectual y “académico” en la sociedad portador de una “cultura” que debía cuidar, transmitir, justificar, sistematizar y sobre todo reconciliar con un mundo de la vida del que, como se detectará en las dinámicas propias de la modernidad y de nuestro siglo, se habrá escindido. La especificidad ateniense será tener que elegir si perpetuar la senda aristocrática de una casta sacerdotal o noble que acaparen virtud (areté) y saber o desbrozar la vereda de la naciente democracia que trata de abrir ambos al demos.
-
-

 22:17
»
Educación y filosofía
22:17
»
Educación y filosofía
Releyendo los textos de los antiguos griegos, prestando especial atención a lo que sucede entre los poemas homéricos hasta los diálogos platónicos en el siglo IV a. C., uno comprueba in situ que, mucho más allá de que es verdad eso tan repetido por ciertos seres cada vez más marginales de que es necesario acudir a los estudios humanísticos para conocernos, se topa con que ello es pasmosa, vibrantemente cierto. No es que sea necesario, es que no hay posibilidad de trazar unas mínimas coordenadas que nos orienten acerca de lo que somos sin el constante estudio y la pertinaz revisión de Grecia, mientras sigamos siendo lo que somos. Allí se hallaban las claves de lo que hoy aún se despliega y no resulta exagerado afirmar que en gran medida ellos, los protagonistas del milagro griego, nos produjeron y que somos su invención. Esto no se aplica solamente a la literatura o la poesía, como algunos pueden estar pensando, sino que, todavía con mayor apremio, resulta aplicable para el actual entendimiento de mucho de lo que acaece en el entorno de la ciencia y el pensamiento político, la ética y la filosofía. Casi todo lo que se cuece en la actualidad se preparó, aun en la forma de antítesis, en la metafísica helénica y es una derivación de aquel amanecer de los siglos VI al IV a. C. Es, si tomamos como centro de este devenir a Platón, que desde luego lo es, lo que expresa la conocida opinión de Whitehead de que toda la historia de la filosofía ha sido una colección de notas a pie de página al pensamiento de Platón.
Nuestro campo de interés y estudio, ya lo sabemos, es la educación. No lo olvidamos. Pero es preciso emprender a veces una ruta en apariencia ajena, ya que nuestra tesis, que tratamos de demostrar, es la inextricable unidad de filosofía y paideia, o por lo menos, la profunda conexión que las vincula desde el común origen de ambas en los mencionados siglos. Pues bien, en el “caos originario”, anterior a la clara y apolínea luz del logos, estaban los poetas. Ellos eran los educadores del Grecia. Es una verdad que los primeros filósofos reconocen, como por ejemplo Jenófanes o el propio Platón o el historiador Tucídides. En la República Platón opone, según vimos en una entrada anterior, la educación por la poesía, fundamentalmente mediante la memorización y canto acompañado de instrumentos, de los poemas homéricos, a su proyecto pedagógico que sin renunciar al poder persuasivo de la poesía, la música e incluso el mito, estos son firmemente disciplinados y encauzados por un logos cuya luz es la del sol del Bien que los gobernantes filósofos saben disponer como régimen y estructura política racional en la ciudad. Por encima de los medios de la persuasión y la seducción poética estará la dialéctica y la lógica. Así que, en apariencia, en Platón hay, como en todo el mundo griego, un triunfo del logos del orden apolíneo, como interpretaba Nietzsche, que funda nuestra civilización.
Esto mismo se puede ver, también en apariencia, o sea, a primera vista (y recordemos que nunca se piensa bien si se hace a primera vista, lo cual es una enseñanza del propio Platón) en la historiografía helénica. Tucídides funda, con mayor ahínco que Heródoto, un método histórico que huye del mito y trata de atenerse a los “hechos”, en oposición de la denostada hybris de los poetas:
“(…) no se equivocará quien, de acuerdo con los indicios expuestos, crea que los hechos a los que me he referido fueron poco más o menos como he dicho y no dé más fe a lo que sobre estos hechos, embelleciéndolos para engrandecerlos, han cantado los poetas, ni a lo que los logógrafos han compuesto, más atentos a cautivar a su auditorio que a la verdad, pues son hechos sin pruebas y, en su mayor parte, debido al paso del tiempo, increíbles e inmersos en el mito. Que piense que los resultados de mi investigación obedecen a los indicios más evidentes y resultan bastante satisfactorios para tratarse de hechos antiguos. (…)
En cuanto a los discursos que pronunciaron los de cada bando, bien cuando iban a entrar en guerra bien cuando ya estaban en ella, era difícil recordar la literalidad misma de las palabras pronunciadas, tanto para mí mismo en los casos en los que los había escuchado como para mis comunicantes a partir de otras fuentes. Tal como me parecía que cada orador habría hablado, con las palabras más adecuada a las circunstancias de cada momento, ciñiéndome (sic) lo más posible a la idea global de las palabras verdaderamente pronunciadas, en este sentido están redactados los discursos de mi obra. Y en cuanto a los hechos acaecidos en el curso de la guerra, he considerado que no era conveniente relatarlos a partir de la primera información que caía en mis manos, ni como a mí me parecía, sino escribiendo sobre aquellos que yo mismo he presenciado o que, cuando otros me han informado, he investigado caso por caso, con toda la exactitud posible. La investigación ha sido laboriosa porque los testigos no han dado las mismas versiones de los mismos hechos, sino según las simpatías por unos o por otros o según la memoria de cada uno. Tal vez la falta del elemento mítico en la narración de estos hechos restará encanto a mi obra ante un auditorio, pero si cuantos quieren tener un conocimiento exacto de los hechos del pasado y de los que en el futuro serán iguales o semejantes, de acuerdo con las leyes de la naturaleza humana, si estos la consideran útil, será suficiente” (Hist. Pel. I, 21 – 22).
Este texto no tiene desperdicio. Es un buen ejemplo de cómo podemos entendernos mirando a Grecia, aunque no precisamente al modo en que Tucídides cree que el lector de la historiografía puede entender su tiempo leyendo el pasado. Porque lo que revela el texto es una metafísica de la que brota un presupuesto. Es la presencia de este prejuicio, o de esta metafísica, lo que sí es una constante, no tanto que los “hechos” se repitan (que parece ser un segundo presupuesto griego que sí acabó siendo superado, y no repetido, con el cristianismo).
El primer principio o presupuesto es el que encierra la palabra “hecho” aplicada a los aconteceres humanos históricos, en el transcurso del tiempo, de los pueblos y las gentes. Es esta reducción que sacrifica el inasible y temible caudal que fluía en lo poético la que la metafísica de estos siglos elige para aprehender su mundo desde una cierta distancia salvadora. Y digo salvadora porque solo así le es posible al historiador, al hombre, sacar su cabeza del fondo de ese oscuro océano, de esa negra ciénaga donde buceaba sumido en ensoñaciones ininteligibles y entre poderosas inercias, como las de su subconsciente, en la oscuridad abisal de ser y no saber, para darse un respiro y tomar una bocanada de aire fresco. Se trata de abandonar el pozo, la sima donde se concentraban miasmas a menudo inhumanas e irrespirables para escapar a un mundo, en la superficie, calmo, claro, transparente, etéreo; en el mediodía templado e iluminado por la luz del sol. Todo se torna, en esa lisa superficie, plano y fácil. También bello. De una belleza noble, cósmica, armoniosa y matemática. El descubierto, es un mundo de cristal.
La ventaja de esta transfiguración del mundo es que nos vemos en él. Nos vemos en el espejo del mundo. Aunque, más bien, no nos vemos, sino que vemos nuestro reflejo en la mansa superficie de la ciénaga ahora tornada tranquilo lago. En esa pantalla el historiador ordena y contempla los hechos humanos, los hechos y datos con los que el hombre construye su historia. El historiador toma esos retazos de vida, esa suerte de tramoya, ese esqueleto que es como el fósil para el paleontólogo y dibuja o cuenta, muy lejos del poeta o el novelista, su relato. Obra, pues, un sacrificio, pero nótese bien que sin este sacrificio no hubo posibilidad de empezar siquiera a hablar de ello. Es decir, que la existencia de este insólito movimiento de limpieza de la mirada y especulación en un momento de lo que Jaspers denominó “tiempo eje” somos ya nosotros y es ya, por supuesto, la ciencia.
Algunas filosofías, sin embargo, y con gran razón, han anotado que el mito y la poesía siempre han estado ahí como entreverados en la desnudez del logos, que incluso se han tomado su venganza y hasta han podido escapar al control del lenguaje. Pero esto ya lo sabían los griegos porque en el propio mito estaba ya anticipada la historia como en una premonitoria advertencia. No solo los autores que podemos considerar marginales o los grandes poetas trágicos o la poesía heroica de Píndaro o la lírica, sino, y aquí hay que poner atención, el gran padre de la filosofía racional, el creador del pensamiento occidental, aquel al que siempre volvemos: Platón. Él supo que a pesar de haber dictado su sentencia de exilio, los poetas nunca podían ser desalojados del todo de su República.
A pesar de haber desterrado en su pedagogía de la República la poesía homérica de la educación, que sobre todo ha de desembocar en la dialéctica y la visión racional, si uno atiende a otros diálogos, incluso de la misma época, en el gran pensador está la tensión nunca resuelta acerca del decir lógico y el decir mítico. De hecho, la dialéctica desarrollada por los diálogos platónicos en sí, y pienso en los que tengo ahora frescos: Fedón, el Banquete y Fedro, aun siendo estos de madurez, revela la imposibilidad por un nombrar preciso y referencial, es decir, Platón asume en los recovecos de la contradicción y la ironía la falibilidad del lenguaje y de la ciencia. Para cazar es preciso dar vueltas, rodear a la presa y jamás atraparla, nunca hacerse con ella porque lo esencial al ser es ser inasible. Así, Platón, que se ha tenido a menudo por dogmático o fundador de una metafísica de fuerte alcance, defensor de una verdad capaz de realizarse como ideal y de transmitirse hasta el punto de que se puede educar en función de ella, labrando el camino que posibilite el orientar la propia conducta y el gobierno desde ella, deja caer en sus textos la constante e irónica sospecha de que las cosas pueden ser menos fáciles de lo que él mismo está diciendo. Hay algo que sí parece dejar claro: que quitar el velo de lo aparente no es tarea simple ni abarcable y que tal vez siempre nos estemos equivocando. Creo que le acompañó siempre la sombra y la broma de su adorado maestro, más próximo a la Sofística de lo que él mismo quiso transmitir. Resulta muy evidente cuando se topa el lector con el portentoso uso del lenguaje mítico y poético que completa las razones y argumentos en los mencionados diálogos, con los finales y estructuras poco claros ni lineales incluso en estos diálogos de madurez, como si siempre le quedara algo por decir que le obligara a echar mano de recursos que el propio lenguaje no tiene, de los que el logos carece. En el Fedro hay una crítica (muy socrática) a la escritura, a la pobreza del texto escrito, como si hubiera que volver a la vitalidad y espontaneidad del diálogo en una plaza ateniense, en un gimnasio, bajo un hermoso árbol y refrescando los pies descalzos en la limpia corriente de un arroyo, o en un inolvidable banquete como un despliegue de erotismo y vida o en la aciaga prisión y la cicuta que tampoco se libra de terminar con la incertidumbre y esa última paz que el dios nos reserva, esa última serenidad: proferir la broma del gallo debido a Asclepio.
Esos diálogos son joyas. Hay que pasar la vida leyéndolos. Y también las grandes tragedias áticas del siglo V a. C. En ellas está este conflicto que en algún lugar escribí que nace con la razón en Grecia y que por tanto perdura en nosotros mientras seamos Grecia. Nacimos sabiendo que rompíamos con algo que nunca nos abandonaría. Ahora bien, en la cuestión de la paideia actual, ¿qué lugar ocupan estas viejas verdades acerca de nosotros? Lo primero, preguntarnos quiénes son nuestros educadores. ¿Son los filósofos? ¿Son los científicos? ¿Son los poetas? ¿Falta alguno de ellos? Porque la comprensión cabal del extraño lugar donde estamos, ciénaga, abismo o tranquila y cristalina superficie donde se refleja el sol del mediodía o acaso la luna llena en la noche, necesita de todos ellos. No hay que malinterpretar lo trágico, por cierto, como el grito del hombre que clama al sordo universo que no responde a sus deseos, sino algo más escalofriante que algún cuadro de Ernesto Sabato o la famosa serie de El grito de Munch proclama (según revelaba algún documento reciente sobre la interpretación que hay que dar al título de esta última, mucho más interesante): el mundo, el universo, grita. El grito está en el mundo y es privilegio del hombre oírlo y escucharlo. Es como si supiéramos que más allá del deseo que nos creó como civilización, el cosmos, ¡ay!, fuera antes ruina que templo, despojo que gloria, Hades que Cielo, Caos que Cosmos. Lo que Grecia intentó fue un proceso que inició una herida, otra más de las que atraviesan lo real, un sufrimiento que se añadió al sufrimiento que, como Schopenhauer o Nietzsche, con valoraciones diferentes, distinguieron en el mundo. El mundo como voluntad, como fuerza, como tensión, disgregación, éxodo y diferencia.
Y de nuevo, paideia. ¿Han de educar los poetas? ¿Ha de entenderse esto como una peligrosa vuelta al irracionalismo? No, si la razón es, como la consideraba María Zambrano, una razón poética, si en la razón incluimos, muy a la española, un sentimiento trágico de la vida, si comprendemos que hay vida, mucha vida y muerte, mucha muerte, por todas partes, en una mezcla indiscernible y con una intensidad insufrible, como en su soterrada melancolía supo Séneca y su discípulo el gran Quevedo. Pensar en torno a estos tópicos no es salirse por la tangente ni abandonar el campo de la pedagogía, sino centrarla, ensimismarla, tornarla a su esencia, que es la existencia o vínculo del hombre con el ser. El educador debería pensar constantemente en esto, es decir, en Grecia.
-
-

 12:01
»
Educación y filosofía
12:01
»
Educación y filosofía
Noche de difuntos. Escribo estas líneas que acaso publicaré en unos días, si aún me restan ganas para corregir lo que tal vez solo deba decirse en rápido e impensado exabrupto. Porque en anteriores entradas de este blog quedó una pregunta en suspenso que ni por asomo traslució en ellas, pero que ahora puedo revelar. Mi pluma, es decir, mis dedos sobre el teclado en cierto momento quedaron paralizados sin saber si teclear o no la cuestión que, una vez decidido a hacerlo, incorporé al texto para de nuevo, como entumecidos pensamiento y manos, borrar del papel ficticio, de la fantasmagoría de papel que persistía en la insomne pantalla. Las razones siguieron su curso sin que la torpeza de la pregunta las interrumpiera. Pero esta ha permanecido clavada en mi mente. Pues era la sombra de una duda más que incómoda.
Fue la sospecha de que yo mismo era incapaz de creerme lo que decía. Es decir, acababa de aseverar que el pensador estoico, y me basaba en la interpretación que de Marco Aurelio y Epicteto hacía Hadot en su hermoso libro, no era trágico. Aún más, que ellos se hallaban en el punto opuesto del alma trágica. Su visión era, y en estos días que estoy terminando mi enésima relectura de las Disertaciones por Arriano de Epicteto he podido confirmarlo, la de quien enarbola una plácida fe en la bondad del universo. En esta suerte de bondad universal una apropiada educación, a fuerza de razón bien entrenada, puede reintegrarnos. En una primera lectura, y parece muy obvio de tan bien presentado y repetido por sus textos, el cosmos es para los estoicos eso, cosmos, pero además, es bueno. Desprende bondad, contra todas las apariencias. No puede haber abatimiento, fracaso o definitiva frustración del sujeto que se estrella contra el todo. Es decir, no hay sangrante diferencia, sino una mansa identidad última que elimina todo conato de tragedia en el sistema del estoicismo. El mal se apaga en la bondadosa inmensidad y armonía del cosmos. Estamos en el fondo hablando de una suerte de teodicea pagana.
Pero durante segundos lo dudé. Me pregunté, inquieto, si eso era verdad. Porque, hay, como en los actos fallidos que describe Freud, en los que nos traiciona el inconsciente, elementos que inducen a creer que no es oro todo lo que reluce. Albergo el vago recuerdo del bello escrito de María Zambrano dedicado a Séneca y alguna que otra frase extraída del propio libro de Hadot y de las Meditaciones del emperador filósofo. Es cierto, las cosas como son, que leyendo ahora a Epicteto no veo más que bondad y armonía, aunque siempre, eso sí, en un ir contracorriente del que no se desprende ni un solo atisbo de queja, de exhibicionismo, de insinceridad. Todo se acaba disolviendo en el axioma de la bondad del orden último en que se fundamenta el cosmos.
Sin embargo, en el propio Epicteto albergo la sospecha de que tanto optimismo justificando tanto fatalismo esconde gato encerrado. Para empezar, hay una deriva hacia terrenos antropológicos de la vieja ontología platónica, eludiéndola, cuando esta nunca priorizó lo antropológico respecto a lo ontológico (de hecho funda la pregunta por el ser como lo principal en la filosofía). Para Platón, por mucho que escribiera sobre pedagogía, esta se entendía solo a la luz y bajo el sol, nunca mejor dicho, del ser. Lo más importante que la filosofía debe hacer, lo prioritario y fundamental, es pensar el ser. Para ello establecía diversos caminos, recordemos, como la dialéctica que en él deja de ser meramente aporística y disolvente, pero tampoco se trata de una dialéctica logicista, lineal, conclusiva, por lo menos, en el recuerdo que uno tiene de ciertos diálogos cuya relectura aguarda con ansias para los próximos tiempos pandémicos (es de lo mejor que puede releerse de cuanto ha producido nuestra triste humanidad). La gracia esencial de ellos es un carácter a menudo abierto que en todo caso define dibujando círculos en torno de aquello que indaga y que en principio inicia una tarea condenada a estar felizmente inacabada. Platón no pudo escribir tratados porque habría sido incoherente con su visión tanto del ser como del modo de pensarlo. Aquí Platón, más que responder al perfil de un sistemático metafísico podría interpretarse, y así lo hace Jaspers en su truncado proyecto de historia de la filosofía (tres volúmenes en Tecnos), como casi otro mago de la teología negativa. Apunta al ser, siempre dejándole ser, dejándole espacio, sin agotarlo.
Hay, pues, motivos en Platón para presentir una inabarcable anchura en el mundo que el estoico, y esta es mi tesis, se torna… desolación. Ahora es cuando podemos volver a preguntarnos si realmente su “sistema” había abandonado por completo la tragedia. ¿Es el estoicismo la consecuencia de una soterrada reaparición de lo trágico en una cosmovisión platónica? Porque mi impresión es que, y confieso no tanto haberla constatado en Epicteto pero sí, y mucho, en Marco Aurelio y en Séneca, en ellos la bondad del mundo parece un dogma que han adoptado porque sí, como una fe del carbonero, como una respuesta que se asume cual credo que les permite asirse a algo firme en medio de lo que tiene todas las trazas de ser nada ordenado, ni bello ni bueno, y quizás, ni siquiera verdadero. El estoico es hijo de este fracaso de un mundo carcomido por el horror. Su respuesta es respuesta al horror y por tanto porta el sello del horror. Con absoluta armonía, con una mansa sonrisa, llenos de paz y seguridad en el momento fatal, muriendo sin aspavientos, paganamente (no cristianamente, cuidado), impávidos: sin mover un músculo de la cara. Así, sin más… porque es lo que merece el mundo. Sin llegar, pues, a resentimiento, es algo más hondo, es desolación, es abandonar algo que irradia mal y dolor, pero cuya cura ha sido el empeño en voltearlo y mirarlo desde la perspectiva del orden y de la bondad.
Esta fijación estoica con el que era el sumo bien trascendente platónico ahora convertido en justificación y norte moral para el comportamiento humano, para el hacerse humano, para el postular eso que llamamos “hombre” y a partir de ello inventar la educación moderna en los primeros siglos de la era cristiana, mucho antes de la modernidad, ha elegido otro foco de atención que lo acaba de consagrar todavía con mayor fuerza como filosofía de la modernidad a destiempo: el hombre. Sí. Porque en la actualidad la filosofía se debate entre dos polos: ontología o antropología. Como aquí, además, hablamos de pedagogía, diremos que en un primer parecer esta existe si el centro del universo se torna el que fuera centro de la modernidad: el hombre, el sujeto, la humanidad. Pero por el camino se pierde algo, algo fundamental. Para empezar el estoico ha perdido a Platón, no tanto al Platón considerado más dogmático y que hemos retratado en anteriores entradas, obrador de constructos racionales, sino el de la lectura de la filosofía del ser de Jaspers, ontológica, que resalta su cualidad de perseguidor de lo que sabe difícilmente ajustable a razones, de lo que tiene que dejarse ser, con un margen propio de incertidumbre que el filósofo debe respetar para, paradójicamente, mejor aproximarse.
Dudo que el estoico no sea consciente de esto. Esto, que es una tragedia que vive, la de una pérdida inconmensurable, un fracaso por el que se descarta el empeño de Platón de indagar el ser, tanto en la vertiente más lógica y conceptual, como en la más aproximativa y circular, pasa una callada factura e hiere los días y aparentes seguridades del estoico. El mundo y la historia, seguramente, no dejaron ni a Séneca ni a Marco Aurelio otra oportunidad que leer esos egregios textos del pasado y sospechar que ya no era posible volver a ellos, no era posible repetir la hazaña con sincero aplomo, virginalmente, como lo habían logrado los griegos. El mundo se había llenado de tinieblas, de caos, de un modo parecido al nuestro. Roma era ya una sociedad global. En los murales de las casas de ricos en Pompeya hay pinturas que representan escenas del África negra, de regiones tropicales y de la India. Hay grafitis en lengua latina escritos con caracteres griegos. El mundo era ya magno e inaccesible desde muchos puntos de vista. Era ingente la acumulación de textos, de doctrinas, de bibliotecas y libros, de escuelas y academias de enseñanza. Pululaban los profesores, los jóvenes ricos romanos viajaban a Grecia a formarse (con maestros griegos, como se había formado Marco Aurelio). El mundo había adquirido un carácter fuertemente caótico, incomprensible, relativista, mestizo y muy hostil en las ciudades, pero también en el campo. Un mundo con una burocracia muy compleja, aún esclavista, de economía y productividad boyante, con un orden legal firmemente estipulado, un mundo de ingenieros, de constructores, de inventores.
Por otro lado los cristianos avanzaban, causando el asombro de muchos por sus histriónicas hazañas que parecían buscar la muerte a la primera de cambio. A Marco Aurelio le horrorizó el modo en que le contaron que habían ido a la muerte unos rebeldes cristianos en alguna ciudad francesa, el modo en que histéricamente se arrojaban ellos mismos a las fauces de los leones, como quien dice. Nada de esa discreta mesura que él profesaba. Pero, la cuestión es si esa discreta mesura era respuesta, un producto cuya razón de ser estribaba en constituir una reacción a todo ese caótico mundo social desprovisto de la unidad y la orientación de que las anteriores sociedades dotaban a sus miembros.
Quizás el estoico solo pudo refugiarse en fantasmas. Uno, por ejemplo, el propio hombre, el propio ideal de una humanidad unida por la facultad de pensar que nos da la llave para una suerte de Reino de los Cielos. Sospecho que su atención dirigida a lo antropológico emana de la inseguridad y la imposibilidad de abordar lo ontológico, de un desconcierto por las “alturas”, de un vértigo incómodo que su tiempo favoreció, y que les obliga a centrarse en aquello más cercano que era esa dualidad de cuerpo y alma organizados por la razón, por el principio rector, por el auriga del carro en el Fedro de Platón. Fueron filósofos de urgencia en tiempo de urgencia.
Que un pensador acuda a la trinchera del sujeto ha sido un socorrido y fácil recurso para no pensar el abismo y aquí toda la bondad del sistema estoico, de la fe estoica, se tambalea, porque parece ahora reposar en algo tan poco firme como un dolor y un vacío. El estoicismo surge cuando el mundo se ha convertido en un vasto páramo, en un hostil desierto que hay que atravesar duramente. Y, por cierto, eso nos está ocurriendo ahora. Hablamos de un mundo enfermo, un mundo de profundo desconcierto y recelo, del mundo sin Dios del que tanto se comenta pero que no hemos asumido, como certeramente profetizó Nietzsche. De esto podemos afirmar que el estoicismo es filosofía de crisis, que surge cuando todo se derrumba, cuando enfermamos, cuando la muerte campa a sus anchas, cuando el mundo es manifiestamente malo, a las claras, bien a las claras. Y cuando más bondad el estoico ve en el mundo, menos bondad existe realmente. Esta es su tragedia, por mucho que su terapia consista en eludirla sin reprimirla haciendo auténticos juegos malabares con la razón.
Zambrano habla de esto mucho mejor que yo en torno a Séneca. Detecta este movimiento cuasi fatal en el alma del filósofo hispanorromano, esta tragedia que sin embargo vive mansamente, lo que le lleva a morir no como mártir, ni siquiera transmitiendo una gran lección o testimonio como Sócrates hizo con su muerte, sino dejándose ir sencillamente, sin teatralidad. Una tragedia que se calla con una serenidad que estremece.
Y además, los estoicos educan, pero educan a la desesperada, porque no pueden hacer otra cosa que unir su fe racional con sus obras en el contexto de sociedades de individuos aislados y mordidos por el desconcierto. Son un producto de mundos corruptos en todos los sentidos, enfermos crónicos, patológicos de cabo a rabo. Aspiran al bien empeñándose en verlo donde no lo hay. Esta es su tensión y como toda tensión es por lo menos una incipiente nota de tragedia.
Para terminar añado una nota sobre Marco Aurelio. En sus Meditaciones puede leerse, y cito de memoria, algo así: “O un caos de átomos como afirman los epicúreos o una razón universal, da lo mismo, aspira al bien”. Este aforismo es fundamental. Aquí cede el estoico, como a veces hace Séneca, a su “enemigo” epicúreo. Tengo fresco algunos aspectos del epicureísmo porque estoy leyendo De rerum natura de Lucrecio, en la edición crítica y versión rítmica de Agustín García Calvo. Saborear, aunque sea en sucedáneo, los magníficos hexámetros dactílicos del original latino, que leo en voz alta y que van elaborando una teoría materialista que cura del miedo a la muerte y a las enfermedades mediante la portentosa visión de un mundo de transformaciones casuales, sin sentido, cambios que son solo cambios, y que si se asumen con franqueza y hondura, pueden aliviar. Es decir, la ingente procesión de azarosas combinaciones y sucesiones de formas y materias a partir de átomos que explican los fenómenos atribuidos al alma, a los sentidos, al pensamiento, cuando va entrando en el corazón de uno, va ciertamente aliviando, calmando muchos dolores. Aquí la operación terapéutica es justo contraria a la del estoico. No es la imagen y la fe en un orden (bueno) en el que integrarse, un orden en el que todo se transforma pero como parte de una armonía que hace que eso mayor que se transforma sea el cuerpo verdadero al que debemos mirar, el cosmos; sino que ahora el consuelo viene de la mano de una naturaleza interiormente caótica, también de sucesiones en las que hay que asumir que uno está y que por tanto empieza y termina (muere), pero que, de manera bien distinta, es esencialmente un bullicio, un orden que se apoya en un desorden previo, en la casualidad, sin una norma o racionalidad básica y motriz. Pensar intensamente en que la naturaleza de las cosas o la realidad sean esto cura de espantos, por otra vía, pero de un modo efectivo. Significativamente, aquí el mundo no necesita justificarse como bueno ni malo, ni echar mano de un orden interno y racional de carácter bondadoso. A lo sumo es neutro. Y quizás incluso en las primeras horas, para algunos, horrible. Un puro caos. De hecho, para el epicureísmo el principio de la ética es el placer, lo cual no vale para el estoico porque el placer es algo efímero, no permanente, y el estoico se aferra a lo que considera permanente. Tampoco el sujeto tiene una consistencia real con la misma fuerza que para el estoico.
Ciertamente, ambas escuelas helenísticas constituyen dos modos de terapia para sociedades despojadas de sus viejas armas, en las que la ontología había sido sustituida por la erudición y el dogmatismo, y el pensamiento se había tenido que desplazar a lo antropológico. Aquí sí hay, pues, un alejamiento de Platón, aunque quizás se volviera a la idea de una filosofía encarnada en las propias obras y no escrita, más cercana a Sócrates que a Platón. El caso es que a Marco Aurelio se le escapa, como en un lapsus freudiano, que tal vez, quizás, Epicuro tuviera razón y después de todo, solo haya caos. Pero a estas alturas eso ya no le importa demasiado.
-
-

 21:29
»
Educación y filosofía
21:29
»
Educación y filosofía
La necesidad de la escuela aparece en Oriente Medio asociada a la escritura, según consta históricamente, es decir, cuando el conocimiento pudo objetivarse y albergarse en un soporte tecnológico exterior a la palabra hablada y a la memoria biológica. Lo que en la vieja tradición oral se daba como palabra a menudo modulada rítmicamente para facilitar su memorización, sin mediación institucional, ahora surge como una nueva forma de disciplina y en un nuevo soporte en forma de tablillas de arcilla que constituyen una extensión del cuerpo, pudiendo fijarse un texto que se guarda indeleble para acudir a él como a otras cosas. Es necesario aprender el arte de la escritura, que hará de los escribas mesopotámicos y egipcios una clase social prestigiosa y rica, lo que requiere una disciplina y un rigor peculiar que reflejan los primeros ejercicios y disposiciones escolares de que tenemos noticia en restos arqueológicos extraídos en lo que hoy día es Irak. La escritura sirvió, con bastante probabilidad, en primer lugar para hacer listas y cuentas de bienes e impuestos, pero también acabó siendo depósito de mitos y literatura.
De aquellos mitos plasmados en marcas cuneiformes en la arcilla surgió la veneración por el texto fijado, inmutable, un texto que se sacraliza y tiñe con el poderoso magnetismo del mito capturado que naciera en la cultura oral, que es fuente de poder, que explica al lector y no solo es explicado por este, iniciándose en la cultura una sabiduría circular y hermenéutica entre los hombres y su propia producción escrita. El prestigio de la palabra escrita suple así al de la palabra hablada. Es este tránsito de la humanidad a la cultura textual el que asociamos inexorablemente a la escuela, hasta la actualidad. Es decir, nuestro punto de partida en esta entrada de blog es la idea, casi de Perogrullo, de que lo escolar nace ligado a la cultura escrita, en la medida en que la cultura escrita supone una derivación que con una suerte de vida propia llega a hacer sombra a la propia vida, precisando de un ámbito específico para su guarda, transmisión y cultivo. El mundo, así, se bifurca para los seres humanos.
En el caso de la civilización griega, varios siglos más tarde, en torno al siglo VIII a. C., se fija el texto de la Odisea y la Ilíada por la discutida figura del poeta ciego Homero y se inicia a partir del siglo VII al VI a. C. el irreversible movimiento de la racionalización de la cultura que culmina en el siglo V a. C. donde aparece con mayor modernidad lo que hoy podemos plenamente identificar con los fenómenos asociados a la escuela y lo profesoral. La herida o desgarro en el seno de la tradición, que funda lo que llamamos civilización, se hace si cabe más patente. El caso griego es mucho más relevante pues el proceso de racionalización (más allá de la objetivación determinada por la fijación del saber en el texto escrito que ya se había dado más de mil años antes en Oriente) implicó una mayor universalización, una extensión a lo largo y ancho de las sociedades por la que la revisión de la propia tradición impregnó todo el mundo social. Esto marchó más allá de las paredes de los centros donde se aprendía y cultivaba la escritura. Porque el proceso de mirarse en su reflejo, el examen de sí mismo que emprende el mundo griego, fue algo sin precedentes que inició un proceso de ilustración que nuestra modernidad (y “postmodernidad”) no hacen más que perpetuar y consagrar. Los griegos introdujeron el germen de la disolución de las viejas maneras de abordar el cosmos, así como la manía por hallar nuevos órdenes (sin liberarse del todo de la afición por un orden y por una causa propios del mito) y, en consecuencia, se dio una nueva relación con la “cultura” y la tradición que podríamos denominar “crítica” porque trata de marcar una aparente distancia con aquello que, sin embargo, está intrínsecamente ligado con uno hasta el punto de que lo constituye a uno y que es uno mismo. Así que el esfuerzo de la civilización grecolatina será, desde entonces, el de jugar a mirar (una vez que se asume, platónicamente, la metáfora de la vista y la iluminación) las cosas (los entes) desde novedosas perspectivas, desde los ángulos y posiciones siempre infinitas que nos separan de esa hipótesis del ojo que todo lo alcanza que se acabaría situando en Dios. Por lo menos así ha ocurrido en el momento que en Grecia se alzó Platón.
Los fenómenos ligados a la escuela más actuales detectados, denunciados y combatidos por la pedagogía y la didáctica más avanzadas e involucradas con nuestro mundo lleno de recursos y grandes posibilidades tecnológicas, ya se daban en la Atenas del siglo V a. C. En realidad, el discurso de la pedagogía y la didáctica (entendamos a la primera como un discurso teórico sobre los fundamentos de las prácticas educativas que se ha dado desde perspectivas y movimientos que han variado históricamente; y entendamos a la segunda, es decir, a la didáctica, como el conocimiento instrumental acerca de los medios y recursos necesarios para llevar a cabo con éxito el complejo proceso de la educación escolar) ha ido insistiendo en unos tópicos semejantes que se vienen repitiendo desde la República de Platón. Si es que Rousseau tuvo razón en considerar a este el gran libro sobre educación jamás escrito y tenemos en cuenta que el ginebrino es la fuente directa o indirecta de, como señaló el sociólogo Lerena, las pedagogías activas y menos directivas, es decir, las más ligadas al pensamiento político progresista, tenemos que pensar qué hay en la República de nuevo o de actual para nosotros. O de moderno. Y resulta que hay mucho.
La casualidad, que nunca es casual, nos revela una pista. Siguiendo la senda de un dulce caos he ido a parar de nuevo, porque ya lo hice hace casi veinte años, en los Ensayos de Montaigne, en la magnífica edición de la exquisita editorial Acantilado. Un volumen que apetece leer con solo mirarlo. Esto quiere decir que no puedo haberme situado en un plano más moderno, o por lo menos más efervescentemente renacentista. Y resulta que el erudito de Burdeos también considera a la Repúblicael mayor tratado sobre educación en que pueda basarse un pedagogo, y mira que maneja fuentes como Quintiliano, Plutarco, Isócrates y, por supuesto, todos los grandes autores y seguidores tardíos de las escuelas helenísticas, de Cicerón a Lucrecio o Séneca. Autores que había incorporado a sí mismo, hecho parte de sí, en una educación que tomará como modelo en un ensayo dedicado a la formación de los niños.
La clave pedagógica platónica tiene sus luces y sus sombras. Yo mismo, en mi anterior entrada no resalté lo suficiente, en mi emocionado colofón, las sombras. Las sombras de algo tan revitalizado y querido en el Renacimiento del que formó parte Montaigne, algo que conocemos con el nombre de un libro del humanista Tomás Moro: la utopía. La utopía, en el sentido en que aparece en el libro del gran ateniense es un sueño racional, un ideal forjado por una mirada de autocomplaciente lucidez que quiere penetrar en lo real según la hipótesis de que tras ello está la verdadera forma de lo que vemos, porque lo que vemos es mera apariencia o reflejo de lo que existe verdaderamente. Como explicamos, solo un gobernante bien educado, tras un currículo que Platón detalla exhaustivamente, es capaz de aplicar la razón y discernir lo verdadero de lo falso, lo que es de lo que no tiene consistencia ontológica, de lo inconsistente. Solo esta alma puede obrar según razones y no bajo el efecto de la seducción de pulsiones y pasiones incontroladas.
Hay, pues, un elitismo racionalista, podríamos decir, tras el utopismo platónico. La omnipotencia de un logos antepuesto al trato y roce con lo empírico; defecto que Aristóteles no dejará de achacar siempre a su maestro. Esto es el germen de lo que para algunos ha sido una peligrosa propensión totalitaria presente en la República que los autores de corte liberal, como Popper, han detectado en el proyecto educativo y político de Platón. Pero al margen de esta discusión, en la que no vamos a entrar y baste con no callar que puede existir este aspecto más sombrío que no destacamos lo suficiente en nuestra anterior entrada, hemos de insistir que el gran libro de Platón es un primer tratado de pedagogía entendida más allá de lo técnico. Como técnica, la pedagogía venía siendo considerada y lo seguiría siendo en los tratados de los gramáticos y sobre todo por los sofistas que llevaban un siglo abordando el asunto de la educación en su sentido más escolar. Platón va más allá de exponer el cómo educar, aunque lo hace (didáctica), para entrar en un planteamiento teleológico que diseña desde un modelo utópico, es decir, ideal, situado en un cielo racional que funda en la razón antes que en el trato con las cosas. Y es este elemento utópico el que precisamente por su alejamiento y su confrontación con lo práctico el que va a servir como punto arquimédico para saltar por los aires y cuestionar lo que en su tiempo estaban haciendo los profesores y escolares en Atenas.
Desde ese diseño ideal que Platón quizás trató de llevar a cabo hasta cierto punto en su Academia, gracias a su aislamiento en la torre de marfil propia del intelectual retirado de la política, como se ha señalado, denunció el fenómeno que desde que hay cultura escrita se está dando: la desnaturalización del conocimiento. En pedagogía y didáctica se diría, la desnaturalización del currículo y de la escuela. Tanto los eruditos y sofistas del siglo V a. C., como del siglo IV a. C. y no digamos de época helenística y posteriores, en el periodo de las grandes síntesis y libros enciclopédicos, de las bibliotecas y sabios que cultivaron un conocimiento extensísimo libresco y lleno de datos precisos y citas en las que el texto ya lo era todo (¡qué lejos el ideal socrático!) habían potenciado un modo de relación con la cultura (escrita) distanciado y despersonalizado que justificó numerosas obras que trataban de regular y dotar de método y disciplina a la enseñanza (las gramáticas, por ejemplo). Lo que hoy llamaríamos currículo se tecnificó (cuidado con la palabra). El estamento de los profesores ya se había inventado casi tal como hoy lo conocemos en la Atenas del siglo V a. C. por parte de los sofistas que cobraban por enseñar, vendiendo su método y su conocimiento, en función del éxito social y mercantil que aseguraban para sus alumnos.
La utopía platónica, al precio de caminar vaporosamente por las nubes, que no es escaso precio, trata de recuperar algo tan presente en el propio contenido del libro del filósofo como es una edad de oro en la que se retome lo que somos (ya lo explicamos en la anterior entrada). Y eso tan anhelado, si nos situamos solamente en la perspectiva de la escuela, es la naturalización de la cultura escolar, su recuperación por parte del sujeto. Una pretensión inocente en apariencia pero ambigua y no menos llena de incertidumbre y peligros. Porque lo que utópicamente se pretende es que ahora el sujeto que aprende se convierta en educando y asimile, digiera, el currículo, haciéndolo parte de sí, para ubicarlo en lo más hondo de sí mismo, para que lo constituya verdadera y vivamente.
¿No es este el ideal de toda pedagogía progresista? El de una educación que se desarrolle con suavidad, siguiendo las pautas del propio niño, atenta a sus demandas y necesidades hasta que se produzca una asimilación natural de la cultura otrora inalcanzable. Es justamente lo que expone Platón que ha de hacer el Estado, aunque en su caso solamente con las élites. Tan claro lo tiene que no importa que la razón no intervenga en primer lugar, porque de hecho, se comienza a educar para la nueva ciudad cuando las criaturas son todavía muy pequeñas. El Estado les influye creando un medio ambiente determinado (una especie de comuna donde todos los adultos son madres y padres de todos los niños y niñas) para ir cultivando primero una sensibilidad y una corporalidad proclive a lo que la razón dicta al gobernante como lo más justo, es decir, lo más adecuado al orden del ser dentro del contexto, recordemos, de la metafísica platónica. Así, no importará abordar la educación intelectual antes que la música y la gimnasia dispongan el cuerpo y el sentido estético. Todo lo cual quiere decir que para materializar la utopía que solo existía en el ideal o sueño de la razón, hay que diseñar el carácter de los ciudadanos, hacerlo propicio a la recepción de dicho sueño.
Puede atisbarse en la buena intención utópica de Platón ya, fácilmente, su peligro. El peligro de este tipo de utopías exclusivamente trascendentales. Su alejamiento de lo empírico, que aun siendo una ventaja, es también inconveniente. Así, puede imaginarse que una pedagogía utópica de gabinete, como fue la de Emilio de Rousseau tuvo una grandeza, pero también dificultad similares. El clásico problema de estas utopías racionalistas es el de su trato con la realidad, el que han de afrontar cuando tienen que medirse con los acontecimientos y dobleces del mundo de los seres vivientes. Pensemos que un utopista al estilo platónico es una suerte de ingeniero o arquitecto que diseña un plano o un pintor que dibuja en su estudio una ciudad ideal.
Pero llegados a este punto, retomemos nuestro asunto inicial, que es el de cómo ha de digerirse la cultura escrita o currículo (término para algunos desfasado en la actualidad) en la escuela, dándose el caso de que desde que apareció la cultura escrita se desdobló el mundo del conocimiento desnaturalizándose una parte. Vayamos a la recuperación de Platón que hace Montaigne. Ambos tratan de cultivar sobre todo el carácter de los niños, antes que, dirá el francés, llenarles la cabeza de datos, antes que llenar su memoria. Esto mismo, casi con estas palabras literales, lo dice Montaigne. Él pone de ejemplo en su ensayo sobre “La formación de los hijos” su propia educación y el caso muy concreto de su aprendizaje del latín que fue, según describe, muy vivencial y experiencial. Totalmente al estilo de la Escuela Nueva. Toda su familia se puso a hablar latín con el niño y a llenar de cartelitos en latín las habitaciones de la mansión. Lo que ilustra otra paradoja de la llamada “nueva” educación, que se ha dado más ligada a entornos burgueses, aunque bien es cierto que ha habido un gran esfuerzo cuando se han fundado escuelas e instituciones (como la Institución Libre de Enseñanza en España) por incluir de manera muy efectiva y real a las clases populares. Pero en realidad el rasgo de sueño de ilustrado, de pensador en gran medida desubicado, propio de los forjadores de utopías en el sentido más platónico, lo han mantenido bastantes utopías educativas consideradas clásicas. Es algo que más adelante podemos estudiar en la confrontación del materialismo de corte marxiano con los socialismos utópicos que se dio en el siglo XIX, a sabiendas de que justamente en estos últimos la importancia de la educación fue tan grande como la lucha obrera y la transformación a otros niveles, dato bastante significativo en relación con todo esto que estamos mencionando.
Montaigne insiste en que frente a los maestros (preceptores de niños nobles) de la época, es preciso que el maestro se esfuerce antes en fortalecer el juicio y el carácter de la criatura que en, como hemos dicho, llenar su memoria. No está lejos de esto, por cierto, nuestro querido Séneca, otro gran maestro de la pedagogía moderna al que Montaigne adoraba y se sabía de memoria. Sí. De memoria. Y eso que llega a proferir: “Saber de memoria no es saber; es poseer lo que se ha guardado en esta facultad. Cuando sabemos algo cabalmente, disponemos de ello sin mirar el modelo, sin volver la vista hacia el libro. ¡Qué enojosa capacidad la que es meramente libresca!” (p. 193).
Montaigne reivindica esa añorada unidad de la cultura con los hombres que la escritura escindió y en la que, hoy diríamos en el contexto escolar, el educando asimila lo que aprende con naturalidad hasta ir integrándolo en sus capas más propias, forjando su carácter para orientar su acción (ética). Una vieja idea estoica, por cierto. El caso es que los Ensayos del autor francés, que a los treinta y ocho años se encerró en la torre de su mansión rodeado de libros a escribir para intentar adivinar quién era sin lograrlo del todo y hablando de sí mismo cuando trataba temas variopintos, están plagados de citas de los clásicos en latín aprendidas de memoria. Fue su forma de encarnar todo aquello como un dulce caos, desdiciéndose de toda recepción de la tradición como canon y manifestando que lo que nos legaron los antepasados es un orden del desorden, o mejor dicho, esbozos de órdenes en un enredo que sin embargo es lo único que tenemos. Así se entiende que aunque lance auténticas diatribas contra el aprendizaje memorístico al que los preceptores obligaban terriblemente a sus jóvenes discípulos, él llegara a ser uno de los más gozosos lectores que Séneca o su oponente epicúreo Lucrecio han tenido. Los leyó y releyó, los supo de memoria, los anotó, los comentó y… los hizo parte de sí. Justamente eso es lo que una buena educación tenía que hacer con el modelo de cultura en su tiempo, que eran los clásicos, la fuente del saber, o sea, para él la fuente antes de las preguntas que de las respuestas. Los hizo suyos verdadera y auténticamente. No renunció a ellos.
La fuerza del ejemplo y las obras, o sea, la recuperación del texto escrito por parte del lector, su revitalización, es otro de los tópicos de la pedagogía moderna que menciona Montaigne. De nuevo la conquista que ha de darse del mundo teórico por parte del mundo práctico, aunque se haga desde las coordenadas teóricas de una utopía. Esto implica una didáctica de la experiencia y el descubrimiento, de la resolución por parte del niño, que como contrapartida tiene a un maestro que primero escuche y luego hable, según el modelo socrático. En la página 190 de la edición de los Ensayos que manejamos el francés llega a decir expresamente en torno a lo que el maestro ha de procurar respecto a su alumno (las cursivas son nuestras): “Que no le pida tan sólo cuentas de las palabras de su lección, sino del sentido y de la sustancia. Y que juzgue el provecho que ha obtenido no por el testimonio de su memoria sino por el de su vida. A lo que acabe de aprender, ha de hacer que le dé cien rostros, y que lo acomode a otros tantos temas distintos, para ver si además lo ha entendido bien y se lo ha hecho bien suyo, fundando la instrucción de su progreso en la pedagogía de Platón. Regurgitar la comida tal como se la ha tragado es prueba de mala asimilación e indigestión. El estómago no ha realizado su operación si no ha hecho cambiar la manera y la forma de aquello que se le había dado para digerir”.
El trasfondo platónico y aún socrático se hace obvio en una preciosa frase del ensayo dedicado a la formación de los hijos: “Hay que enseñarle sobre todo a rendirse y a ceder las armas a la verdad en cuanto la perciba: lo mismo si surge de la mano de su adversario que si surge en él mismo merced a un cambio de opinión.” (p. 197) En el bello sinsentido, en la suprema desorganización que la historia nos lega, la razón vale solo para esto, igual que para los estoicos: para regir la opinión (y el comportamiento) por ella. Recordemos el énfasis por conducirse por el logos, que en Platón adquiere tintes elitistas, pero que en los estoicos se recupera para los individuos que son todos elevados a gobernantes de sí (a la par que se simpatiza hasta cierto punto con ideales republicanos, según nos transmitía la obra de Hadot sobre Marco Aurelio). Es esto, que equivale a un puro y auténtico afán de verdad, en la perspectiva griega que se hereda en gran parte de la historia del pensamiento occidental, lo que parece albergar Montaigne en su asimilación de los clásicos. En medio de la tormenta, y sintió el mundo, creo, como un mar tempestuoso o por lo menos embravecido en el que era necesario orientarse para navegar (la conocida metáfora estoica), solo valía este empeño racionalista de seguir obstinadamente un Norte lógico que era también un Norte moral: “Que su conciencia y su virtud [del niño] resplandezcan en su lenguaje, y no tengan otra guía que la razón. Que le hagan entender que confesar el error que descubra en su propio discurso, aunque sólo él lo perciba, es un acto de juicio y sinceridad, que son las principales cualidades que persigue. Que la obstinación y la disputa son rasgos vulgares, más visibles en las almas más bajas; que cambiar de opinión y corregirse, abandonar un mal partido en un momento de ardor, son cualidades raras, fuertes y filosóficas”. (p. 198).
Montaigne incluye en el trato con los hombres, el trato con los libros. Es decir, como resaltamos al comienzo, ahora estamos en un intento de renovar la relación del (volvamos a referirnos la escuela) educando con la cultura escrita. A veces la materia de estudio se dará “masticada” y a veces se formará solo el juicio para que el discípulo elija y busque. Todo lo cual ha de tener un resultado típicamente estoico, el de un cuerpo y apariencia serenos pero activos, bondadosos y alegres. Además, se ha de fundir “cuerpo” y “alma”, lo que el ideal pedagógico de su querido y muy leído y citado Séneca tanto resalta.
En definitiva, tenemos muchos de los elementos de las modernas (de la modernidad) pedagogías activas, progresistas, “nuevas”, “libres” en lo que las une, sin entrar ahora en detalles. Es decir, el trasfondo rousseauniano en un diseño de corte utópico contrafáctico que pretende situarse contra lo que los usos y valores de hecho propiciaban en los preceptores y pedagogos. Más ampliamente, situamos a Montaigne en el giro anti-pedagógico de la nueva-contrapaideia que combate la escisión entre lo que hoy llamaríamos educando y currículo, esa grieta que, es nuestra tesis, naciera con la mismísima civilización. Por eso la pedagogía nació en la medida que nació esta sima en el seno de la cultura, pero al mismo tiempo ha sido su esfuerzo desde Grecia restañar la herida, por lo que se ha dado como paideia y como contra-paideia.
Pero no deja de incomodar, recordando la fuente platónica de todo esto, una inquietante impresión. Si para naturalizar lo que se ha llamado hasta ahora currículo (en los tiempos más recientes se considera algo a superar, ya hablaremos de ello) la solución es desarrollar una educación que vaya preparando con elementos no racionales la totalidad de “cuerpo” y “alma” (por emplear los términos de la Antigüedad que siguieron los autores que hemos nombrado), ¿no se está vetando la posibilidad de una intervención crítica, de un filtro racional, de una participación lúcida y consciente del sujeto en su propio proceso educativo? ¿No se está reclamando que la educación sea una construcción de la totalidad de las dimensiones afectivas, corporales, emocionales que van a determinar después inconsciente y acríticamente las elecciones, opiniones y razones del educando? Para Platón, la razón que regía al Estado (depositada en los gobernantes) paradójicamente tenía que apoyarse en elementos irracionales para gobernar, entre los cuales se incluía precisamente un programa educativo o incluso propagandístico que promoviera la correcta predisposición de los ciudadanos no gobernantes para ser gobernados. Entonces, tendríamos que una educación bienintencionada con métodos suaves y “respetuosos” estaría cumpliendo una función terriblemente autoritaria, pues serviría sin más a la consagración de un modelo de Estado sin la mediación del pensamiento y la crítica por parte del educando aún en las etapas de la vida en que este pudiera ser capaz de ser racional y crítico. Algo así como lo que hoy se denominaría “razón de Estado” (justificada por ser lo mejor para todos, transfigurados en el cuerpo mismo del Estado como tal) por encima de las razones de los individuos, cosa en la que derivaron algunas teorías contractualistas como la hobbesiana. Platón llega a justificar que el gobernante emplee la mentira si el fin es cumplir con lo que dicta la razón como lo mejor para la mayoría.
Retornando a la pedagogía, digamos que no creemos que fatalmente solo pueda darse una bifurcación entre una forma dura y otra blanda, pero siempre de manipulación en cualquier caso, al servicio del Estado en la pedagogía, como defendía de manera muy polémica el libro Reprimir y liberar de Lerena. Reprimir y liberar como dos caras de una misma moneda en la pedagogía. Hay otras posibilidades. Pero el ejemplo de la Repúblicade Platón y de algunas pedagogías inspiradas en él, es decir, las que albergan una idea de Estado que ha de fundarse en un determinado orden educativo, es decir, en la escuela, que ha de ser la institución que mantenga y fortalezca al Estado, pueden estar participando de ese totalitarismo que Popper, polémicamente, le achacaba al modelo platónico. Es decir, anteponer un modelo de Estado a la educación, la cual estaría al servicio de este, es hacer lo que Platón pretendió hacer con la educación de los ciudadanos.
Tal vez el caso de Rousseau (gran lector de Séneca como Montaigne) rectifique esta tendencia que se ha considerado por algunos “totalitaria” de la Repúblicaplatónica, pero sobre todo las ideas que hemos visto de Montaigne optan decidida y ampliamente por anteponer la libertad personal para el uso del libre arbitrio, idea tan querida por sus muy leídos estoicos. De este modo, aunque la pedagogía opere necesariamente a ciertas edades con medios irracionales, adecuándose a lo que sería una previa conformación del carácter, nunca esto va a ser conducido por los fines de una estructura ideal en el cielo de la política. Especialmente, no hay para Montaigne una educación con respuestas, sino con muchas preguntas, siguiendo antes el modelo socrático que el platónico. No olvidemos que entre la Sofística y Platón estuvo Sócrates y es ese el tipo de educador en el que parecen basarse las pedagogías que creemos más favorables a la libertad y al libre pensamiento, al derecho al uso de la propia razón y el inalienable espíritu crítico del individuo con capacidad para impugnar y denunciar siempre desde criterios racionales que puedan aspirar a ser compartidos y argumentados, que conectan con perspectivas como la estoica.
Solo que en la vereda que recorre Montaigne nada garantiza que se llegue a un punto determinado, que las razones sean verdaderamente de peso, que todo lo cierren contundentes conclusiones. Por el contrario, cuando el tábano azuza, todo se pone en marcha, se camina y punto. El diálogo, decía Borges, es infinito, no cesa. No echa a caminar una comunidad sin esa suerte de bromas (a veces algo pesadas) que son la duda incómoda, el dedo acusador del consejero atrevido, la ironía del interlocutor socrático o hasta la burla de uno consigo mismo. Porque se piensa sin que nada garantice que se llegue a ningún término, sin que la humanidad lo haya hecho nunca ni nada parezca apuntar a que lo haga. Esta incertidumbre es el precio. Pero puede resultar un gozo. Todo parece una suerte de ensoñación, de sueñecillo, de siesta de la que a ratos despertamos para darnos un chapuzón en el mes de julio. Todo pasa y pasa y solo queda ese viejo apremio por obrar bien, por la rectitud de la propia conciencia que Montaigne aprendió de los antiguos, como lo que realmente une a los hombres, a falta de Dios, en el mundo pagano que en su época cristiana él hizo suyo. En estas coordenadas situamos el caso de Montaigne, para el que la humanidad en el fondo y a pesar de todos los espantos merece una tierna sonrisa. Montaigne nos sitúa, como educadores, en un punto que, próximo al modelo estoico, trata de sortear el peligro de la manipulación y de la determinación ideológica de cualquier signo, para que verdaderamente vuelva a situar a la persona en el centro de su propia educación. Es este puro afán fruitivo del sujeto que digiere la memoria humana, lleno de solaz, lo que hay que tomar más en serio y cultivarlo diciéndose que se busca la verdad en ello, porque la verdad, lejos no puede andar, no muy lejos de este goce, de este bien y de esta caminata llena de vericuetos que esboza en su retrato personalísimo que son los Ensayos.
-
-

 19:35
»
Educación y filosofía
19:35
»
Educación y filosofía
Dejando aparte los enigmas que conciernen a la naturaleza, que causan el más temprano asombro, cuando las criaturas han avanzado en su crecimiento y comienzan a entrever la dimensión ética de la existencia, llega el momento de la cuestión que va a centrar este escrito. Porque tanto la escuela, como en general la educación, han de regirse por las preguntas que brotan espontáneas en la infancia y adolescencia, que no son más que las que se seguirán formulando los adultos a lo largo de toda su vida. Son los problemas, los misterios acuciantes que como una inmensa penumbra constituyen el trasfondo de nuestro acaecer. Vivir es vivir inmersos en ese desasosiego al que solo el propio viviente que lo sufre puede responder de manera provisoria y en el que toda educación germina. Como lo señalan las teorías pedagógicas y didácticas, se debe partir de formular preguntas e indagar respuestas de la misma manera que nos las hacemos espontáneamente. Aunque no me gusta del todo expresarlo en estos términos cientificistas, porque si entendemos el acto de preguntar como si fuera el planteamiento de un problema es como si redujéramos la realidad a unos cuantos hechos o elementos fácticos ocultando lo enigmático irreductible, lo misterioso que como abismo impenetrable siempre acecha al hombre. Antes bien, lo que subyace tras cualquier interrogante que formulemos, tras la cuestión e incluso en el mismo problema es lo más hondo, inasible y abisal que habita nuestra alma y desborda nuestro entendimiento para causar la más profunda de las conmociones. De esa misma madre partieron mito, ciencia y filosofía.
Cierto es que el niño pregunta cuestiones elementales, de las que pueden abordarse con el método científico. John Dewey fue un gran maestro en observarlo y señaló que hay que emplear la ciencia para responderle, para incluso comprender el modo en que el niño puede seguir pensando y formulando ese tipo de preguntas, ejercitando su mirada fáctica a su alrededor. Pero el propio Dewey ya vinculaba este ejercicio, que es en el fondo un tipo de dialéctica con el medio ambiente, pues se asemeja a un cierto diálogo e intercambio atento y receptivo con su entorno, con esa otra dialéctica entre los hombres que aplicada a lo político llamamos democracia. A los jóvenes, después de la infantil atención enfocada en la naturaleza, se les abre una dimensión social y política en la que las preguntas derivan a cuestiones sobre el bien, sobre los fines, sobre la justicia. Cuando su mirada se fija en lo que ocurre en ese universo que solo concierne a los seres humanos, no ya de cosas, sino de personas que viven en comunidad, surgen cuestiones acerca de esa vida común en las que, desde ciertas perspectivas, podemos alcanzar planos mucho más profundos, pues estaríamos tocando claves acerca de lo que implica, en lo más esencial, ser persona, existir en el modo consciente propio de la existencia humana. Pensemos que, llegados a cierta edad, el joven se plantea forjarse una identidad a fuerza de decisiones. Tiene que aceptar si opta por lo que la mayoría opta. Dicho de otro modo, ha de plantearse si ha de seguir lo que resulta la opción arrolladora, la que triunfa, la que en su sociedad se presenta como la válida porque a quien la sigue le va bien. Su dialéctica, en un sentido de oposición, con la sociedad le conduce a cuestionar algunos modelos pero, lo sepa o no, sigue y asume otros. Puede estar avalando determinados valores sin saberlo. Y quiere esclarecerlo. Quiere pensarlo.
Entonces, imaginemos la situación en un instituto, un joven o una joven nos increpa que, contra lo que tan bellamente expone el discurso oficial en torno a valores y ciudadanía y tanto le cuentan sobre igualdad, derechos y respeto, es más feliz quien ferozmente arremete contra los demás, quien ataca y vence, quien obra con agresividad y gana las batallas con trampas y malos modos, saltándose esos magnos valores aunque guarde las apariencias. Ese agresivo individuo es más feliz. Sale, pues, mejor avasallar al otro, faltar el respeto, ser injusto, o por lo menos así funciona la sociedad. ¿Para qué creer lo que nos cuenta la ética? Sus códigos y discursos de lo políticamente correcto son solo bonitas palabras a las que es obligado asentir, Dios nos libre, pero que nadie en su fuero interno cree de veras. Solo basta mirar a nuestro alrededor. Nadie obra según lo que dice.
Desde luego, nada como la inocencia juvenil para señalar que el rey está desnudo, pensaríamos sin atrevernos a proclamarlo en voz alta, y recordando más de una sátira quevedesca sobre la hipocresía generalizada. Acierta de pleno. De hecho, la sociedad avala al “malo”, al que vence en las lides empleando maquiavélicamente todos los medios posibles sin remordimientos ni mesura, contra quienes sí ostentan frenos morales en su comportamiento y se manifiestan incapaces de hacer daño. Estos últimos viven vidas infelices, de perdedores, sin llegar a disfrutar de todo aquello que logra el solaz de los seres humanos. ¿Merece entonces la pena actuar con justicia? ¿El precio de optar por la justicia es la infelicidad? ¿Puede entonces afirmarse sin locura que el justo es más feliz que el injusto? Todo apunta a que es mejor hacer daño que sufrirlo, puestos a elegir. Es mejor una vida de reconocimiento y fortuna, siendo así más felices; y si el medio ha de ser cometer injusticia, pues es mejor obrar injustamente. Y así, nuestro joven interlocutor nos estará planteando el reto de nuestra carrera. ¿Cómo replicarle?
Pues a esta amarga pero atinada observación del joven sofista, llena de realismo, puede proyectarse una larga respuesta que, dando todo un rodeo, plantee un proyecto educativo, para convencerle de lo contrario, es decir, de que la realidad es otra. Y además exponer toda una teoría sobre la justicia que acabe remitiendo a la ética, a la política y puestos a tratar de qué es en definitiva lo que es, terminar surcando el proceloso mar de la ontología. Por supuesto, estamos refiriéndonos a Platón.
Quien me haya seguido hasta aquí habrá podido adivinar que estoy refiriéndome sin citarlo a La República. El mejor tratado de educación de todos los tiempos, que dijo Rousseau en su Emilio y que parte precisamente de esta cuestión que cualquier adolescente puede hacerse cuando deba decidir si actuar bien o mal. Claro que asumiendo que estamos en el estilo metafísico platónico de preguntar y de responder, los derroteros que esto va a llevar son peculiares. Para empezar no es casual que hayamos acudido a Platón después de un par de entradas en el blog dedicadas al pensamiento estoico que le debe bastante. Lo interesante de ambos sistemas de pensamiento es que creen que la felicidad es posible, contra la visión trágica del mundo, pero mediante un estricto programa educativo que consiste en recuperar el orden u organización de ese organismo que somos, lo que dicho de otro modo consiste en tratar de sanarnos, de que recuperemos la salud. La filosofía y su hermana en la Antigüedad, la educación, la paideia, como terapia.
Para Platón, la creencia de que la persona que es injusta con otro es más feliz que la que sufre el daño cometido por otro es producto de una patología, es una falsa creencia, no es más que una apariencia. No forma parte de la verdad. Ya se sabe que en el sistema platónico hay un dualismo entre ser y aparecer. El acceso a lo que es ha de realizarse con disciplina y esfuerzo mediante la inteligencia, porque lo que es, lo verdadero, se halla oculto, como bajo un velo, pero resulta inteligible, como expresa el mito de la caverna. Es preciso retirar el velo de lo que aparece, tal cual el término griego aletheiatraducido como “verdad” sugiere. En dicha famosa alegoría de la caverna el mundo que vemos son sombras inconsistentes que remedan con mayor o menor proximidad un modelo original, que para Platón son las ideas. En su origen primero, todo remite al Sol que es la metáfora del Bien o idea original que sustenta, como centro de donde irradia el ser, todas las formas. Será el cometido de la educación entrenar al sujeto que va a gobernar para que mediante el ejercicio de distintas metodologías (métodos ontológicos, es decir, para acceder a la visión del ser) como la dialéctica o cierta vía más contemplativa aunque racional se logre captar en su ultimidad la realidad y pueda transmitirse ese orden a la organización del Estado. En esta deriva cuyo punto álgido es el libro VII de La República nos hemos introducido en una dimensión ontológica que Platón cree necesario atravesar para responder al interrogante que nos ha suscitado nuestro alumno. Recordemos que se va a esforzar en hacer entender a sus interlocutores sofistas que el mundo que avala aquellos valores en los que basan sus opiniones (doxa) sobre la equiparación de injusticia y felicidad (la sociedad ateniense de su tiempo de populistas y demagogos) se basa en un remedo irreal de mundo, en una sombra de lo que el genio avezado es capaz de captar dándole la vuelta a todo ello para percatarse con claridad de que todo resulta ser de otra manera.
El proyecto educativo de La República pretende resituar la razón-logos en el lugar que le corresponde, precisamente para mirar sin engaños la figura verdadera del mundo. Y su lugar en lo epistemológico, es decir, en el conocimiento, debe ser el trono. Y esto, aquí Platón aporta otra de sus peculiaridades, ha de darse en dos planos correlativos: el ético y el político. Debe reinar en ambos niveles. Dentro del individuo, en su alma, en su psijé, y en la polis. Hay un orden natural que puede desorganizarse con relativa facilidad. Platón da complejas explicaciones de ello, de la degeneración a que tiende tanto el alma como la polis, pero cuando las cosas se desmadran viene a ser casi siempre porque las pasiones, los apetitos (el afán de riquezas y de honores, la soberbia, junto con un eros desenfrenado que anticipa a la teoría freudiana) acaban desbocándose y haciendo infeliz al sujeto. Aquí Platón desarrolla amplias descripciones y argumentos para convencer a nuestro adolescente de que una persona fuera de sí, o sea, esclava de sus pasiones, no puede ser feliz, aunque todo el mundo lo adule y consiga en apariencia todo lo que quiere. Porque en realidad, no es eso lo que quiere. Al menos, esa es la teoría platónica, es decir, que nadie puede querer el mal. Nadie puede querer mandar injustamente sobre otros, ni robar, ni matar despiadadamente, ni robar sus derechos a los demás, ni hacer daño. Si alguien quiere hacer todo eso, porque consigue dinero, poder, prestigio, cosas en definitiva “buenas”, en el fondo vive engañado, ya que lo colma un profundo desasosiego, un desequilibrio anímico, una íntima falta de libertad (como tanto enfatizarían sus posteriores discípulos estoicos, en especial Epicteto) y no puede ser feliz aunque lo crea. No se puede vivir bien en esa agonía constante.
Por el contrario, si recordamos de nuevo a Marco Aurelio y esa última palabra con la que terminan sus Meditaciones (“serenidad”), la racionalización de sí mismo produce felicidad, lo que solo se obtiene, como ocurre con el proyecto de La República, tras un prolongado y esforzado itinerario pedagógico. Aunque hay grandes diferencias con ambos “programas educativos” estoico y platónico. Lo que plantea Marco Aurelio y los mucho más auténticamente republicanos estoicos (por muy emperador que fuera Marco Aurelio y semiemperador que llegara a ser Séneca; por otro lado Epicteto fue esclavo-liberto) es un programa para cualquier ser dotado de razón (que lo era para ellos cualquier persona, libre o esclavo, mujer u hombre). En el caso de La Repúblicano estamos ante un programa educativo para lo que hoy llamaríamos la ciudadanía. Es solo para unos pocos gobernantes. Muy pocos. Acaso uno solo. Un rey. Porque importa sobre todo alcanzar ese orden que garantiza que, de manera acorde, tanto el organismo político como el temperamento de los individuos funcionen bien y haya justicia (lo que quiere decir que cada parte del alma y del Estado ocupe su lugar). Solo puede haber felicidad cuando las aguas están calmadas, cuando, recordemos, la razón gobierna las pasiones y por tanto todo está en su lugar apropiado.
En el caso del estoicismo, es tarea del filósofo, o sea, de todos, salir a la arena a batirse con el mundo y aprender, curtirse día a día en el uso de su razón aplicándola en cada jugada. En el caso de La República lo que importa es que el sujeto viva en la encarnación política de un ideal que vale tanto para el alma como para la polis, una suerte de reflejo en el mundo de un paradigma celestial, que solo pueden ver y aplicar inteligencias agudizadas por una educación bien dirigida. Esta irá destinada primero, en la infancia, al cuerpo (gimnasia) y al sentido estético y la armonía (música) de manera que ninguna de ambas disciplinas prevalezca sobre la otra, sino que más bien se contrarresten. Después, tras esta preparación emocional, sentimental y corporal, llegará la verdadera educación, la educación intelectual, que preparará al agente encargado de captar el orden interno y oculto del cosmos, o sea, el entendimiento, que seguirá los caminos de la dialéctica y una suerte de contemplación intelectiva relacionada con el término nous.
Pero la inteligencia ha de darse en caracteres propicios, en personas aptas que no puede ser cualquiera. Han de ser sujetos que hayan nacido con cualidades para dedicarse con denuedo al cultivo de la razón; este es el gusto o afición que ha de tener el gobernante y no tanto el gusto por gobernar que ha de causar, paradójicamente, disgusto. Es decir, la tarea del gobierno ha de resultar ingrata e incluso habrá de gobernarse por compulsión, de manera obligada, pues alguien que ha aprendido que la felicidad no está en la apariencia y la alabanza pública, en la ostentación, en la exposición y el dominio sobre los demás, sino en la contemplación del ser, no tiene motivos para lanzarse a gobernar. No hay nada mayor para mover a la acción. La inteligencia comprende, y Platón ofrece abundantes razones en su obra, que no se puede aspirar a nada mejor ni que haga más feliz que la pura contemplación. Algo que los estoicos se tomaron muy en serio, a quienes bastaba con tener la certeza de saber, pensar y obrar bien, o al menos procurarlo. La tarea del gobierno para Marco Aurelio era, recordemos, algo que se tomaba como un oficio, que no dejaba de causarle fastidio, pero que debía cumplir como parte de las funciones “exteriores” que le habían tocado en la gran función del mundo. Hadot en su bello libro lo resalta, decíamos en nuestras entradas anteriores, lo que se desprende tanto de las Meditaciones como de otros testimonios. Y Séneca se toma las cosas de un modo muy parecido en sus Diálogos o en las Cartas.
En la utopía platónica gobernar es una labor estrictamente racional como, por otra parte, pasa con muchas de las utopías que ha forjado la inventiva humana, que son obra de gabinete, constructos elaborados in vitro, fuera de la experiencia. De aquí que exista en el proyecto utópico del filósofo ateniense una parte de forzamiento de lo existente, de tensión o violencia, lo que acaso le ocurre a mucho de lo que pueda ser tildado de platónico. Hay un prurito racionalista por imponerse, por adelantarse a la realidad, que le conduce a minusvalorar, frente a Aristóteles, lo empírico en su tratamiento de la política. Es esta tensión la que creo que hereda el estoicismo que, sin embargo, aporta algo bueno. Si la utopía tiene mucho de impositivo, puede ser también un ámbito necesario, como torre de marfil o gabinete donde únicamente pueda permitirse que el hombre realice ciertos sueños e imaginaciones antes de que el temporal de la historia los oxide. Tal vez esta tensión que postula sueños en un horizonte que se plantea trascendente pueda ser necesaria si es especulativa, salvo que en el caso de la metafísica platónica llega a ser más real que la propia realidad. Ahí puede ser peligrosa. Para Platón, y sus estudiosos e intérpretes lo discuten, la ciudad en el cielo ostenta una consideración y consistencia ontológica, como paradigma que es más que todas las imágenes que la puedan imitar, cuya importancia, brillo y esplendor ensombrece cualquier asomo de construcción terrenal a la que priva de ser. Las derivaciones del platonismo en autores paganos y cristianos como Agustín de Hipona pueden aportar matices a cómo esto se ha ido desarrollando y para nosotros hoy, para nuestro joven, nos sugiere ciertas inquietudes y avisos acerca de los cielos más o menos ocultos que todavía pueden permanecer ensombreciendo nuestro panorama temporal en el curso diario de las aulas. Cielos, razones y verdades, paradigmas que en medio de una inmensa confusión de instrumentos y tecnologías derraman sus cegadores esplendores que siguen emborrachándonos tanto como nos ciegan. Sueños de la razón, acaso, que siguen generando monstruos y que solo el estudio de viejas filosofías puede hacerlos evidentes. Estudiar el platonismo para un educador y para la pedagogía es afrontar estos misterios, desafíos connaturales y dilemas de la educación que nos obligan a replantearnos todo lo que entendemos por pedagogía, es decir, justamente lo que estamos haciendo, lo que nos traemos entre manos. Dicho de otro modo, forma parte de la siempre honrosa, humana y necesaria búsqueda de la lucidez en lo que hacemos. Porque vaya si nos la jugamos. Por eso, por eso estamos en estas líneas tratando de Platón con el fin de pulir nuestras ideas y prácticas educativas. El camino más recto es, siempre, un rodeo, como lo es la propia obra La República.
Pues volviendo de nuestro pequeño rodeo hasta la cuestión concretísima de que partía nuestro diálogo, es decir, en el fondo la gran cuestión acerca de cómo obrar, el intelectual refugiado en su Academia que fue Platón, tras fracasar en sus proyectos políticos reales, no ha tenido más remedio que refugiarse en su “principio rector”, en su brújula interior, en el logos, en la fuerza de razones que oponer a la sinrazón y a una desorganización (o modo de organización) que daña y ante la cual poco puede hacerse. Un modo pasivo de resistencia, pero un modo de resistencia y en el fondo un modo de hacer las cosas, tal vez incluso de cambiarlas que se tomarán muy en serio sus discípulos estoicos. Por eso no creo que nos debamos ofuscar a la primera por etiquetas como fatalismo, resignación, pesimismo, aplicadas por ejemplo al estoicismo cuando tratamos de lo que son modos más activos de lo que parece de afrontar la vorágine de la historia.
Pero resumamos. Platón traza el dibujo de una forma de vida en la que resulta patente para nuestro inquieto alumno que se puede vivir mejor al sintonizarse de manera que cada parte de uno mismo (del alma) cumpla su función estando en su lugar y ejerciendo su influjo en su justa medida sin sobrepasarse ni invadir la esfera de la otra (un exceso de fogosidad o de afán de honores, por ejemplo, no va a anular la capacidad de calcular o comparar argumentos). Esto ha de realizarse en un medio político equivalente, proporcionado, regido igualmente por la misma armonía y racionalidad. Si logra esta armonización de alma y cuerpo, de razón y pasiones, de individuo y Estado, de una comunidad que anteponga la felicidad común, su felicidad como tal a la de uno de sus individuos singulares, vivirá mejor. Esto es, vivirá con la serenidad tan perseguida por ese eterno discípulo siempre en socrática búsqueda que será el filósofo estoico, fiel a lo que dicta la razón y no a lo que dicta la mayoría, sin la ansiosa persecución de la alabanza de los demás o el espanto ante miedos y temores por fantasmas, sombras y simulacros que nos confunden sin que tengan consistencia real en una ontología fuerte como la platónica. El individuo feliz vive guiado con tino para discernir la luz de la sombra, para ver, para no dejarse engañar por apariencias y entonces se percata de que vive así mejor porque es dueño de sí, porque su camino es más seguro en medio de las inseguridades de la existencia. Lo que Platón propone, a diferencia del planteamiento estoico, es que esto se haya de lograr en una comunidad utópica perfectamente trazada desde cero, según un paradigma ideal, en la que se marche en pos de un objetivo común que sea la felicidad del colectivo, del Estado, que se concebirá como un gran organismo a cuyo orden se han de ajustar los individuos. Es decir, la felicidad es, sobre todo, producto de la idea y de la razón. Platón para responder a una cuestión sobre ética ha tenido que acudir a la política para lo cual ha debido abordar la educación y para lo cual todo se ha fundamentado en su ontología (todo hilado en una misma teoría de la justicia), como en un largo ascenso y descenso para volver al punto de origen, a la caverna, lugar donde tanto el gobernante como, diríamos, el educador platónico ha de ejercer su labor.
NOTA: Leí por primera vez La República completa en varios viajes de autobús de desde Granada, donde estudiaba Filosofía, a mi ciudad natal. He acudido al texto en varias ocasiones y siempre, aparte de sus difíciles derroteros dialécticos, me impresionó la sencilla cuestión inicial con que comienza el recorrido. Algo que todos nos planteamos y que queda expresado con gran acierto en los inicios, más o menos, con la historia del anillo de Giges. Que de ahí derive toda la impresionante trayectoria de la obra es asombroso. Ya no recordaba con exactitud todo el transcurso del texto y los complejos argumentos, cómo se va hilando el largo diálogo, sus derivas, sus meandros y circunloquios, pero debo a la lectura del magnífico libro del profesor Álvaro Vallejo, Adonde nos lleve el Logos, ed. Trotta, Madrid, 2018, el haber recordado y aprendido mucho del mismo. Al menos para mí, resulta sobrecogedor lo que evoca el título de esta obra monográfica. Platón afirma textualmente esa frase en boca de Sócrates. Quiere indicar que habrán de navegar entre el asombro y la risa de todos, que será causada por aquello que va a contar, por lo insólito y disparatado que les parecerá y fuera de lo común y nada sensato. Pero dará igual, porque habrán de atreverse a dejarse impulsar por el logos como por un viento, por la fuerza del pensamiento contra corriente, cueste lo que cueste, tan lejos como les lleve, navegando por el mar embravecido sin el menor atisbo de miedo, sin condiciones, hasta las últimas consecuencias…
-
-

 19:08
»
Educación y filosofía
19:08
»
Educación y filosofía
No es por un vano ejercicio de erudición que nos planteamos acudir a tópicos como el de la filosofía estoica y en particular las Meditaciones de Marco Aurelio para abordar la reflexión pedagógica y la mejora educativa, sino que por el contrario nos estimula un afán de incidir en lo más vital y práctico que concierne a la educación. Es justo este el sentido de las Meditaciones, el de un pensamiento que ya de vuelta de todo el tráfago erudito propio de su siglo, decíamos en la entrada anterior, escoge la senda de lo que Hadot (y Foucault) denominan unos “ejercicios espirituales” que consisten en una suerte de diálogo del escritor consigo mismo, que a través de su escritura y de la maduración que va haciendo de sus lecturas, se constituye ardua y silenciosamente. Se trata de un nuevo nivel de relación con la tradición escrita que funda un nuevo modo, que llamaríamos íntimo o subjetivo, de entender el conocimiento y la escuela, la memoria y el aprendizaje, que nos conduce a la forja de sí en un diálogo interior mediado por la escritura. Estamos ante un proceso educativo que presupone la escritura, la filosofía, la academia pero que responde de manera novedosa a todo ello tratando de darle un giro interno, el de unas confesiones, que habría de tener una larga repercusión en la historia de la pedagogía y de la cultura. Es el diario, las memorias, lo que ya se había desarrollado en las cartas, el viejo género literario y filosófico llamado epistolar (desde Plinio el Joven a San Pablo), que se prolonga como manera de encarnar y particularizar el ya ingente bagaje de la alta cultura que se había acumulado en las bibliotecas y la memoria de la intelectualidad.
Pero además, centrarnos tanto en la escuela estoica como en las Meditacionesnos evoca una cuestión fundamental: la relación entre filosofía y pedagogía. Porque las relaciones entre filosofía y pedagogía no son fáciles ni reductibles a un solo camino. Si, por ejemplo, como señala la tesis del fundador de la sociología de la educación en España, el prematuramente fallecido en los años ochenta del pasado siglo Carlos Lerena, en su controvertido libro Reprimir y liberar, toda pedagogía es autoritaria, como lo es la de la Repúblicade Platón (totalitaria incluso, la llamó Popper, aunque esto se ha discutido mucho), la filosofía, que pretende justamente combatir los dogmas y los prejuicios habría de oponerse a ella. ¿Puede conciliarse el librepensamiento con la pretensión de conducir a los demás para que sean de un modo concreto, como hacen las utopías fuertes en el sentido de la república platónica expuesta en el que Rousseau considera en su Emilioel mejor tratado de educación de todos los tiempos? ¿No resulta, antes bien, del filosofar un efecto demoledor y disolvente que al propio ilustrado dieciochesco se le fue de las manos y que hoy reverbera con mil matices sobre la iridiscente superficie del siglo? ¿No puso Grecia la semilla de la disolución de todo lo sólido mucho antes de nuestra dichosa condición postmoderna? Y tenemos, supuestamente, a la pedagogía como lo contrario, como un saber fuerte, positivo, normativo, regulador que Lerena asocia con una forma sutil o abrupta de coacción, donde estaría incluido, según ello, otro falso filósofo más atento a fabricar que a deshacer, como fue Rousseau. Pero por otro lado, ¿ha de entenderse necesariamente toda pedagogía como una pretensión teórica o práctica invasiva de naturaleza autoritaria? ¿Ha de sostenerse que le caracteriza fatalmente un estilo dogmático?
Yo, en mis interpretaciones de cómo han sido las cosas, he procurado ser menos extremista y mantener una mirada menos polarizada. A partir de la idea de que pensar es ya de por sí una actividad que pone en marcha lo más concreto e histórico de la existencia, como resaltó el existencialismo, he visto conexiones entre quienes cuidan la causa del pensamiento y quienes cuidan la causa de la existencia, es decir, entre filósofos y educadores (que lo son, estos segundos, de los demás y de sí). Tal vez, sea mejor emplear la palabra “educación” que “pedagogía”, pero en realidad no importa mucho, si entendemos que la pedagogía es el cuidado de la persona en proceso, del ser que ha de hacerse, siempre que esa “conducción del niño” se tome como vela y cuidado, acaso forzando un tanto el significado real que tuvo el término griego original. Aquí, cuidarse como filósofos de que afinemos con lo bueno, con lo correcto, con lo verdadero (al menos, si seguimos ahora el modo en que pensaban los estoicos, que siguieron en gran medida la senda metafísica platónica), es también cuidarse de nosotros, las personas, los que hemos de pensar esas cosas. Y si el problema es el platonismo, baste decir que ni un filósofo ni un pedagogo está obligado a ser platónico.
Pues bien, el modo en que el estoico enlaza filosofía con educación es este: el de una armonización de toda la persona, de sus deseos, representaciones y comportamiento (ética) con aquello que descubre en el corazón de todas las cosas. Para él subyace algo capaz de captarse como algo múltiple pero uno, de manera que en el torbellino de las metamorfosis hay el consuelo paradójico de que las cosas son una misma cosa o vorágine (el buen estoico querría decir “organismo”, pero a veces al propio Marco Aurelio se le desliza un “ y si fuera azar o átomos como creen los epicúreos”), lo que a su vez siempre me pareció, y espero no errar en exceso, que aproximaba bastante al estoicismo con algunas corrientes orientales como el budismo. En este, toda gota se acaba fundiendo en el océano del nirvana. Marco Aurelio no cesa de apelar con alivio y gratitud al Todo que podemos apreciar y comprender en cada una de sus partes y ver así, además, la eternidad en cada uno de los instantes de nuestra vida, como momentos de la gran transformación, por más baladíes que parezcan.
Hay que matizar que esta gran transformación y movimiento cósmico no es, ya lo señalamos en la entrada anterior, el de una filosofía de la historia. Para el antiguo, la historia no existe como para nosotros, o por lo menos así lo resalta Hadot en el libro que me traigo entre manos. Herodoto cuenta la historia porque saber lo que él cuenta es ya saberlo todo (“saber el pasado para que no vuelvan a repetirse los mismos errores”). La historia sucede idéntica, no hay cambio real ni evolución en la historia humana. Se da una suerte de transformación universal pero todo en el fondo sigue siendo siempre lo mismo. El hombre nunca cambia. Por lo menos, para el estoico, existía este fatalismo por el cual vivía en el eterno retorno, pero sin que ello quiera decir que su sistema se asemeje en nada al radicalmente opuesto pensamiento nietzscheano.
Las Meditaciones de Marco Aurelio son un compendio magnífico del pensamiento estoico, al que exponen de un modo que lo define en su esencia más clásica e intemporal, pero además poseen una maravillosa belleza, cosa que queda probada por su enorme éxito desde el Renacimiento. Con sorpresa, en una librería seria, pude comprobar hace poco que hasta cinco ediciones de las Meditaciones casi se agolpaban en la sección de literatura antigua donde ya pocos autores resisten y cuando en medio de la pandemia el movimiento de ediciones y volúmenes casi se ha paralizado. Justo ahora, se reedita y parece que entre los clásicos resurge esta hermosa colección de pensamientos. En especial, como destaca el precioso libro de Hadot que me ha retrotraído a mis anteriores lecturas de las Meditaciones, la fuente es el gran Epicteto, pero, por supuesto, es toda la Antigüedad quien habla en el compendio de aforismos, reflexiones, recuerdos, resúmenes, comentarios, propósitos, que son las Meditaciones. Estas atraen porque tienen para nosotros este halo de aquellos siglos, aquel lejano esplendor, pero al mismo tiempo hablan un lenguaje cercanísimo, muy directo. Es decir, mezclan lo actual con lo intemporal. Son universales pero dan también la sensación de estar cerquísima de uno, de hablar al propio momento. Y es que, precisamente, esa es la esencia del estoicismo, la clave de su ética, la conexión de lo singular de cada existencia con lo más universal, con lo común que arraiga en cada uno. Su lema es la invitación a elevar la existencia a un modo lúcido, o sea, filosófico, de vida capaz de entrever dicha universalidad.
Lo universal a que podemos aspirar es ese logos o razón que dota de un íntimo orden y sentido al Todo del que formamos parte, lo que el estoico siente a veces como una suerte de comunión, como la integración en un cuerpo místico. Esto es lo más cerca de lo religioso que puede estar un estoico, pues a mi juicio, la moral y la filosofía estoica son completamente ateas y puramente inmanentistas, ya que no hay más trascender que el de ese Todo que se contiene a sí mismo sin otra exterioridad o afuera de sí. Es ese Todo integrado lo que justifica a cada una de sus partes y en cada momento se hace presente si el filósofo vive con lucidez, es decir, emplea su razón para “no dejarse mover como una marioneta” (dice textualmente Marco Aurelio en uno de sus aforismos). Eso le basta y por eso, en la hora de la muerte, es suficiente saber que el momento postrero no es más que uno de los momentos del gran flujo de las metamorfosis. La conciencia lúcida, filosófica, es capaz de mirar este torbellino cósmico cuyo orden es para el estoico lo sagrado, a veces llamado naturaleza, logos o Dios por Marco Aurelio, pero, de nuevo, de ningún modo creo que estemos en una teología, aunque sí en una metafísica. Se desprende de las Meditacionesque su autor puede vivir y morir sin Dios, en la más pura inmanencia de lo que es sin más, en lo que meramente trasciende en cuanto se religa a un Todo que en última instancia obedece a su propio orden y eso es lo que puede dotar a la vida y a la muerte de una especial serenidad. Serenidad es precisamente, resalta Hadot, la última palabra de las Meditaciones, con ella quiso Marco Aurelio o el copista que terminara el libro.
Esta serenidad se obtiene mediante un ejercicio constante de la razón que se esfuerza en dominar las representaciones que nos hacemos a partir de las sensaciones y pasiones, junto con un cierto dominio de los deseos y la acción meditada, todo lo cual tiene el efecto de un leve distanciamiento o elevación sobre lo que sucede, como si Marco Aurelio tratara de ver todo, incluido lo horrible, como si sucediera en un teatro. Es decir, se esfuerza en resaltar la naturaleza efímera e intangible de las cosas, su carácter mudable. Muchas de las reflexiones consisten en recordárselo a sí mismo. Los tópicos que tan a menudo recogería la literatura del memento mori, tempus fugit, carpe diem, son evocados casi página tras página pero sin el menor dramatismo y, contra lo que a menudo se dice de las Meditaciones, sin pesimismo ni resignación. De nuevo debo insistir que es, sobre todo, una bella serenidad lo que prevalece, lo que tiñe esplendorosamente todo el texto. Y fue escrito en malas condiciones. A orillas del Gran, señala el emperador filósofo. Es decir, en territorio enemigo, más allá del Danubio, rodeados de ejércitos hostiles, en medio de epidemias e incertidumbre, parando una invasión que se cernía sobre el norte del Imperio, lleno de incomodidades, anciano y enfrentándose a la fastidiosa política y a los hombres llenos de defectos, como él mismo, tan lejos de los filósofos que amaba, tan imperfecto… todo esto acompañaba a una escritura fragmentaria pero de gran unidad, paradójicamente personal pero muy fiel a una longeva tradición culta y retórica.
Es esa elevación o perspectiva distanciada que decía la que salva al pensador que escribe las Meditaciones. Justamente estar tan cerca, tan fastidiosa y peligrosamente cerca, como al fin y al cabo estamos todos, de la muerte, la enfermedad y el cambio más inesperado, tener conciencia lúcida de ello, le salva. Ese es el mayor servicio que la razón le puede hacer al filósofo o, mejor dicho, al ser humano, a la persona que decide vivir una vida cabal. Pero no quiere esto decir que la vida racional sea vida solitaria, sino que la razón en seguida es religación, pues religa a los demás, mostrando el nexo profundo que nos une incluso con quien nos apalea (y la imagen de que hay que amar incluso a quien nos apalea no es solo de los Evangelios, sino que aparece así mismo expresada en uno de los discursos del muy venerado por Marco Aurelio, Epicteto). Nace en cuanto asumimos la lucidez la conciencia moral, ese hondo misterio que decía Kant que el hombre alberga, como un íntimo infinito, en su seno.
Ese es el Norte que orienta el ethos del filósofo: el bien. En las Meditaciones no se detalla mucho sobre ello, simplemente se insiste en el actuar con coherencia, en ser fiel a la propia conciencia, en no hacer daño al otro, y en que eso baste, en que eso procure satisfacción por ser, casi al modo kantiano, un fin en sí mismo. Imaginamos así al autor de este bello texto de la Antigüedad plenamente satisfecho cuando camina orientado por esta brújula moral que lo liga a los demás del mismo modo, insisten sus pensamientos, que lo liga al Todo, como cada instante se liga a la eternidad. Aquí digamos que la Antigüedad, por lo menos en la escuela estoica, llega a una conclusión práctica, a una derivación fundamentalmente ética del socratismo-platonismo, que realza lo que en aquellos tiempos siempre fue obvio, que el pensador debe hacerse notar no solo por sus razonamientos sino por su comportamiento. El esfuerzo de Marco Aurelio es el de un filósofo menor que no obstante cree hondamente en la seriedad de la tradición que ha cultivado y que ha forjado su carácter y que sabe que es lo que le acompañará hasta la muerte, hasta el punto de que la forja cotidiana de sí es el último sentido que para él ha asumido lo que había aprendido. La filosofía se ha tornado en magisterio, en pedagogía, y ha devenido incluso en, por seguir el término de su lengua y tradición griega, su propia “alma”.
-
-

 13:28
»
Educación y filosofía
13:28
»
Educación y filosofía
La persona se autodefine sometiéndose a regularidades como algo que llevara programado, como si la adecuación a un orden en el margen donde vive y muere, donde es cuerpo, se nutre y respira, donde piensa o ejerce las funciones más elementales, fuera una ilusión que deben compartir quienes han de habitar el mismo jardín. Es decir, el hombre es ser que no solo capta y gusta de las simetrías y regularidades, sino que las necesita, para responder, precisamente, a toda asimetría y accidente en el medio; lo que seguramente caracteriza desde su observación más sensorial hasta las razones más elevadas de su lógica. Su búsqueda, a menudo ha sido la búsqueda de lo constante en lo inconstante, de la regularidad, de la regla, pretendiendo arreglar lo que el tiempo, la guerra, la enfermedad, la muerte, destrozan. Vana pretensión porque, como se adivina desde nuestra primera frase, todo orden no es más que una apariencia conseguida en el universo a costa de una reducción, de un proceso de filtrado y alquimia en pos de ámbitos de aséptica pureza. Lo que hoy impera en la ciencia, aunque hay discusión (y desorden) en la física para rato, es que las cosas no acaban de cuadrar como por ejemplo le cuadran al matemático puro. El universo no encaja. Y si todo, a primera vista, parece encajar, es porque dejamos de ver gran parte de la realidad, porque se nos oculta la mayor parte de lo que está sucediendo.
Sin embargo, el hombre quiere ser jugador en un campo deportivo con reglas y se sabe jugador que juega. Sabe que tiene que seguir unas reglas para prosperar en su juego y que su triunfo en la caza o la agricultura depende de que logre una mejor disciplina, de que se entrene para ello, de que adopte y encarne a la perfección su papel. Con su razón se supo una suerte de porción emergente de la naturaleza capaz de distinguirse y de darse a sí mismo una forma.
Mirando a su alrededor, vio orden y caos. Son estos dos estados de las cosas los que se polarizan en las dos grandes perspectivas de la filosofía helenística. Para el epicúreo el mundo, que se reduce a un conglomerado de azar y átomos, es puro caos, mientras que para el estoico, el mundo es orden, pues se encuentra penetrado de logos, de razón, de sentido, de proporción, de justicia. Lo interesante para nuestra perspectiva, para lo que deseamos destacar en estas letras, es que sea en medio del caos o del orden, el ser humano que piensa es una suerte de piloto que se rige a sí mismo en medio de su navegación, que se sabe navegante y que debe atinar para no zozobrar con su nave. Este ejercicio que lo es de razón y de ciencia, para el filósofo antiguo y más en particular para el filósofo estoico, es un ejercicio que también obra sobre sí mismo, que afecta a su propio ser, a sus costumbres, a su moral y a su cuerpo, de manera que abarca toda una dimensión que los antiguos llamaron paideiay que nosotros hoy llamamos “educación”. Pensar transforma. Al mismo tiempo que se toma distancia respecto de lo que uno es y se es capaz de pensar en lo que se es, ya uno se encarrila en la tarea de hacerse, de tener que hacerse.
El caso estoico es particularmente bello y conmovedor. Frente al fiero estupor de Dionisos, su éxtasis es el éxtasis de los astros y de la música de las esferas que seduce como mansas sirenas estelares. El arrobo de los hijos de Zenón hasta el soliloquio serenísimo de Marco Aurelio es el de la paz hallada en un mundo veteado de orden. Pero, señala el atinado estudioso Hadot a quien creo que debió mucho Foucault en su lectura de la filosofía helenística, lo que importa es no tanto que el mundo esté en orden, sino que este orden, real o imaginado, se contagie o impregne, da igual, a esta isla que emerge en el océano del mundo, a esta ciudadela, que es el ser que se educa, el sujeto que se crea, el, en los términos estoicos, “principio rector”. La contemplación del orden cósmico consuela porque en la inmensidad de un orden universal uno a la vez se sabe nada pero también se sabe todo, y como parte de un Todo, anónimamente inmortal. De ahí que, llegado el caso, el estoico muera sin mover un músculo de la cara, aun amando la vida al modo en que se ama lo que hay, lo que le llega a uno, lo indiferente. El estoico no necesita morir ni estar vivo indefinidamente, un tiempo infinito, para vivir la eternidad, pues su modo de ser eterno, puede leerse en las Meditacionesdel emperador filósofo o en los discursos del esclavo filósofo (Epicteto) es vivir el instante presente, el punto inagotable en que desaparecen futuro y pasado para concentrarse todo el orden, todo lo existente, todo el ser. En esa plenitud se puede vivir serena y felizmente. Esa es la forma de beatitud estoica que viene dada por, herencia socrática, una estricta disciplina obrada por la lógica y la razón que modulan las representaciones que nos hacemos de las cosas, del deseo y de las acciones.
Respecto a lo primero, las representaciones, la física estoica y, hoy diríamos, la ciencia, es el camino. La ciencia enseña a mirar el mundo en sus límites, a exorcizar prejuicios, temores y fantasías. Cumple una función semejante al tamiz insobornable y severo del pensamiento disolvente para el escéptico de la vieja escuela helenística, es decir, nos cura de espantos, nos sana. Se debe recetar a todo el mundo. Y con gran dedicación los estoicos escribieron numerosos volúmenes de física y lógica. Algo que se justificaba en sí mismo, como un conocimiento necesario, pero que además tenía, pues, un fin moral, pues no carecía de consecuencias para la construcción del sujeto y de sus hábitos felices.
Martha Nussbaum habla, además, de la terapia del deseo, acudiendo en su memorable libro sobre filosofía helenística, al gran maestro Séneca. Para el estoico, aquello que seamos, puede desordenarse, es decir, puede desintonizarse respecto a ese orden cósmico que decíamos que para él permeaba el Todo. Es como si al enfermar dejáramos de ver el Todo en el instante, el Cosmos en el presente y nos dejáramos tensar por imágenes de entidades inexistentes como, por ejemplo, pasado y futuro. Ante esto, el pensamiento ha de reubicar la existencia en su lugar presente y por tanto ha de educar, acostumbrar, a dicha reubicación. Hay que arreglar lo desarreglado, hay que regularse, y regularse será, nos guste o no el concepto, sinónimo de pedagogía, como no sin animadversión señalará en su polémico libro el sociólogo Carlos Lerena. La pedagogía, tanto en su vertiente “dura” como “mansa” o amable rousseauniana es regula, regla, disciplina. Y, si tomamos el asunto desde una perspectiva foucaultiana e incluso para esta interpretación, como el autor francés, acudimos a los tiempos de la filosofía estoica, puede afirmarse sin problemas. Como estamos describiendo, el empeño de la filosofía estoica es el de un ajustarse del sujeto que se realiza ejercitándose en la constante refriega con la vida, que de ese modo toma conciencia de sí y adquiere su forma, logrando entidad como lo que se dirige a sí mismo, como principio rector y pretensión de regular y redirigir la vorágine de los deseos.
En Marco Aurelio esta pedagogía de sí adquiere un bello tono de diálogo consigo mismo de serena intimidad, en el que el escritor se va modelando mediante la asimilación del pensamiento que ha ido aprendiendo de sus maestros a lo largo de su vida, que se esfuerza no tanto en fijar en el texto, sino en ir fijándolo en su mente. Sus Meditaciones fundan un modo de escritura similar a las Confesionesagustinianas que eluden la usual escritura erudita y acumulativa tan propia de su época, para buscar un estilo de sobria sinceridad, aunque no exento de literatura. Es decir, en el fondo, pone de relieve Hadot, sigue Marco Aurelio también una tradición de escritura y de producción creativa e intelectual, pero opuesta a la profusión erudita y enciclopédica del momento que acaso él mismo había cultivado gran parte de su vida. Hoy día, que vivimos tan inmersos en la ingente cantidad de información que nos anega por todos lados, nos es difícil imaginar que también en el siglo II una persona culta pasaba horas llenando su tiempo de palabra, de texto y que entonces todo ello estaba en la memoria individual, porque hasta no hace mucho, las memorias de las personas cultas estaban rebosantes de citas, de datos, de anécdotas y hechos, que brotaban después en la escritura. El mundo de los intelectuales del siglo II era también un mundo complejo y muy rico, lleno de textos e ideas con bibliotecas cuantiosas en las que muchos pasaban horas y días leyendo en voz alta o dictando o escribiendo. Acaso así, recibiendo lecciones, pasó gran parte de su juventud Marco Aurelio. Lección viene de Lectioque se relaciona con “lectura”, es decir, es la parte de una clase en la que se leía el texto, para a continuación disertar sobre él y dialogar. El texto, claro, había que leerlo en voz alta para todos, o dictarlo, porque casi nadie disponía del mismo, de ahí la necesidad de escucharlo o de tomar apuntes.
Cuando Marco Aurelio escribe las Meditaciones ha superado todo esto. Se encuentra en otro nivel caracterizado por la madurez e incluso ya la vejez. Y otro factor aun más relevante: la presencia de la muerte. Se halla en campaña, en la guerra. Solo al límite, cuando todo brilla con el esplendor de lo auténtico, de lo que solo admite la verdad, un decir veraz, se pueden escribir pensamientos como los hondos, bellos y conmovedores asertos del filósofo romano. A ese nivel no puede haber engaño. Ahí se dice la verdad. Pues, como todos los estoicos, Marco Aurelio guarda una silenciosa relación con la muerte. Para todos ellos, la puerta que siempre aguarda para abrirse en el momento oportuno, que dice Séneca, aquello que resulta indiferente cuando llega, que forma parte de la justicia del mundo, que no es más que una parte del Todo y que ha de contemplarse como se contemplan los astros, acogiéndose como se acoge el hecho de que los propios astros seguirán girando como giraron mucho antes de nuestro nacimiento, inmutables, hermosos, perfectos, no puede temerse.
El estoico no es, por supuesto, insensible. Está, de facto, en el proceloso océano de las pasiones. Pero trata de perfilarse o dibujarse, en cuanto ser que piensa y que decide su acción, como una suerte de ciudadela interior, en palabras del estudioso Hadot, capaz de resistir las tempestades. El estoico llora, pero sabe que, en el fondo, ese llanto y la causa de su llanto son nada. Del mismo modo, ríe y goza, pero sabe que esa risa y la causa de esa risa, en el fondo, son nada. O, mejor dicho, son nada porque son Todo, forman parte de un Todo con el que están estrechamente religados. Su fe materialista es la de una religación universal, una íntima conexión de las cosas que se basta a sí misma y en la que cada instante se justifica y tiene sentido. Frente a la ansiedad, pero también frente a la esperanza o al más allá, vive en lo que algunos han considerado maliciosamente resignación, pero que es solo aceptación de aquello que no podemos cambiar. Su orden no es el de una filosofía de la historia ni el de una espectacular teleología o apocalipsis, donde la muerte puede convertirse en martirio, sino el orden de la naturaleza, de la physis, donde se muere sin más, como según María Zambrano, cabe suponer que murió Séneca.
Nota didáctica: Puede resultar curioso entrever algunas de estas nociones de la escuela estoica, que como toda la Antigüedad ligó pensamiento y pedagogía, en la película Gladiator.
Hemos tenido presente ideas expuestas, entre otras fuentes, en:
Pierre Hadot, La ciudadela interior. Introducción a las Meditaciones de Marco Aurelio, Alpha Decay, 2012 (edición original 1992)
Marcos Santos Gómez
-
-

 14:15
»
Educación y filosofía
14:15
»
Educación y filosofía
La verdad en las novelas de espías
Marcos Santos Gómez
Haciendo hueco para nuevos libros en los anaqueles de mi biblioteca, hube de deshacerme de algunos ejemplares viejos, cometiendo ese error imperdonable que sabemos que tarde o temprano hemos de pagar. Me excusé diciéndome que uno de los condenados, ahora tan echado en falta y al que hoy por fuerza solo puedo rememorar, era uno gastadísimo por mis cansinas lecturas, por la exageración de mi gusto, por mi monomanía de acudir reiteradamente a los mismos pasajes que ya había leído e incluso estudiado con más que exageración. Se trataba de un libro de texto que me había guiado como una Biblia, un libro de libros, para ir a otros libros, que escribiera la certera pluma de Lázaro Carreter para los estudiantes del antiguo Curso de Orientación Universitaria de los años ochenta. Desde entonces, su palabra había sido luz para mis lecturas y algunas de sus aseveraciones, como aquella de que Borges opone al trágico sinsentido del mundo una “elegante ironía”, se me habían anclado en las entrañas. Pero por mucho que lo hubiera releído, hoy sé que tarde o temprano la memoria habría de menguar y que esta más bien se burla de uno, pues se deforma y falla irrisoriamente, hasta el punto de que el recuerdo que uno creía grabado a fuego en pieza de bronce y fijado para siempre manifiesta su cualidad evanescente y aún falsa en cualquier duermevela en que caemos en la cuenta de que en realidad no fue de tal manera, sino de la otra. Por mucho que hubiera leído el libro que por gastado creí condenado, ahora sé que no lo gastaron mis ojos lo suficiente. Un libro siempre debe leerse otras veces.
Digo esto porque en este manual de Lázaro Carreter que por desgracia no tengo delante, hallé una cita de Camilo José Cela que he buscado por todas las esquinas del Internet y no encontrado. Aunque dudoso de su existencia, creo poder evocarla, porque tal como lo recuerdo me produjo gran impacto haberla leído tantas veces durante los largos años que guardé el libro que expulsé de mi paraíso a sabiendas de que era uno de los justos. Decía, definiendo en pocas palabras lo que según el profesor Carreter era el núcleo ideológico de Cela, su más seria convicción sobre el hombre y la existencia. Con tono de confesión, de estar declarando algo muy hondamente creído, señalaba más o menos (y, ya se sabe, cito de memoria): “el hombre puede obrar bien a ratos, puede hacer buenas cosas, pero a la larga, en su fondo, acaba prevaleciendo en él algo sombrío. No nos engañemos, ni el hombre ni el mundo son buenos”. Lo expresaba con mucho mejor acierto, pero creo que la idea era esa, que la existencia, en el fondo, no es buena, que bajo nosotros hay un mal y que el mundo, en su esencia, es un lugar tenebroso.
Sobre esto puede darse, y se ha dado, una profunda discusión filosófica y teológica que atraviesa la historia de la humanidad, pero lo que nos interesa ahora es esta desazón intuida, albergada como un lastre incómodo toda una vida de manera que tiña una estética como la de Cela, tan afín a la de su admirado Quevedo, y, lo que es más duro, que empañe una existencia particular. Y esto ocurre. Independientemente del valor de verdad de este dogma sobre lo maligno de la existencia, es cierto que representa una fe que puede vertebrar una forma de ser y que en la literatura ha generado una abundante producción en distintos niveles entre lo culto y lo más próximo a la literatura de consumo, o lo onírico y lo aparentemente plano y superficial. Hay géneros literarios en los que late esta verdad descarnada, en la que podría ahondarse la complejidad si se relaciona con la desesperación producida por ciertos sistemas sociales y economías, es decir, si se asume que la vida vivida como un mal puede ser también la experiencia de un universo social maligno. Aquí entraríamos en una encrucijada donde la esperanza de una teoría crítica admitiría posibilidades de una apertura hacia lo novedoso que nos fuera salvando de ese mal instalado ferozmente en lo real, pero donde, en el otro lado de la bifurcación, podríamos pensar que el hombre ni tiene ni merece demasiadas esperanzas, es decir, que no habría un remedio para este mal que nos asola desde dentro. Es a lo que alude la cita a que me refiero tan leída y evocada por mí, pero tal vez apócrifa, de Cela. El presentimiento de este pesimismo es que esta melancolía no es cosa de fáciles terapias ni psicológicas ni sociales ni políticas.
La figura literaria del espía y de las pesadillas evocan esto mismo. La serie documental de Netflix sobre el Mossad que termina con una certera reflexión de un viejo espía nos da la pista. El mundo de los servicios secretos y de inteligencia, tanto en la realidad como en las novelas, que tomamos como metáfora, puede no obrar con toda la limpieza que sería deseable y quizás sus métodos no siempre puedan ser aprobados. De hecho, es, por definición, un mundo secreto, soterrado, encubierto, que actúa a bajo nivel, mientras en la superficie, la normalidad, o sea, todos nosotros, el mundo real, lo visible, sucede. Mientras el mundo y nuestras vidas se regulan por las reglas que sancionan los telediarios y las fronteras son las que son, y las leyes funcionan, y los Estados se rigen como se dice que se rigen, hay algo que evita, decía este miembro de los servicios secretos, que todo este entramado de la normalidad se deshaga. Evitan guerras. Es más, el mundo secreto, creo que puede afirmarse, es una guerra en la que las distintas naciones están persiguiéndose, robándose, matándose, pugnando, forjando alianzas secretas, en una trama complejísima de infinidad de niveles, como nos tienen acostumbrados las novelas de espionaje, donde la certeza brilla por su ausencia y todo se torna ambiguo, doble, turbio. Es, de hecho, una lucha, una competición constante, infatigable, insomne, agónica, donde todas nuestras claridades desaparecen. De hecho, se insiste en algunas publicaciones que tratan con seriedad del tema, se entrena a los agentes para que renuncien a sus códigos morales, a que aprendan a mentir, a actuar, a que nada les impida ser actores que representen su papel en la trama subterránea que jamás puede salir a la luz y en la que todos nos sustentamos. Gracias a esta trama latente, a esta tan bulliciosa como silenciosa guerra, se evita, decía nuestro espía en el documental, una guerra de verdad, abierta, declarada. Se está impidiendo que nuestras rutinas se vean perturbadas por un conflicto mayor, de manera que no es arriesgado afirmar que el precio de nuestro bienestar, o de nuestra seguridad, es este fondo amoral e incontrolado que como enorme subconsciente es la cifra y clave de que seamos como somos y en el cual reposamos sin saberlo. Los Estados, nuestra burocracia, nuestra regulación, nuestro bien y nuestro mal, nuestra legalidad, funcionan porque en lo que se llama periodísticamente las “cloacas” se halla un laberinto del que John Le Carré decía que, para mayor espanto, no existe ningún centro, donde no hay nada detrás moviendo los hilos. Su frase es: “detrás está el vacío”. No hay nadie moviendo los hilos. Sencillamente es una guerra que se libra en una enmarañada red que solo por milagrosos equilibrios funciona a veces haciendo que la balsa flote y navegue. Pero en el fondo nos sustenta la guerra, una guerra secreta y anónima librada con porciones de estrategia y eficiencia. Algo de esto presintieron autores como Chesterton, Graham Greene, Stevenson, Kafka. Y es lo que explota, en la literatura, la novela de espías. Un retrato de la ciénaga, solo que la ciénaga abarca mucho más que lo político.
Creo que esta imagen de lo real, como es este inframundo del espionaje como la constante guerra secreta que nos sostiene, tan crucial para los Estados, vuelve a la idea de Cela de que en el fondo hay niebla y, aun peor, tiniebla. Si, como sugiere Freud, miráramos hacia dentro, a la red y al magma en que estamos y donde somos, quedaríamos convertidos en estatua de sal o en piedra cual si hubiéramos mirado a la mismísima Medusa. Se trata de esta vieja intuición de lo horrible como lo sustancial o de lo esencial como algo insoportable, más allá de lo sufrible, de la necesidad de una corriente arcaica y amoral donde todo se sustenta, que nutre nuestra existencia, donde se adentran nuestras raíces para extraer su savia. Uno puede oponer toda su vida la más elegante ironía a ello o el más chocarrero de los sarcasmos, resistir con moderación y bello estoicismo, cultivar el hedonismo, teñir su pluma de horrores y enfáticos adjetivos. Cierto. Pero sobre todo habrán de resonar las últimas palabras de Kurtz en El corazón de las tinieblas de Conrad: “El horror, el horror” como la clave fatal que nos constituye. De eso, de eso van las novelas de espías.
-
-

 22:17
»
Educación y filosofía
22:17
»
Educación y filosofía
VacacionesMarcos Santos Gómez
Era una tarde más húmeda y fría de lo que solían serlo las tardes de verano en aquellas tierras desérticas. Tierras ocres y amarillas de mansas colinas y llanura que en aquel momento la lluvia tornaba erial de barro en el que el polvo se asentaba y dejaba de pulular como una plaga que la mayor parte de los días obligaba a continuas toses y carrasperas. En pocos lugares la muerte anda tan cerca de la vida, la violencia de la paz fraternal, el vicio y el crimen de la honestidad. Un lugar ya presente en las literaturas del siglo que lo cantan y sazonan con leyendas e historias truculentas. Nada de esto, sin embargo, parecía afectar a Ernesto, incapaz de pronunciar una sola palabra y que cerraba los tratos con un exánime amago de sonrisa, de una sonrisa fría y desalmada como sus ojos. No era malo ni violento, pero parecía no tener alma. Contra lo acostumbrado, no iba allá para matar ni ser matado, sino que cumplía una rara misión que el enterrador aceptaba sin preguntar. Entre ambos, el español y el mexicano, se daba uno de los comercios más bárbaros y macabros que puedan darse, el que comercia no tanto con la muerte, sino con los muertos.
El vendedor de las morbosas prendas que constituyen las partes blandas de muertos recientes o los huesos de un viejo cadáver era un hombre joven, con un fino bigotito a lo Clark Gable, mas galán feo y despeinado, de inexpresivos y diminutos ojos negros como botoncillos hundidos en la carne del rostro, moreno de piel y de tez mal afeitada, que trabajaba de enterrador en aquel lugar de la frontera. Era el mismo de tantas veces, y le dijo al mudo Ernesto, en un español rasgado con el acento del norte de Sonora, que podía recoger sus huesos, un contundente fémur, que iba a costarle cincuenta dólares y un gran fragmento de peroné. Los traía dentro de una bolsa de tela anudada en el extremo de la abertura. Ernesto dio las gracias asintiendo impertérrito, con la acostumbrada mudez y parquedad, para tomar la bolsa con gesto maquinal en la mano izquierda, a la par que tendía sus dólares al sepulturero con la derecha. Era un paradigma, diríase, de indefinición, de quien no podía saberse qué pensaba o si pensaba. Esta vez había sido una buena venta, con una paga cuantiosa, que el mexicano iría a beber a la cantina, cuidándose de decir nada a nadie de su trapicheo. Así que, con un gesto cortés, algo amedrentado por la imponente figura del impasible español, alzó levemente su gorra de enorme visera y mostrando unos dientes sanos y muy blancos en el rostro moreno, dijo “Quede con Dios” y se marchó por donde había venido. Ernesto, con mirada lenta e inexpresiva, lo vio caminar alejándose, entre las colinas desérticas y polvorientas tornadas barrizal, no lejos de la frontera con Estados Unidos, que era el país a donde Ernesto iría a continuación, con mágica velocidad. En Europa, en la ciudad de Madrid de donde provenía, todos dormían en la noche cerrada, incluido él mismo. ------------------------------------
“En Nueva Orleans no se puede visitar el cementerio sin guarda. Está prohibidísimo allanarlo. Las multas por profanación son cuantiosas”, dijo Leonor. Entonces, recién llegados de Nueva Orleans en viaje de vacaciones, unos cuatro años después del Katrina, cuando todavía gran parte de la ciudad era un gran caos, contaban su aventura a Cosme y Marga. “Lo peor fue el susto cuando Ernesto se entretuvo tanto. Salió a caminar de noche, porque el calor era insoportable, y no regresó hasta casi mediodía. Vino cansado, sin recordar bien dónde había estado. Sin duda, sufrió un síncope por la temperatura tan alta”, relató Leonor. “Aquello es bonito, pero tiene un toque de desolación que apenas se adivina. Es un lugar duro y peligroso, lleno de supersticiones, que el resto del país, como quedó probado por la poca ayuda prestada para paliar los efectos del Katrina, no ve con buenos ojos”. “Bueno -puntualizó Ernesto casi con ternura-, es la patria del jazz, por ejemplo”. “Cuando el Katrina -continuó Leonor sin hacerle caso- hubo gente que salió a cometer asesinatos por el mero gusto, por tener la experiencia de matar a alguien, por ver qué se siente”. “¡Qué barbaridad! -dijo Marga”. “Tú no los defiendas -replicó su esposa mirando al amedrentado y débil esposo-, que por su culpa no andas bien, desde entonces”. “El caso es que -continuó Ernesto-, desde aquel viaje padezco la fatiga crónica. Es cierto. No importa lo que descanse y duerma, nunca tengo fuerzas y necesito tumbarme a menudo días enteros”. Leonor señaló que habían llegado a creer en un principio que Ernesto había cogido un dengue, pero en las pruebas nunca se demostró. Su cansancio había ido a más y a más, día tras día. “Día tras día y noche tras noche” -completó el hombre. “Soy un tipo cansado, siempre cansado. Es más serio de lo que parece. Mi rendimiento ha bajado en todos los aspectos, no puedo realizar casi ninguna actividad el tiempo suficiente, tengo que acostarme, la memoria también me falla y el agotamiento me ha hecho más torpe para todo”. “Vaya -contestaron casi simultáneamente Cosme y Marga”. “Desde entonces apenas he podido viajar”. “Sí -dijo Leonor-, he intentado cambiar de lares y visitar lugares fríos, el Norte, quizás Islandia o incluso Groenlandia, porque el calor es lo que tanto le afectó, pero siempre se encuentra sin fuerzas, incapaz ni de hacer la maleta”.
----------------------------------------------------------
Ernesto se quedó parado, de pie. Dejó que se le empapara la cabellera, el rostro, la camisa, mientras contemplaba la figura del mexicano ya diminuta. Debían guardar ambos el secreto, porque tampoco en México se permitía la profanación de tumbas, pero la diferencia es que en México había, digamos, menos demanda y tal vez por ello menos control, aunque es cierto que también tenía allí su clientela el enterrador poco escrupuloso. Un fémur era, después de la calavera, lo más cotizado. Guardaba, se decía, parte del alma del muerto. Es por lo que él lo compraba.
Aquel día de lluvia, el de su enésimo viaje para encontrarse con el enterrador de Juárez, cerró los ojos con mansedumbre al fresco de la lluvia cuando este se fue. Agradecía en su fuero interno, aun sin ser muy consciente de ello ni capaz casi de pensamiento, que estuviera lloviendo. Así que, contra lo acostumbrado, quiso quedarse allí unos minutos más, lo que produjo que regresara la voz que resonaba dentro de su cráneo, en algún lugar de la cabeza muy arriba, casi en el propio hueso. Era la voz llena de sones afrancesados, de inglés rajado y criollo, que volvía a llamarlo, que le increpaba, que le ordenaba que en ese mismo instante, fuera a Nueva Orleans con el material que acababa de comprar. Pues no lo compraba para él, sino para la voz, que era la voz de Fabian. Nos referimos a Fabian, en Nueva Orleans. Un viejo hombre, de canas que contrastaban bellamente con su piel oscura, ajado, de tez arrugada y casi esquelético de puro delgado. Ernesto, junto a la voz, fue viéndolo materializarse frente a él, como viniendo de una nube, que tomó forma a la par que desaparecía el desierto y el espacio quedaba reducido a un cuchitril lleno de extraños fetiches y calderos.
Fabian hablaba un inglés veteado de francés o un francés criollo veteado de inglés, según se mire, pero no sabía español. Había hecho de Ernesto su lengua y sus manos para cruzar la frontera y proveerse del valioso género que necesitaba. Para conseguir buena osamenta el paraíso era el norte de México. Es ahí donde Ernesto, antes de la caída de la tarde (no disponía de la noche americana pues solo disponía de las noches europeas), negociaba y ejecutaba las compras en nombre de Fabian, tal como hemos visto; sin mediar palabra, incapaz de hablar, pero sí de escuchar y comprender al mexicano. Este a veces se santiguaba y le sacudía las mejillas, como tratando de despertarlo de un sueño ingobernable, y Ernesto le tendía la bolsa impertérrito, sin decir nada. Cuando Fabian vio el fémur se frotó las manos. “Va a haber buena fiesta. Pero como siempre, no te puedes quedar”. Miró con dureza de amo al español, que nunca decía nada, y le dijo “Pero hijo de perra, te puedes mover más allá del tiempo y del espacio”. Dejó pasar una media hora y entonces le dijo: “Vuélvete, vuelve ahora a España, que pronto amanece allí”.
---------------------------------------
Habían pasado varios años de la visita a Cosme y Marga antes referida, cuando revelaron al matrimonio amigo la rara afección de Ernesto. De hecho, el Katrina, aunque no sus secuelas, quedaba ya lejos, pues ahora andamos por 2012. La fatiga crónica avanzaba y Ernesto pasaba los días en cama, a menudo inmerso en ensoñaciones, aunque solo por la noche, decían, dormía verdaderamente. Entonces se sumergía en un hondo sopor al que nada era capaz de herir o hacer mella, como si estuviera muerto, irresistible y para quien tratara de despertarlo o le observara así sumido como en un estado de coma, espantoso. Le daba como un síncope al caer la tarde y con la frente a menudo perlada cerraba profundamente los ojos. Al despertar por la mañana, siempre tardaba mucho en hallar una cierta lucidez, le costaba incorporarse al mundo de la vigilia y arrastraba extraños sueños. Soñaba con algún lugar de México y con aquella maldita ciudad de Nueva Orleans donde había comenzado todo. Ya sospechaban de algún parásito. El Katrina había extendido enfermedades insólitas, en apariencia superadas hacía décadas, cuyos rebrotes llevaban años azotando a la población más pobre, de origen negro y criollo o haitiano. No tenían duda de que Ernesto había contraído algo de eso, pero nunca aparecía nada en las pruebas. De noche, cuando Leonor lo miraba dormir, más que preocupada, horrorizada, lo veía agitarse, sudar, tratar de incorporarse y dejar escapar fragmentos de lo que parecían extrañas conversaciones que mantenía en su sueño. Con frecuencia eran, sin embargo, sonidos ininteligibles, guturales, de ahogo, que no querían decir nada. Pensaron, por todo ello, que sufría algún tipo de sonambulismo parcial, decían unos, o incluso narcolepsia; en cualquier caso, algún raro trastorno del sueño por el que no descansaba bien y que era la causa de su fatiga crónica durante el día.
-------------------------------------------
Al tiempo que, costosamente, el cuerpo de Ernesto, con su alma devuelta, despertaba en Madrid, un fémur humano crepitaba en el caldero de Fabian llenándolo todo con sus efluvios, con los vapores que desprendía el malsano caldo caníbal que Fabian preparaba mientras los asistentes entraban en distintas formas del trance, del éxtasis, del arrobo por el que la deidad los poseía. La posesión era como una catástrofe para el cuerpo entero, que se agitaba cual si pariera o sufriera en extremo, pero que en realidad era una especie de alegre histeria por la que se era capaz de mirar directamente y no de soslayo a la demoníaca divinidad convocada. Emanaba del cauce oral verborreico del poseso una ancestral y tenebrosa sabiduría de hechizos y sortilegios, poderosa, capaz de alcanzar aquello inimaginable e imposible de alcanzar para la razón. La potente energía espiritual y carnalísima operaba milagros, profecías, maldiciones, sanaciones que de manera espectacular iban dándose en morbosa procesión toda la noche americana, cuando el sol podía verse por Madrid.
Un espectáculo prohibido, perseguido, que podía dar con todos en la cárcel. Lo principal, lo imprescindible, eran, siempre, los huesos de muertos humanos, difíciles ya de extraer de alguna tumba en la misma ciudad ni en toda La Luisiana, pero fáciles de encontrar en las vastedades de Sonora, en el vecino México. Fabian no tenía que desplazarse. Bastaban las noches en España cuando Ernesto dormía para que este mismo realizara su tarea, aquella por la que había sido vuelto a crear y renacer. Este había sido embaucado durante su viaje para asistir a un ritual, a escondidas de su mujer, que era muy impresionable, pero acudió ignorante de que él mismo iba a protagonizarlo. Fue adormecido con drogas, enterrado y desenterrado a la mañana, cuando se vio, sin saber cómo ni por qué, caminando por alguna calle de las afueras, con la memoria incierta de lo que había sucedido. Así, la policía lo localizó y condujo de vuelta al hotel, donde Leonor había perdido los nervios. Él venía atontado, como muerto, y solo poco a poco comenzó a parecer él de nuevo. Pero, como había dicho ella a Cosme y Marga, nunca volvió a ser el mismo.
---------------------------
En tus noches, serás mi esclavo. Yo guardo tu alma en un cofre y a mi poder la ligo y te ordeno que vivas para mí. Te concedo la profanación del tiempo y del espacio, para que vengas cada sol antillano, robado de la luna europea y del sueño, a este mismo lugar, para que yo te guíe en tu búsqueda, nuestra búsqueda, de la sagrada carne, sangre y osamenta de los hombres, para propiciar inmolaciones y sacrificios, hasta que ya la fatiga impida vivir finalmente a tu cuerpo. Dijo esto Fabian cuando, al amanecer, lo desenterraron.
-
-

 11:40
»
Educación y filosofía
11:40
»
Educación y filosofía
A través del espejo Marcos Santos Gómez
Creo que he viajado a través del espejo. Recuerdo que cerré los ojos después de mirarme en él o que, quizás, alguna mano piadosa lo colocó sobre mis labios inertes. ¿He muerto? No lo sé. Solo puedo evocar vagamente el espejo. Alicia no estaba muerta cuando hizo su viaje al otro lado. El otro lado es parte de este o, por lo menos, ambos lados son parte de una misma cosa, por lo que cabe esperar que más allá esté la prolongación de más acá. Pero con mayor seguridad, lo que se encuentra allá ha de ser su reverso o su modificación en algún extraño sentido.
Acaso era un gran espejo de tocador. Me pareció que me desinflaba, que caía a plomo, mientras con ojos muy abiertos contemplaba mi rostro a medias lleno de espuma. Todo pareció darse la vuelta y girar en torno a mí, como un tiovivo. ¿Quise besar mi reflejo como Narciso en las aguas del estanque? Ha pasado algo, pero no sé con exactitud qué. Ha habido un cierto movimiento, un tránsito que me hace dudar que siga donde estaba, donde he estado tantos años. Aunque es inverosímil verme aquí, solo, de repente en un circo que me recuerda a otro pobre circo melancólico donde pasé uno de mis fugaces días de la infancia. Miro todo y todo es, aunque absurdo, muy real. Estoy aquí, vívida y vivamente. Es como si el mundo se hubiera reducido, o ampliado, a este carrusel de espectáculos. Pero no hay duda de que es un circo que me es familiar y que esto no es, no, de ningún modo, la muerte. Solo estoy al otro lado.
Hay elementos extraños, sobrenaturales, lo cual es lógico si tenemos en cuenta cómo he debido de llegar. Una brusca interrupción, acaso un dolor que no recuerdo muy bien, me han transportado y, aunque no me lo esperaba, ahora estoy en este circo. No sé bien por qué un circo, y menos por qué ha de ser este casi olvidado, rescatado de algún rincón de mi memoria. Se sucede espectáculo tras espectáculo presentados por… Gabi, el payaso serio de la tele, que viste pantalones bombachos y está lleno de brillantinas por toda su ropa y cara. Por algún lado aparece también Leo Bassi, tal vez un añadido de épocas posteriores. Trato de saludarlos, especialmente a Gabi, porque para mi generación es como alguien de la familia, alguien entrañable, pero parece disolverse, esfumarse, cuando intento acercarme. Hay algo impersonal en los números y en cómo se suceden. Yo, desde luego, espero a los animales, que es lo que más me gustaba. La música de fondo es la que ¡qué recuerdos!, llamaba mi padre “palomitas de maíz” y la toca una orquesta que, me fijo en las caras de los músicos, toca muy seria, con aire mustio. Por todas partes hay humedad y la fanfarria suena lejana y sin gracia.
Pronto llegarán mis números favoritos. Mientras tanto, me fijo en el público y me invade un desasosiego. ¡Todos soy yo! Todo el mundo tiene mi misma cara y la expresión triste de los músicos. Todo parece una antigualla a punto de disolverse de vieja. Las grandes telas, la carpa, están muy sucias y cedidas. Pero por lo menos se suceden los números sin parar. Hay mucha variedad. Ahora por ejemplo vienen los perritos, el grupo de caniches que juega con desorganización. Son simpáticos. Hacen monerías. Caminan a dos patas. Juegan al fútbol. Pero alguno se ha quedado con la pelota que no quiere compartir. Los demás le tiran mordiscos y le arrancan pedazos de pelo e incluso carne, porque se pone a sangrar. Entonces no sé si reír o llorar, y dudo acerca de la verdadera naturaleza de lo que veo. No acabo de saber dónde estoy. ¿Qué clase de circo es? ¿El otro circo? ¿El que vi de niño? Su reverso quizás.
Tengo una teoría. De algún modo, estoy de nuevo en aquel viejo espectáculo al que fui, que ofreció una función penosa que me hizo empatizar con los artistas, teniéndoles mucha lástima. Sí. Los payasos eran ordinarios y hacían un número de mal gusto, sin gracia, pero yo forzaba mi risa de pura lástima. Sufría viéndolos esforzarse para nada. Sacaron un plato de espaguetis que se iban cayendo y pegando por su ropa y por todas partes, mientras uno hacía que tocaba el trasero de otro vestido de mujer y este le daba unas inmensas bofetadas con sus grandes guantes calados hasta el codo. ¡Plas! Sonaba así. Muy poco gusto, sin clase. Ahora los vuelvo a ver. ¡Qué cosa más rara! Leí una vez a un optimista profesional, es decir, un teólogo renovador y razonable que el cielo completaría todo lo que quedó por terminar, atando, por así decirlo, los cabos sueltos. Y quizás eso explica que haya vuelto, aquí, en el otro lado, a aquel triste día de circo que hoy es, debe ser, alegre, un espectáculo circense de veras. Todos los días de mi vida hallarán en breve plena justificación, como aquel. Todo se tornará bueno… Si es que estoy de veras al otro lado, si es que no sueño… si es que esto fuera el Cielo. Pero no sé nada a ciencia cierta. No sé si he muerto, repito. Creo que no. Solo he cruzado al otro lado del espejo.
Los perritos abandonan la pista. El que lleva la pelota va sangrando y los otros, de manera impropia si atendemos a su tierna constitución y apariencia, van dándole mordiscos con los dientes muy afilados. Juraría que los perros solo tenían cuatro colmillos, dos abajo y dos arriba, peros estos tienen la boca como un cocodrilo, llena de pequeños y grandes colmillos asimétricos que les dan un aspecto fiero. Y creí que solo eran caniches. Esto me hace pensar que no todo es como yo creía y que el otro lado, quizás el otro lado del espejo, no es una reproducción mejorada del original ni, menos aún, el Cielo. Más bien parece un reverso, hemos dicho, pero ¿qué sentido tiene? ¿Por qué he venido a caerme en este lado mientras me afeitaba? Yo mismo me siento bien, estoy fuerte, sano, con un cuerpo joven, aunque todavía no he visto ángeles. No, no estoy muerto. Me resigno, no obstante, a esperar la próxima función.
Llegan los tigres y leones, todos de color blanco y ojos celestes. Son fieras paradisíacas, muy bellas. El domador es grotesco, con un gran bigote como de principios del siglo XX. Empuña su látigo con ardor, aunque las fieras están tranquilas sentadas en sus plataformas. Me percato de que de nuevo algo no cuadra cuando, sin más, empieza a herir y arrancar tiras de piel de sus animales, cuyos cuerpos van llenándose de sangre. Esto no es divertido pienso. ¿Lo estaré soñando? Pero la visión de un pobre de poblada barba, echado en dos asientos, devuelve la esperanza de estar en una suerte de Cielo. Su cara me es familiar, pero no es la mía. Alguna otra vez lo he visto. Es el único espectador que manifiesta la deferencia de no tener mi mismo rostro. Esto, sobra decirlo, es reconfortante, porque la impresión de que solo sea yo en el universo supone una incomodidad y una responsabilidad atroz. ¿Será verdad que me he ahogado en la charca espejo como Narciso? Solo me veo a mí mismo contemplando la función. Y mis otros yoes están como alucinados, mirando serios todo lo que se desarrolla en la pista, los tigres y leones aullando de dolor. Necesito ir a ver al pobre, porque su presencia me confirma sin duda que estoy en el Cielo, y no en una mera repetición del mundo o en su escandalosa inversión, como me iba pareciendo, porque el pobre solo puede estar en el Reino de los Cielos. Pero esto es distinto, no es mejor que lo que había antes. No sé.
Mientras voy hacia él, apartando a mis dobles, recuerdo que para Chesterton el Cielo debía ser una broma interminable y un festín eterno entre amigos, pero aquí me faltan los amigos. Sé que busco al pobre porque estoy indefectiblemente solo y así me voy sintiendo, único espectador del único espectáculo que parece existir. ¿Broma e ironía? ¿Estoy dormido? ¿He muerto? Quizás el pobre sepa algo.
Está chupando unos huesecillos. No sé por qué, todo me recuerda a una película. La piel. Sí, en ella algunos comen carne… humana y en efecto, los huesecillos que chupa y chupa con fruición podrían ordenarse y acaso formar una mano. No obstante, es amable. Asiente a cuatro cosas que le pregunto y cuando abre la boca para sonreír muestra unos dientecillos afilados e irregulares, como los de los perritos. Me siento mal. Hay algo en este sitio que no comprendo, pero trataré de mirar el espectáculo y no pensar más, así que vuelvo a mi asiento con una sensación de vértigo y vacío. Empiezo a percatarme de que me invade un inesperado y desagradable desasosiego.
Resignado y callado en mi asiento, veo algo que siempre me causó pavor en los números de fieras. Que estas se revolvieran contra su amo. Siempre existe esa posibilidad, dicen, y ahora se ve a los animales sangrantes, a los que faltan largas tiras de piel, muy inquietos. Tanto, que, ¡horror!, se arrojan a una contra el domador y comienzan a arrancarle también a él trozos de carne. Sus bocas son terribles, tremendas, así como los rugidos guturales que emiten, y el ansia con que lo van devorando. Se vengan. Pienso que yo nunca vi esto, aunque lo temí. Fue algo que faltó en el mundo, una cuenta abierta y pendiente que tal vez hoy se cierra. Pero a esto no se referían los teólogos, Dios mío, a no ser que, a no ser que…Es lo único que puedo decir. Más que cuentas pendientes que se cierran, hay revanchas. Un peculiar día del Juicio. O eso parece. Todo se da la vuelta. Las películas que he visto fluyen trastocadas y empiezo a querer irme de aquí. Todo acaba mal. El pobre, confirmo y adivino, se estaba comiendo una mano humana, en su atroz pobreza, en su hambre insufrible. Sólo sé que vi flores antes de ¿morir? Sólo sé que esto es el otro lado pero también sé que debe haber otro lado más allá de este. Así no pueden acabar las cosas. Vi flores y me afeitaba. El espejo.
Me paso el pañuelo por la frente, porque sudo mucho. Hace calor. Entonces aparece Gaby, con Fofó redivivo, que lleva puesto un tutú rosa, y anuncian con un diálogo diabólicamente absurdo, que llega el número más esperado, el de Jonás y su mono. ¡Ah, qué bien! El domador ha escapado rodando por la salida de la jaula hacia fuera, a donde supongo que hay otra jaula.
Viene pues, Jonás y su mono. Una cría. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, de niño, en aquella tarde que quise ser complaciente y empático con unos artistas penosos que fallaron todos los números, hubo uno en el que una cría de chimpancé saltó al público y creó una fugaz alarma. Hubo inquietud, pero el monito no hacía nada. Era, como he dicho, pequeño, una simple cría. Y yo río recordándolo, porque viendo a este, su remedo, su equivalente acaso en mi memoria o en mi sueño, no parece gran cosa. Así que me levanto y abro los brazos como para abrazarlo de lejos y ¡op! Salta a mis brazos. Conozco la técnica para que me diera un beso, consistente en apuntarse con el índice a la mejilla. El hombre que lo trae está nervioso. Es un pobre hombre que me echa la culpa cuando el monito en lugar de darme un suave beso en la mejilla, me la muerde. Dice “¡Es que usted se lo ha pedido, le ha hecho un gesto!” y vuelve a mí el embarazo de mi infancia, cuando pasó esto mismo. En este lado se están repitiendo las cosas. Pero todo es confuso. Cada vez me inquieta más el público inmutable, como clones míos, que ni aplauden, ni ríen ni hablan. Siempre he estado solo en mi vida y esto parece también continuar dicha situación. ¿En qué clase de lugar estoy? Lo más verosímil sería contemplar a Alicia y caer en la cuenta de que esto es el otro lado del espejo, una tonta broma, un reverso. Pero quizás, debo haber muerto. No hallo otra explicación. El espejo. Alicia. ¿Algo peor?
De mi otra vida, del lado donde leí enciclopedias, evoco un artículo científico que decía que los chimpancés pueden tener la fuerza de cuatro hombres y que son capaces de arrancar un brazo. Claro, son arborícolas. Pero este es tan tierno y pequeño. El equivalente a un niño. Una pena, en el fondo. Me ha mordido sin fuerzas.
Sin miedo le tiendo mi brazo. Un saludo. Y él, con su potencia infantil, apenas tira de este. Jaja. Es una situación graciosa. Quiere llevarme hacia él, sentado en la cabeza de uno de mis clones, y tira, y tira mucho, más de lo que esperaba, tanto que me crujen las articulaciones, que empiezan a arderme los músculos y a doler los huesos. Sobre todo el codo, parece que va a ceder, se estira demasiado, duele, aaaagh, ¡el brazo, me lo está arrancando! ¿Pero dónde demonios he venido a caer? ¿Dónde estoy? Echo de menos a los ángeles. ¿Por qué no hay ángeles? ¡Mi brazo! ¡Aaagh! No veo ángeles.
-
-

 19:11
»
Educación y filosofía
19:11
»
Educación y filosofía
Los pájaros de Dios
Yo tenía apenas quince años en 1905 y era una joven optimista que vivía razonablemente bien su adolescencia, sin carecer de buenas amigas ni de oportunidades para realizarme en lo que ya más me gustaba: todo lo relacionado con la cultura. Leer no estaba vedado a las mujeres de familias con cierto alcance económico y al menos eso podía en gran medida satisfacerme, una vez abandonada la escuela. Siempre deseosa de aprender, tenía en mi tío Guillermo un valioso referente y cómplice para ir saboreando un vasto universo que abarcaba desde la lectura de clásicos latinos hasta las más abstrusas teorías científicas del momento. Los rayos X y la electricidad daban mucho de qué hablar y ya se escribían novelas de ficción sobre los más recientes adelantos tecnológicos, a medias entre lo razonable y lo inverosímil. Edison era para nosotros, en esa época, como un brujo que llegó a colaborar en la ideación y fabricación de la primera silla eléctrica utilizada para ejecutar a un hombre en Estados Unidos.
Los misterios del mundo, de las letras y de la filosofía eran por mí gratamente descubiertos y pronto compartidos con él. Y es natural que fuera así, pues se trataba de un hombre que vivía pegado a una suntuosa biblioteca personal que le ocupaba toda su casa, donde vivía solo. De él se decían excentricidades y yo misma recuerdo definiciones dichas por él un tanto estrambóticas en las que lo más corriente daba una suerte de giro, de manera que la perspectiva cambiaba, y entonces, fuera un objeto o una idea, aparecía como algo de distinto signo en la imaginación. Así, una vez le pregunté ingenuamente qué somos los seres humanos, y él dijo, no sé si en serio o en broma (es decir, que no puedo asegurar si aquella definición era de verdad o una simple chanza de mi tío), que los hombres somos los pájaros de Dios.
Estupefacta, le supliqué que se explicara y él dijo cerrando los ojos mientras, como ciego, señalaba vagamente los dudosos libros en los anaqueles de una de las paredes de su salón:
“Aquí tienes libros de historia. No historia para especialistas, que ni tú ni yo lo somos, sino buenos ensayos y manuales, o monografías cultas como la de Gibbon sobre el Imperio Romano, destinados a lectores que no han de ser necesariamente historiadores. Llevo toda mi vida leyendo esto. Cada libro añade algo, una nota a lo que se me insinúa como una coral más allá de lo bello y lo sublime, ante la que no se sabe si llorar o reír. Seguramente, si se escucha bien, uno haga ambas cosas. Pero los libros son remedos. Nosotros apenas podemos escuchar al hombre en los libros de historia. La historia suena como música a medias improvisada, a medias forzada y en gran medida producto de un azar de gloria y espanto. Yo, como ahora, a veces dejo el manual, el atlas o el volumen de la enciclopedia sobre la mesa y cierro los ojos. Puedo adivinar, entonces, con absoluta nitidez que lo que he leído compone una melodía, como un extraordinario gorjeo o trinos de pájaros al atardecer. Y al atardecer es cuando Dios baja a tomar el fresco en su Creación. Entonces nos escucha. Pues es nuestra música lo que goza Aquel que puede escucharnos más allá de las sombras. Le hacemos sentir en su rapto la misericordia más tierna, la exaltación más desaforada y el horror más abominable. Somos todo eso para Dios, al atardecer. Pájaros de Dios que componen una sinfonía secreta que solo Él puede distinguir, como la vieja música de las esferas, y que a cualquiera de nosotros nos despedazaría si tan solo oyéramos unos pocos compases. No resistiríamos nuestra propia música. Pero la hacemos y saludamos, con él, a los días y también los despedimos en el crepúsculo que ya dura algunos miles de años, a punto de terminar todo, pero sin terminarse nunca”.
Consolación Márquez, Recuerdos de mi tío Guillermo, Montevideo, 1951
-
-

 11:42
»
Educación y filosofía
11:42
»
Educación y filosofía
Polvo de estrellasMarcos Santos Gómez
Llevaba horas despierto. Bocarriba, solo en su habitación, con la persiana subida y al fondo el paisaje de estrellas que se había ido aclarando para dar paso a la multitud de colores propios del amanecer. Un amanecer en el campo; en la nada de la meseta castellana, limpios la tierra, el cielo y el espíritu. Los cielos habían vertido sus estrellas sobre Mario, que las había estado siguiendo por la noche sin mucho interés en su progreso celestial. El lugar estaba bellamente rodeado de todas estas cosas, pero no era un lugar ni del campo, ni de la ciudad. Era un limbo bajo la amplitud que día y noche exhalaba su letanía sobre ellos, sobre los ancianos, en su forzado retiro. Mario, ya con los ojos muy abiertos, pues sentía el amanecer, a sus ochenta y cuatro años no tenía mucho más en que pensar. Ya no necesitaba dormir demasiado y pasaba las noches en lenta rumia, no siempre alegre y menos feliz. A la sazón, su digestión espiritual era difícil y lo poseía un odio obstinado; aquel que sentía contra Casimiro, huésped también de la residencia. Un odio largo e inexplicable, destilado en las noches de insomnio en que a menudo pensaba en él, en su maldita presencia, en su mezquina personalidad, en su mediocridad.
“Ahora amanece”, pensó. El lucero de la mañana y la claridad y el gélido aire del invierno castellano lo gritaban. “De nuevo, lo de siempre. Aunque entretiene. Vérmelas con Casimiro”.
Con lentitud, Mario fue incorporándose y bebió agua directamente de la jarra en la mesita de noche. Vio las pastillas ya preparadas. Las primeras. Debía espabilarse bien, porque el día le traería la noticia esperada de la biopsia. Calculó que lo sabría a media mañana. Hasta digamos las once, tenía tiempo para no pensar en ello, es decir, para disputar con Casimiro. Así que se vistió solo, pues aún podía hacerlo, se duchó y fue en batín a tomar el desayuno. Estaba su enemigo.
- Hombre, ya estamos todos –exclamó este al verle irrumpir en el comedor-. Siéntate aquí, con nosotros.
Con un amago de sonrisa no demasiado cordial, se sentó con ellos. Tomás, Jaime y Casimiro.
- Qué le vamos a hacer. Me sentaré con vosotros.- Hoy tenemos…- ¡Ya! Ya lo sé… dominó y mus.- ¿Cómo lo sabías? –le preguntó asombrado Jaime, al que le palpitaba la papada de manera ostensible. - ¿Ya no te acuerdas? –respondió.- Es todos los días lo mismo –indicó Casimiro. Las mismas caras, las mismas cosas.- Eso, las mismas caras, las vuestras –espetó Mario.
Comenzó el día oyéndoles sorber indecorosamente sus colacaos, toda una provocación al asco, pensó. No acababa de verse allí, donde sin embargo llevaba residiendo casi cinco años. Pero aquel día traía algo diferente, porque, como hemos mencionado, Mario esperaba su diagnóstico. Esperaba. Solo eso. No pensar demasiado.
- Pues hoy echan Cine de barrio.- Y la Concha Velasco, tan guapa.- Es que esto de la soltería forzada se nos da mal por aquí. ¿Por qué no habrá más mujeres? –preguntó Tomás, hombre tristemente sondado y con inicios de Parkinson.- No quieren que liguemos –puntualizó Jaime, palpitándole la papada.
Sin mayores comentarios, Mario terminó su desayuno y subió de nuevo a la habitación a vestirse bien. Era un hombre espigado, con buena apariencia para su edad, que incluso conservaba algo de su color negro original en el pelo muy liso.
“Seguro que Casimiro me ha echado el mal de ojo”, murmuró para sí. “Lleva días mirándome mal y es un brujo. Sé su vida. Todos la sabemos. Un agarrao peleándose por un metro cuadrado en el campo y de familia bruja. Eso lo hacen con cosas, los sortilegios. Cogen tu foto o sencillamente piensan en ti y te maldicen. Él es muy capaz, muy capaz”.
El sol iba templando casi impotente un poco la mañana, mientras Mario meditaba camino de su cuarto. No eran ya meditaciones como las de su profesión en la facultad, donde había entregado su vida a la Física. En esos momentos no prestaba ninguna atención al curso del sol, de la mañana, al juego y cambio de los colores en el cielo, a las nubes, a los pájaros cuyos trinos y gorjeos se colaban por su ventana. Guardaba un pequeño telescopio y algunos libros, pocos. La mayoría eran clásicos de la Física, las Matemáticas y las Ciencias Naturales. Pero no se acordaba siquiera de ellos. Con ilusión, hacía meses, quizás años, se había propuesto acudir a los que lo inventaron todo, a los grandes autores, a los libros que marcaron la ciencia. Pero pronto la abulia le quitó toda fuerza e interés por ellos y por todo. Bien es cierto que el paraje invitaba a la meditación, que un alma fuerte y joven podría extraer ilusión del campo y de aquellos amaneceres, de las mañanas luminosas y gélidas de diciembre. Él había sido un perseguidor, o, mejor dicho, un buscador toda su existencia. Es cierto que la facultad no era un entorno ameno y fácil para sobrevivir, pero la ciencia le había dado todo. Había dirigido tesis doctorales, escrito, leído libros que solo unos cuantos en el mundo podían entender. Había imaginado, desarrollado, calculado universos de diez dimensiones. Había comprendido los más difíciles desarrollos matemáticos de las últimas teorías de la Física, había creado con el álgebra, con la geometría. Pero todo aquello había devenido en una situación de atroz aburrimiento en la que el universo era solo su lucha con Casimiro. Este, de vieja familia campesina y ciertamente un poco brujo, parecía vivir feliz sus últimos años allá en la residencia.
Desde un principio no se tragaron. Casimiro repartía hechizos y amuletos por toda la residencia y todo el mundo le creía a ciencia cierta, con absoluta ceguera, en todas las explicaciones e instrucciones mágicas con las que pretendía curar lo incurable. Había un absoluto convencimiento en que era capaz de ello.
De pronto, alguien interrumpió su quietud llamando a su puerta.
- Don Mario, nos han llegado los resultados.- No tienes que decirme nada. Lo veo en tu cara. Así que ahora, por fin, ya sé de qué voy a morirme.- Puede haber formas de tratamiento…- Déjelo. No quiero eso. Quiero una muerte noble.- Pero por Dios, ¿quién está hablando de muerte? - Nadie, Rogelia, nadie. Bueno, voy a ducharme otra vez, para pasar el tiempo.
En la expresión de Rogelia había estupor. ¿Ducharse para pasar el tiempo? ¿Recién duchado como estaba? Bueno, se dijo, lo mejor era dejarlo.
Mientras se duchaba por segunda vez aquel día odió con especial énfasis a Casimiro. Cayó en que era él, con su malquerer quien le había traído un mal fario. ¡Él! ¡Él le había traído el cáncer! ¿Quién si no? Era un hombre con maldad, con el alma sucia, impura. Esa eterna sonrisita que siempre asomaba en su cara de facciones grandes, campesinas, la de una vida de enredos o, mejor dicho, de liante, de abominable y maligno hechicero. Porque en la residencia se hablaba demasiado de su magia y sus hechizos. Todos estaban fascinados con él. Y aseguraba la mayoría que acertaba en todo. Era capaz de leer las cartas, las manos, y accedía a tu mismísima alma. Todos parecían tenerlo claro. Era una especie de curandero, pero a él, ¡ay! A él lo iba a matar. Decidió retarlo en duelo. Quizás así, la muerte noble.
Una vez duchado, bajó de nuevo, despacio, bien vestido, con los guantes de cuero puestos (lo que no iba mal para el frío que a duras penas lograban controlar en la residencia). Casimiro ya estaba echando con los dos amigotes su partida de dominó. Mario, muy serio, se situó frente a él, casi en posición de firme, y le espetó:
- Has sido tú. Me has aojado.
El hombre mostró una expresión de pasmo. Le dijo:
- Yo no echo maldiciones. Eso es magia negra. Yo no practico la magia negra.- Pero Mario –dijo Jaime-, si usa sus poderes para curar.- ¿Es que te han dado una mala noticia, Mario? –Le preguntó Casimiro-. Esperabas unos análisis, ¿verdad?- No te hagas el tonto. Tú me quieres mal. Tratas de matarme.- ¡Pero hombre! ¿Qué estás diciendo? Siéntate y juega con nosotros. Aquí nadie te odia. –dijo Casimiro.- Es inútil que disimules. Vengo a retarte en duelo.- ¿De qué hablas, por Dios?- No lo nombres, hereje.- Chicoo, estás perdiendo la cabeza –apuntó Tomás.- Pensad lo que queráis. Pero todo tiene un límite. Has jugado con mi salud, así que toma, acepta este envite –dijo, y le arrojó un guante a la cara-. Te espero al anochecer, en el campo.- Estás loco, no pienso ir. ¡Un duelo!- Sí. A falta de pistolas y espadas… pues… a puñetazos o a pedradas. Hasta que uno de los dos muera… te vas a ir tú antes que yo.
Los tres amigos no salían de su asombro. Se miraban entre sí llenos de pasmo.
- Pero… balbuceó Casimiro.
Entonces, dándoles con brusquedad la espalda, Mario se retiró de nuevo a ducharse por tercera vez y a meditar en la habitación. Era enérgico, le quedaban muchas fuerzas y no necesitaba a nadie para ducharse, vestirse o comer. Así que no escatimaba en agua de ducha o ropa.
Se sentó en la cama, que ya le habían hecho. Tenía el rostro muy triste, compungido. Tan limpio y ágil en el pensamiento como había sido, ahora se veía derrotado. No pudo evitar soltar alguna lágrima. Morir. Por fin iba a morir, o a empezar a morir. Allí, perdido, solo. Llegó la hora, pensó. Por donde todo el mundo ha de pasar. Vio, casi por primera vez en la vida, el rostro inexpresivo de la muerte, como una falsa mujer o un ser hermafrodita, quizás vestida de blanco y no de negro, que le miraba callada, sin decir nada del otro lado, el mismo silencio de la noche en aquel campo. No quiso llamar a nadie y decidió encararlo como un hombre. Era su último deseo. Una muerte noble. Y aunque preguntaron por él, no bajó a almorzar.
- ¿Qué estará haciendo en su cuarto? Deberíamos ir a verlo –se decían sus amigos.- Si no baja en un rato, vamos –decidió por ellos Casimiro.- Pero lo del duelo es absurdo –dijo Jaime.
Mario no quería salir de su cuarto. Se echó vestido, bocarriba, en la cama, con la cabeza apoyada en los antebrazos, en una postura rígida, inquieta. No lograba dormir, que es lo que quería, y movía nervioso los pies sin los zapatos. Entonces, de puro aburrimiento, cogió un libro, el primero que tenía a la mano: Principia mathematica… de Isaac Newton. Lo acarició. Se dijo que hacía tiempo, bastante tiempo, que no pensaba en la Física. Lo abrió con amor y comenzó a leer. “Newton es -se dijo como retornando de un sueño-, el mayor científico que ha dado la humanidad. Lo que él hizo solo, sus descubrimientos y su elegancia matemática. Este libro es una joya. Me encantaba. ¡Qué desarrollos magníficos!” Sin darse cuenta, se olvidó de todo y estuvo absorto, completamente inmerso, en la lectura del clásico. Según leía, lloraba, gimiendo incluso entre algunos aspavientos, casi escalosfríos. Sentía que entraba en algo así como el alma del mundo. Pensó en Galileo, en los físicos contemporáneos, en los enrevesados misterios y teorías de la Física actual. Pero Newton… lo que había hecho era muy superior, en esfuerzo, en belleza, en arrojo, en pretensiones. Nadie había logrado tanto como él, pero no era ya Newton lo importante. Newton había muerto. Había pasado por lo mismo que él pasaría, quizás pronto. Solo quedaba el mundo, aquello que les había fascinado, a Newton y a él, inmutable ante nuestras muertes.
Se puso a rebuscar en sus cajones, hasta dar con el pequeño telescopio. Nada. Apenas una maquinilla de escasa resolución, pero el aire era muy seco y estaban en el campo. Calculó que Saturno se hallaba a la vista. El viejo Cronos, el tiempo de los griegos. Y él su hijo. Acarició el telescopio con infinita lástima. No era por él, sino por todos y por todo, por el mismísimo universo por lo que sentía algo que parecía compasión al principio y que luego fue una oleada de recogimiento, de éxtasis y de tranquilidad lunar, todo a la vez.
“¿Cómo he podido enfadarme?” –murmuró. No había bajado a almorzar. Miró a través de la ventana la tarde invernal anticiclónica. Simplemente estaba ahí. Todo. Los pájaros que ya comenzaban a cantar al crepúsculo, el despliegue de colores de la luz del Sol incidiendo en la atmósfera… la Tierra, la vieja Tierra. Ya se adivinaba el lucero vespertino, el planeta Venus. Anochecía muy temprano. “Esta noche se verán los anillos. Con esto”, susurró asiendo con fuerza su pequeño telescopio refractario con la resolución tan solo de un buen prismático. Pero con un buen prismático puede verse incluso la Galaxia Andrómeda.
Mientras todos merendaban, ya oscuro, salió al campo. Seguía sin poder contener las lágrimas admirando los astros. La noche iba a empezar sin Luna. Mejor. Ya miraría otro día a la Luna. Hoy quería una buena visibilidad en el cielo. Empezaría con el Sistema Solar y trataría, con dificultad, de adentrarse en el Espacio profundo, a miles o cientos de millones de años luz. El cielo de los dinosaurios.
Entonces sintió a alguien acercarse.
- ¿Me vas a dar de puñetazos, pues? –le dijo a su espalda Casimiro.
Mario recordó aquello, su ira, el reto, como en un sueño. Se sentía joven. O joven y viejo al mismo tiempo, habría que decir. Todo a su alrededor era sobrecogedor. Recordó con vaguedad el ridículo desafío.
- Anda, hombre. Solo quería que miraras por aquí. ¿Le has visto alguna vez los anillos a Saturno?
-
-

 17:45
»
Educación y filosofía
17:45
»
Educación y filosofía
Ensoñación burguesa
Marcos Santos Gómez
Ahora solo deploro, y acaso temo, lo que ni siquiera un nutrido capital como el que disfruto puede resolver. Es decir, todavía me abruman algunas circunstancias menores que habrán de sobrevenir algún día, las mismas que a cualquier hombre que haya puesto los pies sobre la tierra. Sobrevendrán la enfermedad, la vejez y la muerte. Cierto. Pero puedo asegurar que hoy, en este inasible pero intensísimo instante, a salvo de quiebras o graves pérdidas económicas, menos ese rumor de sombras venideras, nada me inquieta. He logrado la vida apacible que soñaba de niño y en el lugar exacto que lo soñaba. Algo que me embarga con una oleada de felicidad cuando cierro los ojos y asumo que los días que me quedan serán para disfrutar de esta vieja mansión, de su jardín, de su bosquecillo, del arroyuelo que bordea la propiedad, de la romántica campiña inglesa. No hubo día que no lo hubiera deseado. Y lo he logrado.
Es la mía, ciertamente, una vida solitaria, pero es feliz. La mansión, no hay ni que decirlo, posee una bella y bien dotada biblioteca, con algún incunable e incluso un par de manuscritos medievales. Tanto las tardes en que anochece a las cuatro, en el invierno inglés, y al calor de un agradable fuego en la imponente chimenea, mientras el campo lleno de las sombras de los antiguos celtas, sajones y romanos se torna una gélida y oscura sucesión de mansas colinas, como en las tardes que se alargan hasta pasadas las once de la noche, floridas y apacibles, con un clima templado y buena luz, en medio del olor de las quince especies de rosas y de la madreselva, coronado por la verde yedra que puebla la propiedad; tanto en unas como en otras tardes, digo, paso horas en esta biblioteca. Perfecciono mi inglés con buena literatura y hojeo páginas y páginas a cual más suculenta. Vivo, pues, entre tesoros y, diría más, en un sueño. Solo el momento fugaz entre ambas vigilias (o ambos sueños), cuando el sopor se torna horrenda pesadez y soy conducido a los restos de mi antigua existencia, mi precaria existencia prosaica y anterior, se estropea un poco este panorama, como cuando irrumpe alguna leve nubecilla en el cielo que trae alguna fugaz sombra. Nada más.
Siento cuando esta nubecilla pasa que todo, gozado y vivido día tras día o, según se mire, noche tras noche, peligra y durante el tiempo de unas pocas horas, se deshacen mansión y campiña para que las fauces de la pesadilla, la incomodidad, el sufrimiento, el miedo, tornen a reinar. Felizmente, pronto esta vigilia (o este sueño) da paso a la otra, como una sombra a otra sombra; una vida deviene en la otra vida, y puedo asegurar que siempre regreso a la preciosa, enorme y antigua mansión situada en la campiña inglesa. En esta vida auténtica, decía, solo la amenaza natural de la impostergable furia de la enfermedad, la vejez y la muerte podrá aflorar, mientras susurro: “me da igual, pues esto nada lo puede deshacer aquí y ahora. Lo real es el instante.” Y mi vida plena retorna cuando cierro los ojos, con la vivacidad e intensidad del fuego de la magnífica chimenea o de un minuto sazonado por el aroma de un único y solitario jazmín.
-
-

 10:02
»
Educación y filosofía
10:02
»
Educación y filosofía
De copas con Satanás
Marcos Santos Gómez
Prácticamente nos incorporamos al mismo tiempo a la empresa, una conocida marca internacional con miles de trabajadores integrados en sus distintos niveles y múltiples atribuciones laborales para cada uno. Todo marcha bien porque la organización es impecable y cada cual acaba hallando un hueco donde puede dar lo mejor de sí (al menos así llegué a creerlo). Hay una estricta jerarquía. Yo mismo me encuentro en uno de los niveles básicos, que no requieren una superespecialización y en los que, reconozco, mejor me desenvuelvo. Alfredo tampoco ha “escalado” demasiado y hasta que fue a dar con su curioso compañero de noches turbulentas, no por conocido menos indeseable, no manifestó queja de ningún tipo. Porque tenía muy claro, decía, que había que salir de copas hasta con el Diablo y que no iba a privarse de tan interesante compañía.
Alfredo era un hombre muy bueno y quiero pensar que lo sigue siendo. Yo ya le advertía de que no se codea nadie en vano con semejante amigo, pero él estaba convencido de que acabaría llevando a Pedro Botero a su terreno, porque la bondad que irradiaba, su pureza, parecían inquebrantables.
Es un hombre joven, de bella apariencia, que en sus veintitantos años ya muy próximos a la treintena, destacaba por su sincera abnegación no solo con el género humano, pues militaba en no sé cuántas ONG, sino con el prójimo que tenía a su vera. Era intachable. Yo hablaba con él y nos entendíamos bien, pues nuestras visiones del mundo eran parecidas. Nada, le decía yo y él asentía, puede con la pureza y la claridad en las intenciones. Ni el propio Diablo. Él pasaba fines de semanas enteros con este personaje, pero cuando regresaba al trabajo, y así fue durante sus dos primeros meses de amistad diabólica, siempre era el mismo joven que se rasgaba las vestiduras por la justicia, que irradiaba una claridad angélica, que jamás mostraba torcedura en el trato ajeno ni mirada torva. A mí me sorprendía su sinceridad y no escatimaba minutos en noble conversación con él. Sí, en ese tipo de conversaciones en que se arregla el mundo a base de palabra.
Tras los dos primeros meses, como he dicho, noté que parecía recelar, como si desconfiara cuando por los largos pasillos de la sede de la empresa en Madrid, se cruzaba conmigo. Madrid es una ciudad a su manera laberíntica y aporta un cierto tono a la maldad que matiza el tono de grandes ciudades, como Londres o París, dándole un toque ibérico que consiste en codearte cuanto más mejor, con el mayor número posible de personas. Y es en ese laberinto donde Alfredo, según creo, conoció al Diablo. Quizás, cabe pensar, no es raro que estas conversiones ocurran en las grandes ciudades, en las capitales que sintetizan y agrupan todos los vicios del país. Además, el ambiente impersonal propicia la aparición de todos los infiernos. Pero aún así, en pequeños grupos, entre amigos o por lo menos viejos conocidos, se suele mantener una cordialidad que yo siempre creí que era capaz de vencer a la maldad. Estaba equivocado. No se espere el lector que voy a contar nada especialmente interesante. De hecho, solo es interesante o lo será para quien como yo siga sorprendiéndose por las conversiones demoníacas que se suceden como una plaga en nuestra sociedad.
Lo primero que le cambió, como reflejo de ese sorprendente recelo que vi aflorar en su trato conmigo, fue la mirada. Es verdad que la mirada es espejo del alma. Mantenía su discurso altruista y, de hecho, continúa manteniéndolo, pero se contradice. Al menos, el cuerpo, la boca, los ojos, contradicen lo que defiende. Se halla en una especie de inercia que aún no sé si él es capaz de apreciar con total consciencia. Se fueron sucediendo los síntomas de esto, al modo de un extraño distanciamiento de mí, que comenzó con una conversación en apariencia sin importancia (aunque descubrí que para él lo era todo) sobre nuestras posibilidades de ascenso en la empresa. Yo le manifesté lo que pensaba y pienso, o sea, que en mi estado actual tenía lo que muchos no tienen. Tanto él como yo lo teníamos. Me refiero a una seguridad laboral, impensable tal como están los tiempos. Hacíamos bien nuestro trabajo donde estábamos y es verdad que, con toda su malignidad digamos estructural, la empresa nos había dejado posicionarnos en un lugar hasta cierto punto de creatividad y realización. Es verdad que parecía haber a nuestro alrededor una nube de intenciones aviesas y de personas que pisoteándose ascendían, pero tanto Alfredo como yo estábamos bien y sabíamos que el truco consistía en resistir, en no dejarse arrastrar. Así habríamos de vencer todo orden de tribulaciones.
Pero todo lo estropeó su dichoso compañero de aciagas borracheras. Desde que lo comenzó a tratar, a pesar de toda su fe en que el agua de la bondad apaga todos los fuegos del infierno, él mismo parecía encenderse, es decir, arder, quemarse vivo mientras al parecer toda su agua bendita se evaporaba.
Pronto dejó de hablarme. Yo insistía en buscarlo pero él casi corría cuando me miraba aparecer. Me dijeron que estaba preparando algo, que había hablado con los jefes, que tenía las miras puestas muy alto. Todo ello me parecía grotesco y ridículo tratándose de él. No era persona fácilmente manipulable, era encantador, tenía las ideas muy claras y vivía acorde con ellas. Pero no era eso lo que se mantenía en pie. Yo solo pude adivinar la inercia, la inercia que lo arrastraba, la que ya había aflorado en sus primeros modos oblicuos de mirar. Juro que nadie menos oblicuo que él, ni menos turbio. Llegué a pensar que a pesar de todo él acabaría venciendo al Demonio, pero está claro que…
Prefiero hacer elipsis del inventario de gestos, comentarios, acciones impropias de él que fueron aflorando progresiva y velozmente. Hastiado prefiero acelerar este final para traer ya, de inmediato, a colación el enigma, el enigma del ángel calcinado por el Diablo, del ángel caído, de ángeles caídos que atrapan y hacen caer a todos los ángeles.
Simplemente me dijo, y no deja de ser virtuoso este gesto de sinceridad que en realidad las personas más malas aun no manifiestan, que ya no éramos amigos. Ni compañeros siquiera. Que su misión era procurarse el mayor bien posible y que para ello yo era un obstáculo. Felizmente, me dijo con algo que más que sinceridad deberíamos llamar “descaro”, que me deseaba el mal, todo el mal posible, que me estrellara, que vacilara y sufriera hasta desfallecer, porque mi hueco, el hueco que yo dejara en la empresa, sería para él una bendición y le beneficiaría. Entiendo que tanta sinceridad fue posible porque yo no estaba ni estoy en condiciones de responder, porque sigo pensando igual que en los primeros días, porque a fin de cuentas nunca voy a hacer daño a nadie. Así que tengo el privilegio de que me dijera lo que piensa, tal como acaso se lo dijera él al Diablo o el Diablo a él.
Y queda confirmada mi hipótesis. No se puede salir de copas con el Diablo. El Maligno es hábil, poderoso, seductor, embustero y logra siempre vencer en este mundo en el que Dios parece haberse ausentado y en el que reina como el único señor. Salir de copas es inocente. Para alguien confiado alternar con amigos es una acción que sublima y aumenta la bondad creída (porque de la bondad solo existe la fe) y se puede pensar que quien a tu lado ríe cordial y habla con amorosa amistad, lo hace de veras. Pero no es en vano que el Diablo sea Diablo y que aproveche justamente la candidez en el alma más pura para arremeter con su habitual cinismo. Yo se lo advertí, que dejara a ese compañero nocturno, pero no me hizo caso y ha tenido que suceder lo que lamentamos. Ahora yo me encuentro solo, he perdido a ese amigo y la empresa se me hace un mundo. La vorágine que se lo ha llevado persiste a mi alrededor y trata de atraparme. En esta broma medieval el Demonio tiene todas a su favor y ahora sé que esa vorágine es un caudaloso cauce de aguas podridas que irresistiblemente nos eleva a las cumbres del mal. Y es, a no dudar, invencible.
-
-

 14:09
»
Educación y filosofía
14:09
»
Educación y filosofía

He leído
Solaris de Lem, ediciones Impedimenta. MARAVILLOSA. Una obra maestra de la Ciencia Ficción que plantea mi tema favorito, entre otros: ¿es concebible un ser inteligente extraterrestre? Quiero decir, una evolución de la vida a millones de millones de kilómetros que diera una suerte de inteligencia, habría de dar unos seres muy distintos, inconcebiblemente distintos de nosotros. Tanto que se plantea otro tema (favorito) en la ciencia ficción que especula sobre ello: ¿Cómo pensaría? ¿Cómo se comunicaría? ¿Podríamos comprenderlo? ¿Podría el ser extraterrestre comprendernos? ¿Permanecería cada ser, terrestre y extraterrestre en un vacío solipsista para el otro, en una actividad imprevisible, en un mundo propio ininteligible?. La comunicación sería imposible. Lo único que ambos seres podrían hacer es acercarse el uno al otro y mirarse sin atinar a hacer nada más, cada cual con sus propios sentidos y entendimiento. Nosotros, apenas lo miraríamos en sus disparatadas evoluciones, ante el sordo interrogante que plantearía, y seríamos profundamente incapaces de adentrarnos en él. Esto es Solaris, un inmenso océano, único habitante, fluido y dinámico, de un planeta remoto, y que parece tener una potente inteligencia, desbordante, pero a la que somos incapaces de acceder. Podemos postular que él también trata de acceder a nosotros, si es que nos detecta de un modo semejante a lo que somos (seres individuales, con caras, de interiores opacos, con potencias inconscientes operando en una frágil pintura de la conciencia), y que tampoco atina a saber qué somos. Parece vernos más bien como nosotros somos incapaces de vernos, es decir, como seres en un 90 % inconscientes y pulsionales. El inmenso océano vivo, creativo, sorprendente, único habitante de su planeta, persiste en un comportamiento que aunque el hombre lo lleva más de un siglo estudiando, no se puede encuadrar bien desde nuestra perspectiva lógica y práctica. Más allá de la incomunicación, de la imposible comprensión, persiste no obstante la belleza pura de lo que sentimos sin poder tocar, de algo encerrado en sí mismo, quizás como nosotros, y que vive en un universo tan distinto del nuestro, tan distinto como lo somos uno para el otro. Una novela magnífica, una obra maestra.
-
-

 11:12
»
Educación y filosofía
11:12
»
Educación y filosofía

He finalizado la lectura de
Piedra de estupor. Antología poética, 1918-1938, de César Vallejo, edición a cargo de Inmaculada Lergo, editorial Renacimiento, Sevilla, 2019. Un buen repaso por los distintos periodos de este peculiarísimo poeta. Tiene poemas muy buenos, impresionantes, con los que he conectado, y que pertenecen básicamente a
Los heraldos negros y
Poemas humanos. Con el vanguardismo de Trilce siempre me ha costado más entenderme. De todos modos, en toda su producción ostenta un estilo muy característico de sintaxis rota, aposición surrealista de nombres en apariencia sin sentido, recursos como la invención de neologismos, la ortografía cambiada, personificación, dando un resultado de texto nada parecido a otros que yo lea normalmente, extravagante pero muy emotivo al mismo tiempo. El vanguardismo de su operación con las palabras no es frío, sino que transmite constantemente calor humano y compasión. Es esta mezcla de vanguardia y honda emotividad lograda con recursos vanguardistas lo mejor de Vallejo, según creo. Por cierto, digno de nombrarse son los poemas de España, aparta de mí este caliz, seguramente de la mejor poesía escrita sobre la Guerra Civil española. Contra lo que suele suceder al imponer al verso un fin concreto político, en él esto hace que dé casi lo mejor de su producción. Es una poesía comprometida y de guerra que precisamente por ella, y de manera única, alcanza una gran cima expresiva.
-
-

 17:14
»
Educación y filosofía
17:14
»
Educación y filosofía

He terminado de leer
Ácido sulfúrico, de Amélie Nothomb, ed. Anagrama, Barcelona, 2017 (edición original 2005). Escrito con una prosa que aparenta descuido, de frases cortas, diálogos muy dinámicos. No puedo decir que este, ni sus libros, me lleguen al alma, pero son buenos, al menos, están muy bien narrados. Hay detrás una estructura, una idea clara del libro, en esta escritora tan prolífica, que sin duda sabe el oficio. Pero no es mi estilo de literatura el de este libro, por lo menos. Sus libros, (he leído otros dos bastante buenos y un tercero que me gustó menos) son explosivos, auténticos cócteles Molotov que contienen siempre una dosis de violencia y de relaciones malsanas. Tiene otros muchos libros (decenas) que yo no he leído, y al parecer alguno es en un tono más lírico, pero los que conozco son, como repentinas tormentas o tornados que se montan en un periquete y la lían parda. Es una literatura algo loca, con alguna dosis de neurosis, que tacharán de postmoderna y que recoge algo de lo mucho patológico que hay en nuestro mundo y vidas al límite, entre la histeria, el miedo, el asco y el hastío. Un combinado curioso que aunque tiene todos los ingredientes para que me guste, no puedo decir que me haya dejado una huella indeleble. Aunque esto solo puede saberse cuando pase un poco de tiempo. Al menos es bueno, creo, que hoy se escriba también así, con esta prosa a medida de nuestro tiempo, que es lo mejor que parece tener, el haber captado un determinado modo de ser actualísimo y vertiginoso.
-
-

 20:13
»
Educación y filosofía
20:13
»
Educación y filosofía

He terminado de leer
Plata quemada, de Ricardo Piglia. Una narración magnífica, con un ritmo trepidante, con un cierto juego de puntos de vista y dotada de personajes malignamente atractivos que Piglia retrata con sabiduría. Una trama increíble, pero según dice, basada en un hecho real; con bestial ensalada de tiros y la resistencia verdaderamente heroica de los malos, que están como una regadera... Un tipo de narrativa "realista" que simula la realidad, pero que viene trabajada con una difícil y muy estudiada técnica narrativa. La historia es perfecta, se cuadra y, como digo, es pura realidad... bien elaborada. Una aproximación a la villanía y a la infamia mucho menos apolínea que la borgiana, más sucia, desde una perspectiva literaria diferente. Diferente de Borges, de Schwob.
-
-

 17:52
»
Educación y filosofía
17:52
»
Educación y filosofía

He finalizado la lectura del libro
Poemas, de María Zambrano, edición de Javier Sánchez Menéndez, ediciones de la Isla de Siltolá. Se trata de una colección de la brevísima producción poética, al menos hecha pública, que escribiera la magnífica filósofa malagueña. Una obra escasa, sobre todo si se piensa lo mucho que dedicó a meditar sobre la poesía y el elevadísimo valor que le dio a esta. Su teoría poética está prefigurada en el siguiente poema-fragmento:
“Estoy demasiado rendida para escribir, demasiado poseída. Sólo podría hacer poesía, pues la poesía es todo y en ella uno no tiene que escindirse. El pensar escinde a la persona; mientras el poeta siempre es uno. De ahí la angustia indecible, y de ahí la fuerza y la legitimidad de la poesía” (p. 67).
Sus poemas rompen con las formas de la métrica tradicional, salvo alguno que conscientemente adquiere un carácter de cancioncilla no demasiado perfecta en lo formal. La intensidad la logra con las propias palabras que van sucediéndose en versos irregulares, con el sentido, con aquello a lo que cada una, y todo el conjunto, apunta. Es una poesía difícil, no ubicable con facilidad y de ella voy a destacar dos poemillas. Se trata de una elección muy personal, que quizás no destaca otros poemas que deberían mencionarse y más representativos, pero es el tipo de poesía, de la que cultivara la filósofa, que más me ha llegado, quizás por su forma más propiamente poética, pero sobre todo por la hondura lograda en tan pocas palabras. Son dos poemas de juventud, de un momento de pesimismo existencial, bellísimos, que recuerdan algo a la Pizarnik:
Ni los aires vuelvan a correr su vueloHondo aljibe del silenciodeja correr tu tesoro.Inunda con él la noche,los espacios, los ciegos corazones.Para definitivamente el tiempo, clava en la noche al tiempo.Silencio y muerte solos, muerte y silencio, quietos.
Otro, fuerte, desgarrado:
Ni brisa ni sombra.¿Por qué, muerte, así te escondes?Sal, salte, sácate de tu abismo,escápate tú ¿quién te retiene?¿Por qué no borras con tu mirada el universo?¿Por qué no deshaces las piedrascon tu sombra, muerte, sólo con tu sombra,con tu mano desnuda,con tu rostro de estatua, desnuda presencia a quien nada resiste?Enseña, muestra tu cara a los mundos,que ya no haya espacio,ni cielos, ni viento, ni palabras.Quiero hundirme en el silencio.
-
-

 21:57
»
Educación y filosofía
21:57
»
Educación y filosofía
Retrato grotesco al aguafuerte
Marcos Santos Gómez
Nació en una posada en el camino Real, a pocas leguas de Alcalá de Henares. A veces el viento traía el hedor de Madrid, sometida a la pestilencia mortal. Corría el año de 1656. Su madre, de la que se sabe poco, murió en el parto y su tía se hizo cargo de ella de muy mala gana. No hubo un día que no le atribuyera la culpa de la muerte de la hermana, pero supo aprovechar sus bracitos para un sinfín de tareas que hacer en la posada. Tenía que trabajar para ganarse el sustento y si no lo hacía, no comía. Otras veces, aunque trabajara, tampoco comía y tenía que sentarse a mirar cómo en la gran mesa los huéspedes daban buena cuenta del puchero donde mojaban sus panes negros. Mas apenas tenía dieciséis años, su tía halló un abominable modo de rentabilizar aún más su presencia entre los clientes, que en jornadas agotadoras gozaban de ella sobre su miserable jergón. Uno de ellos, clérigo tonsurado, le habló arrepentido de Satanás y los castigos del infierno; y desde entonces ella imaginó cuando yacía que la cubría un extraño pero hermoso galán de mirada profunda y rasgos afilados, que, joven como ella, se cuidaba de procurarle el mayor placer. Cuando el huésped, a menudo feo y grasiento, la dejaba exhausta y feliz, nunca acababa de saber por qué. Siempre le arrojaban unas monedas al suelo asustados por su frenesí, para salir del cuarto miserable persignándose.
De vez en cuando debía satisfacer al hombre que compartía lecho con su tía, que lo permitía porque ella decía “él es insaciable”. Entonces, también soñaba con el joven de mirada profunda. De vez en cuando en un rincón de la posada algún hombre de letras o estudiante le enseñaba latines de memoria que ella recitaba sobrecogida, así como los caminos de la teología y el catecismo, divertido de ver cómo ella abría fascinada la boca y preguntaba por qué había mal en el mundo, que eso no acababa de casarle bien con la Bondad de Nuestro Señor. Se forjó una primitiva idea de lo sagrado, que la obsesionaba. No podía discriminar premio y castigo, placer y cuitas, pues todo ello junto la abrumaba en cada miserable jornada. Un estudiante burlón le había enseñado los rudimentos del alfabeto y cuando no la veían, se esforzaba en entender los libros. Pero nada le parecía tan fascinante como aquel hombre gentil y atento con ella, que en sus ensoñaciones tenía una perfumada melena de azabache y la amaba mientras otros gozaban con ella.
Pronto quedó preñada, pero apenas le daba tiempo de entusiasmarse con alguno de sus bebés, pues la horrenda tía, una mujer cada vez más infame, que fue adquiriendo una triple papada sobre el pecho, se los arrancaba y no volvía a verlos. Después, decían a las autoridades que habían muerto de pestilencia. Los ponían en cuarentena y tras el obligado descanso, todo volvía a su cauce. Se decía que el ama hacía brujería, que comía carne de niño neonato, que practicaba abortos, que guardaba en un diminuto retrato grabado, oculto en un basto anillo de cobre y cristal, el mismísimo retrato del diablo; pero era tal el provecho que el negocio originaba en los hombres de la comarca, que nadie decía de meter mano a lo que allí pasaba. Digamos que se toleraba una rutina que mezclaba el placer con lo más aborrecible, con la suciedad, el pecado y, quizás, el crimen. Faltó poco sin embargo para que las autoridades considerasen que se había celebrado un aquelarre cuando lo que se celebró fue una descomunal orgía. Fue una jornada interminable para la que cerraron tres días la posada y que coincidió con el día de difuntos, en lo que comenzara como danza de la muerte y que acabaron llamando fiesta de los últimos días.
Una vez irrumpieron soldados. Generalmente eran fanfarrones y bulliciosos, pero esta vez fueron cuatro que, aun bebiendo, no abandonaron su sobriedad y comenzaron a contar cosas de la guerra, cosas espantosas, que ella escuchaba tratando de no escuchar; mas las palabras se colaban en los oídos y era capaz de contemplar como en sueños el ambiente estremecedor de pólvora, metralla y cuerpos mutilados que agonizaban pidiendo la salvación. “El mundo –le dijo uno- es malo. Es muy difícil creer que haya nada bueno en él. No salgas de estas paredes”. Pero a ellas esas paredes le parecían el infierno.
En una de las palizas que le dio el hombre de su tía, juró que ya no aguantaba más, y que prefería el hambre y la miseria a seguir con ellos. No tenía veinte años cuando escapó y quedó como mendiga errante en el camino de Madrid. Anduvo y anduvo, hasta dar con una pequeña iglesia, no muy lejos del camino oficial, que parecía abandonada. En realidad, una ermita que a su costado tenía un romántico cementerio con tumbas muy viejas y semihundidas en la tierra. La ermita era un edificio muy simple, perfectamente cuadrado, cerrado a cal y canto y con un discreto campanario sobre la fachada en el centro, que era hogar de una pareja de cigüeñas que, al ser otoño, lo habían abandonado ya.
Le gustaba estar entre las tumbas. Apoyaba su cabeza en las lápidas sobre el suelo y dormitaba. Cuando llegaba la noche se estremecía, pero no quería irse de allí. Acababa dormida escuchando macabros ululares y coros lejanos de perros salvajes. El lugar aunaba una inquietud esencial, como del otro mundo, con un reposo y sosiego que le hacían olvidar los malos tratos de sus padres adoptivos y hasta su hambre. Pero pronto se dio cuenta de que tenía que comer y que necesitaba abrigo. El invierno estaba cerca y no poseía nada, ni casa ni un miserable lecho más allá de la dura lápida de una tumba. Lo único bueno del lugar era que estaba sola, porque nadie se atrevía a pasar cerca y menos aún a pararse allí. No sabía bien, pero había raras supersticiones que afirmaban que aquello era un centro maligno. Justo por eso supo, cuando la poseyó el primer cliente que fue allá a buscarla al correrse la voz de que andaba por allí, que podría ejercer su abominable trabajo sin problemas con la justicia. Era lugar sagrado y, paradójicamente, la comisión del sacrilegio, aun siendo grave delito, aseguraba que nadie iría a buscarla, al menos nadie de la justicia secular, porque el terreno pertenecía a la Iglesia y esta había abandonado el triste cementerio y el viejo edificio de la ermita que casi se caía a trozos. En aquel abandono se dejaba de nuevo poseer con una extraña mezcla de pasión y temor.
Pronto hubo un tropel de fieles clientes que superando su horror, folgaban con ella al amparo, pero también amenaza, de las tristes tumbas. Para ella, sin saber a ciencia cierta por qué, aquel era el lugar perfecto para las correrías amorosas, para su exuberante sensualidad, para su sexualidad quizás algo coja, como, dicen, lo es el demonio. En el trance cerraba los ojos y volvía a ver o a creer que veía al hombre apuesto, majestuoso como un león de color negro, y contemplaba agitársele la cabellera, mirando también, como hincada en ellos, los silenciosos ojos del galán. Era un hombre tan bello como extraño que apenas intercambiaba palabras con ella, mientras retozaban cuando también lo hacía ignorante el cliente de turno. Este, finalizada la tarea, asustado del frenesí de la moza y del lúgubre paraje, corría a persignarse y escapar del lugar. A todos atraía su fogosidad pero, simultáneamente, les horrorizaba el mustio cementerio.
Ella quedaba siempre feliz, acariciando lápidas y cruces de piedra, a la luz de la luna, pensando en los muertos y en su propio cuerpo atrozmente vivo entre ellos, en los fogonazos del placer y en cómo en medio de ese placer las veía, a las calaveras, a los huesos enterrados, a las vidas que allí acababan; y sentía una oleada inmensa, como una gran marejada de fuego, de no ver más que muerte y de que en medio de esa muerte, la poseyera el oscuro caballero y de que en el éxtasis no supiera muy bien si era que su vida se extendía sublime o, por el contrario, que algo le decía “pronto, pronto acabará todo”, mientras el cliente ignorante realizaba su misión sin saber en qué tinieblas hurgaba, hasta finalizar, pagar y salir corriendo.
-
-

 12:56
»
Educación y filosofía
12:56
»
Educación y filosofía

Reseña de
Vidas imaginarias. La cruzada de los niños, de Marcel Schwob, ed. Valdemar.
Marcos Santos Gómez
He terminado de leer algo que ha resultado ser una auténtica delicia y un gozoso descubrimiento. El autor es Marcel Schwob y el libro Vidas imaginarias. La cruzada de los niños, editado por Valdemar, en su colección El Club Diógenes. Las vidas imaginarias son un sorprendente conjunto de biografías falsas de autores apócrifos o reales, que se desarrolla con una gran belleza imaginativa. La prosa suave con que son narradas, los acontecimientos, la estructura de excelentes relatos y la mera idea de hacer cuentos con vidas amplia y exuberantemente imaginadas son dignos del mayor elogio. El placer de leerlos es muy, pero que muy intenso. Remite a un mundo maravilloso, pero trazado con mayor moderación y sobriedad que los mundos de Lord Dunsany, que leímos también días atrás. Se suceden personajes curiosísimos que van desde filósofos (Empédocles, los cínicos, Lucrecio) a artistas y villanos. De hecho, he percibido con claridad aquí el modelo del libro de Borges Historia universal de la infamia, que desarrolla la misma técnica, pero deteniéndose en los villanos. Hay pasajes de magnífico humor como también los hay dramáticos. Por ejemplo, tengo señalada en el libro la biografía de Paolo Uccello, un extraño pintor que quiso pintar todos los puntos, curvas y líneas posibles en cuadros de abstractas curvas que van y vuelven a un mismo punto. La idea, me ha parecido, es la del Aleph borgiano, el punto que contiene todos los puntos, al que todos derivan, y juraría que el argentino se inspiró en ella para su genial relato. En cualquier caso, son biografías que se leen casi con la convicción de que son ciertas en un juego con la realidad y la ficción que tampoco aquí me posible desvincular del genio argentino. Del mismo modo, estas vidas imaginarias han marcado, me parece, a Roberto Bolaño. Así estaban todos los ingredientes para que me hayan gustado lo mucho que me han gustado.
Inicia Schwob esta tendencia del juego postmoderno en la literatura actual que ficcionaliza la realidad o dota de realidad a la ficción, lo que es la base digamos ideológica de este estilo de escritura. El maestro francés escribe en el límite entre mundos, divirtiéndose y divirtiéndonos, en lo que en el fondo, como toda buena literatura, es un homenaje a este precario acontecimiento que llamamos existencia. Estas biografías la mejoran, la doran, dan consistencia a la propia existencia del lector con cuyo juego queda justificado, o al menos justificadas lectura y escritura. Quiero decir que el mundo se hace un poco mejor con este tipo de literatura que trata de llenar el mundo, o sea, de ampliarlo con nuevas posibilidades y seres. Aunque ahora que lo pienso, eso es lo que hace siempre la literatura. Quizás por esto me ha gustado tanto leer estas vidas, porque en el fondo, uno siente que todas, también las vidas reales, tienen algo de maravilloso.
La cruzada de los niños, escrito que sucede a las Vidas imaginarias es una verdadera joya, que relata una cruzada de niños alucinados que buscan lo blanco en Jerusalén y que emprenden un largo camino que es relatado por distintos testigos. El libro es también un prodigio de imaginación con un poderoso efecto lírico, desafiante, polémico, todo lo cual encierra una belleza que me ha dejado boquiabierto. El texto no es muy largo pero sintetiza una mirada mágica, entre lo trágico y lo lírico. La cruzada de los niños es una locura, es un exceso (por el que el papa pide perdón a Dios en un monólogo impresionante), está más allá del cristianismo y ocupa el campo de lo irreal. Es como si también aquí irrumpiera, borgianamente, algo irreal que deja tocada a la realidad, como si de pronto brotaran ensoñaciones en el mundo que produjeran este tipo de movimientos entre los hombres. Quizás en las verdaderas cruzadas hubo algo de eso y esto es parte de lo que Schwob sugiere, pero solo parte, porque el poder de sugerir de este texto es inabarcable. Ha sido una de las mejores lecturas que he gozado en los últimos tiempos, desde Borges y Bolaño.
-
-

 12:45
»
Educación y filosofía
12:45
»
Educación y filosofía

Lectura y reseña de
Cuentos de un soñador, de Lord Dunsany, ed. Alianza.
Marcos Santos Gómez
He terminado de leer
Cuentos de un soñador, de Lord Dunsany, ed. Alianza. Aunque tengo el magnífico volumen en pasta dura de la colección Gótica de la muy punky editorial Valdemar, volumen que reúne cinco de sus libros, he preferido abordar solo esta obra, en la más manejable edición de Alianza. La lectura hace años de una antología de cuentos que me hicieron conocer a este curioso autor, tuvo su reflejo en la elaboración de uno de mis relatos publicados. Al principio, su obra me resultó extraña y en exceso fantasiosa, pero en un segundo abordaje me impactó con fuerza. Hallé, y he vuelto a hallar estos días, un peculiarísimo estilo de género fantástico que despliega la pintura de una bella ensoñación, de lo que uno podría imaginar en una duermevela o en un manso estado febril, con un gusto dulce, mágico y muy grato. Los cuentos son deliciosos, de una imaginación desbordante que crea un mundo alternativo, con sus mapas, ciudades y ríos, con su gente, con sus dioses y demonios, por el que vuela más alegre que triste la fantasía.
En ellos, causa todo un efecto de irrealidad que sin embargo se asume como tal; es decir, que se asume conscientemente el engaño, se acepta y prepara dicho engaño con lucidez. No es profecía ni mito, sino la esencia de algo así como lo que Shakespeare llamó “sueño de una noche de verano”. A ratos es exuberante, divertido o, en alguna otra ocasión, se demora demasiado. Es producto de una voluntad post-mitológica de soñar, de tornarse conscientemente primitivo en una suerte de empeño creativo de mitógrafo exiliado. Esta literatura quiere ser como los mitos, sin que cuele, porque hoy esas exuberantes mitologías a plena luz ya no cuelan (cuelan los mitos tratados de otro modo). Este carácter voluntarista, de engaño enfático y consciente, es lo que priva de profundidad a estos cuentos, que solo con un poco más la tendrían (ese poco más es Borges). Quiero decir que todo se queda en una superficialidad narrada, bellamente inventada, pero sin la trascendencia ni la potencia de un verdadero mito o profecía (como sí las hay en las ensoñaciones del poeta Blake).
De todos modos, los relatos ostentan algo poderoso, porque andan rondando la cabeza tiempo después de que se los ha leído y llegan a influir en autores del calibre de Borges o Lovecraft. Su prosa es luminosa, pulida, equilibrada, a ratos dulzona, y desde luego no tiene nada que ver con el tono siniestro y grandilocuente de su discípulo de Providence. Lo que traza Lord Dunsany es la elaboración de una realidad paralela, con todos los detalles, a gusto del soñador, para solazarse en mágicas aventuras que tienen bastante de escape, de deseo, quizás incluso de inconsciente que late medio oculto. Pero todo bastante suave y amable, también en las aventuras con horrendos crímenes, porque llega a relatar el horror y la tortura con una atmósfera de opio (elemento que se halla en Poe en El pozo y el péndulo), como algo que no niega la calma y un plácido bienestar. Este efecto es una clave para la conformación de lo siniestro en otros autores, pues es algo que posee el doble y paradójico sentimiento de ensoñación y placer, por un lado, y angustia por otro. A veces estos sueños aspiran a ser fisuras en la realidad y por eso pueden tender a la pesadilla, aunque en el caso del escritor irlandés en general se cuidan de excederse en lo macabro de un modo macabro.
-
-

 9:48
»
Educación y filosofía
9:48
»
Educación y filosofía
Reír y llorar
Marcos Santos Gómez
Según mis más recientes y rigurosas investigaciones, el hombre de Neanderthal tenía todos los atributos propios del hombre actual (homo sapiens sapiens), pero padecía una cierta traba o imposibilidad de desarrollarlos. Los homo sapiens neanderthalensis eran plenamente humanos, hombres cabales, mas condenados a serlo a medias, abocados a no poder expresarlo. Esto lo he podido comprobar yo mismo, cuando instruido por cierto relato del escritor irlandés Lord Dunsany, he, digamos, dado rienda suelta a mi espíritu. Es de mi particular método de investigación de lo que quiero hablar primero, para insistir en su pertinencia. Debo aclarar que he estado experimentando e instruyéndome durante varios meses, acaso ya un año entero.
Gracias a este método he visto en acción a los hombres de Neanderthal. Sin ir más lejos, el otro día. Me coloqué bien colocado ante un nutrido fuego de chimenea, quiero decir que me situé sabiamente dispuesto junto al fuego para evitar una peligrosa caída de la temperatura corporal, mientras oía tronar la noche y el invierno fuera de mi casita en Trevélez, en la cima de la Alpujarra granadina. Lo primero que hay que hacer es evitar que el cuerpo sufra en el proceso, situándose a la vera de un buen fuego, en caso de que se esté en la estación invernal. Además, antes del viaje me alimenté bien, bebí lo suficiente y, sobre todo, me metí entre pecho y espalda un gran pedazo de esa sutil esencia que desdobla cuerpo y alma y facilita el tránsito del espíritu con regocijante libertad por todos los tiempos y lugares. Es aquí donde interviene la sabiduría de Lord Dunsany, que recomienda este modo de viajar. Un modo espiritual. Porque de hecho, el espíritu es muy capaz de desarrollar otra vida aparte del cuerpo y ostentar su propio crecimiento. Vuela sin trabas. Aunque al principio puede sufrirse algún impacto, en especial, al coincidir con el espíritu de un amigo. Lo digo porque esto mismo me sucedió, no en esta última ocasión que quise consagrar a la ciencia, sino en otra anterior, con preliminares culinarios y enológicos. Y es que resulta que no es raro constatar que de un cuerpo joven, el del buen amigo y comensal que instantes antes brindaba con uno en la cena, parta un espíritu de horrenda decrepitud, como si hubiese estado escondido con todo su horror dentro de un cuerpo joven y hermoso. La razón es que el futuro de nuestro amigo será, sin duda, un futuro de depravación que todavía no se adivina en las bellas facciones juveniles. A no dudar, tocará fondo.
Así, ocurre que los candelabros, el fuego en la chimenea, la vajilla y cubiertos de plata fina, se han quedado atrás, junto con el cuerpo satisfecho y uno vive en su cuerpo espiritual, en un modo de estar donde otros no pueden verlo. Es una especie de desdoblamiento como el que dicen que ocurre al morir. Y es así, aunque a solas y ya sin este excelente contertulio y comensal cuyas comunes aventuras relataré en otra ocasión, como llevé a cabo la actividad científica a la que he comenzado a referirme. He debido extenderme un poco para precisar mis medios materiales e insistir en que lo que vi, lo vi realmente. Nadie ponga en duda la veracidad de mis observaciones, la potencia del elixir que lo facilita.
Fui flotando a un prado muy parecido a los prados modernos. Solo que estaban ellos. Por fin, los vi a ellos, mi máxima obsesión científica. Por supuesto no me veían. Lo primero que pude constatar fue la confirmación de dos graves interrogantes irresolubles hasta la fecha. Eran, como alguien había deducido, principalmente rubios pero tan variados en facciones y personalidades como cualquiera de nosotros. Lo más fundamental es la primicia que puedo propagar ahora, ya confirmada, de que eran capaces de hablar. No distinguí una sola palabra de su idioma, pero por su comportamiento era obvio deducir que se hallaban en constante conversación. Desde fuera se les veía como a hombres normales. En torno a una hoguera con una especie de mesitas hechas con piedras amontonadas donde habían depositado viandas, trozos de carne asada y un montoncito de lo que parecían moras o frambuesas. Su gesto al departir y masticar era de lo más normal y, observé, usaban vestidos magníficamente compuestos y cosidos, incluyendo excelentes botas de piel y lana. Incluso alrededor pululaban perros. Yo podía acudir para mirar desde todos los ángulos. La sensación es semejante a la que debe de sentir un ángel. Podía sobrevolar toda la escena, acercarme hasta escuchar su masticación y casi darles un beso.
Sin embargo, desde primera hora sentí que había algo raro. Entre sus expresiones había algunas que parecían quedarse a medio camino. Abrían las bocas hasta enseñar las muelas, en un conato de carcajada, pero algo misterioso se les resistía. Comprendí, tras observar un rato, que les resultaba imposible reírse. La risa es atributo del hombre. No hay otro animal que pueda reír y ellos ni lo hacían ni dejaban de hacerlo. Es, lo confieso, extraño de explicar. Reían, sí, a su manera.
Lo comprendí cuando vi que alguno se apartaba del resto y rodaba por la hierba. Lo hacían con total seriedad, sin gestos que lo acompañaran, con el rostro inmutable. De repente, tras escuchar las risibles palabras de otro, abandonaban el grupo y con el mismo gesto serio que eran incapaces de cambiar, rodaban y rodaban. Un ser humano, aparte de reír, habría dado palmetadas, gesticulado aparatosamente, acaso brincado. Incluso los monos lo hacen. Pero estos raros humanoides se limitaban a deshacer la formación rodando cada uno por su lado, varias veces, subiendo y bajando la leve cuestecilla que tenía el prado.
Cuando se cansaban volvían. Y yo sabía que se “reían” por algo gracioso que decía alguno. Se notaba algo, un deje particular en el tono, en la voz, una elocuente rapidez al proferir lo que parecían frases de sencilla sintaxis.
Imagine el lector que esto ocurriera entre nosotros. Serios, incluso adustos, ante un chiste de Chiquito, nos daríamos la espalda, o se la daríamos al televisor, para arrojarnos como muñecos de trapo al suelo y en posición de firmes, comenzar a rodar frenéticamente por el salón. Eso es reír para los hombres de Neanderthal.
En otros momentos vi que se apartaban y se ponían a mirar el horizonte, serios, sin venir mucho a cuento, incluso ayudándose con una mano puesta en la frente al modo de visera. Tras observarlos y meditar, me percaté de que así lloraban. Mirando resignados al infinito. Sin lágrimas.
Me ha supuesto una fuerte conmoción la experiencia de ver a una humanidad diferente, no menos humanidad, aunque con alguna importante imposibilidad como la de llorar o reír a nuestro modo. Me costó abandonar a tan singulares seres, inexpresivos y teatrales al mismo tiempo, pero el elixir de Lord Dunsany iba dejando de hacer su beneficio y yo me fui reencontrando con mi cuerpo, hasta entrar de nuevo en él. Por suerte esta vez no me había helado hasta casi la hipotermia como me pasara en un anterior viaje, pero sí me había chamuscado las cejas al haberme quedado en la posición de mirar el fuego de cerca, que, como es sabido, ejerce una antigua fascinación en el ser humano.
Los diferentes modos de expresar algo tan específicamente humano como son el llanto y la risa aportan una nueva comprensión del fenómeno y algunas notas sobre la esencia de la sociabilidad y el lenguaje. Se diría que los humanoides explotaban por no poder reír ni llorar. Su corazón iba por delante de su cuerpo. La pena con que se apartaban del interlocutor, dándole la espalda para mirar al infinito, sin que un ápice de lágrima o sollozos saliera de sus habituales canales, era, doy fe, más sobrecogedora y enigmática que lo son nuestra pena y nuestro llanto.
-
-

 12:03
»
Educación y filosofía
12:03
»
Educación y filosofía
En un tiempo ominoso…
Marcos Santos Gómez
El Señor más terrible que ha pisado la tierra, cuyo nombre ha sido piadosamente cercenado de los anales del mundo, suscribió la más vana e inútil de las herejías. Cuando aún no se hablaba el sagrado pali ni el vigoroso sánscrito poblaba el mundo con los vedas, las upanishad y el Bagavadguita, que enseñan que nada es cierto, este hombre aborrecible creyó en su propia existencia. Había nacido deforme, con el cuerpo plagado de tumores y una segunda cara en la nuca que balbuceaba y gemía cuando intentaba dormir, privándolo de descanso.
Así, quiso consagrar las largas noches de insomnio convocando a una virgen de entre sus súbditos durante mil y una lunas. Él sujetaba con firmeza el rostro de la joven y la obligaba a mirarlo. Esta, conteniendo su espanto, le confesaba, distinta pero la misma noche tras noche, que él era y sería siempre el hombre más bello de todas las edades. Pero el ominoso déspota no buscaba regalarse con mentiras los oídos, sino que procuraba, anhelaba, la confesión de su deformidad, que nunca, noche tras noche, se atrevían a proferir las vírgenes aterrorizadas.
Entonces, a todas, a la misma, las hacía decapitar por su mentira. No era la negación de sí, la burla, lo que buscaba con todo su poder, su imperio y su magia, sino la verdad, la verdad de su abominable doble rostro cándidamente reconocida al fin y pronunciada por una mujer; porque solo así, asido al horror de su carne, sabría que era único como los dioses. Quería cerciorarse de que aquel espanto, no vencido por su imperio de llanto y de sangre, era cierto. A través de la confesión de las jóvenes renuentes a la misma quería saber que era. Las mentiras eran burlas insultantes. No quería ser hermoso, solo quería ser.
Hasta que una mujer, tras mil y una lunas, le hizo comprender que las mentirosas que balbuceaban sobre su belleza inconmensurable, lo hacían porque aquel doble rostro, aquellos tubérculos y bulbos, eran reales. Su asco y su miedo confirmaban su existencia, ya que la repugnancia y lo innominable son atributo del ser, porque no poder ser visto era signo de la divinidad, porque el miedo es el sentimiento más apegado a la realidad, el más perentorio, el menos traidor.
Así creyó bárbaramente que era.
-
-

 16:54
»
Educación y filosofía
16:54
»
Educación y filosofía

RESEÑA: Edith Hamilton, El camino de los griegos, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2002.
Marcos Santos Gómez
He terminado la lectura de
El camino de los griegos de Edith Hamilton, ed. Fondo de Cultura Económica, 2002, primera edición original 1930. Es un libro que se lee muy bien, ameno, exento de gran aparataje crítico, notas y bibliografía, a cuya autora le interesa básicamente definir una tesis con bastante sencillez. Esta consiste en la idea de que la genialidad griega y la profunda sensación armonía que producen sus obras de arte, se deben a la maravillosa conjugación de lo que ella llama “mente” y “espíritu”. En el espíritu se halla lo sublime e inexpresable, tal como lo vive un alma grande, en la cúspide del sentimiento artístico. Hay que decir que no se trata exactamente de lo que Nietzsche llamó “dionisíaco”, ya que la presencia de esto, en sí misma, no produce nada ni es agradable, para Hamilton, y ni siquiera puede ser considerado lo más relevante del espíritu griego. Las vivencias del individuo extático o del espíritu no son nada si no se vinculan con un examen de la vida, del mundo y de la naturaleza casi en los términos de la ciencia, del saber empírico; examen al que precede un amor por lo vivo, por el mundo, por lo exterior. Es esta pautada observación que regula lo irregular lo que traza la “mente” y lo que permite, en conjugación con el espíritu, el desarrollo de una conmovedora armonía en el pensamiento y en el arte griegos.
Lo salvajemente individual, la vivencia concreta y singular de un individuo que, por ejemplo, sufre, es vista sub specie aeternitatis, o sea, en su lugar dentro de un paisaje (dentro del paisaje humano), en sus vínculos con un contexto que participa de la propia expresión. Es, dice, el caso de un templo griego, siempre colocado en función del paisaje, frente al desbordante exceso singular de una catedral gótica. Así, en la arquitectura, la literatura y el teatro, el individuo aun manteniendo su estatuto de individuo y no de “tipo” general, se pone en conexión con lo universal, con lo que pertenece a todos los hombres, lo que puede arrastrar en la catarsis mostrando el mayor nivel de sublimidad de un dolor elevado, no como pathos, sino como una suerte de enseña. Es como si se destilara del individuo una esencia o perfume universal. Los griegos, y Shakespeare en sus tragedias y comedias, lograron esto, lo que puede entenderse, dicho de otro modo, como la realización de un arte volcado con el mundo, preocupado por este, referido a este, aun tratando de lo más subjetivo, interior e inasible del individuo. El genio griego, de hecho, comienza con esta exaltación de la vida y la naturaleza, que se asumen sin escapatorias, que se piensan, que se atienen a reglas, frente a la desesperada impotencia del individuo perdido en un mundo hondamente inasible de terrores y fuerzas ocultas, como fue el mundo para Egipto y Mesopotamia. También oriente, el oriente indio, el budismo, centran la mirada en una interioridad que desvincula al hombre de su mundo y torna la experiencia en sueño, lo que en occidente tenderá a hacer cierto estoicismo.
-
-

 19:56
»
Educación y filosofía
19:56
»
Educación y filosofía
He terminado de leer Los miserables, de Víctor Hugo, considerada con justicia una de las mayores obras de la literatura universal. Aunque se dice, y es cierto, que trata de la redención, la redención se da porque obra como motor la caridad. De hecho, creo que es, aparte de los evangelios, el texto donde mejor narrada, descrita, “razonada” está la caridad. La trama va matizando, como en un claroscuro constante, algo que por otro lado no cambia, pues perdura y permanece inmutable como si de un testigo recogido de otro corredor se tratara. La caridad aparece como un modo purísimo de amor al que caracteriza el desinterés y la fe tremenda y sobrecogedora en el otro, en darlo y hacerlo todo solo y exclusivamente en bien de los demás, superando toda egolatría egoísta y narcisismo. No he leído poco en mi vida, pero cuando reflexione sobre el asunto a partir de ahora, no voy a dejar de lado esta magnífica novela. Cuando se trate este tema, habrá que nombrarla.
Su maestría es tal que no se da la tentación de abandonar la lectura en ni una de las más de mil cuatrocientas páginas que, todas ellas, están por algo. Sin duda es un modo de narrar (y por tanto enfoque del asunto) muy propio del siglo XIX, lleno de pasión y mesura al mismo tiempo, de elocuencia, de suavidad en la prosa, de trama muy bien pensada y oportuna en todos sus momentos. Falta, si hay que reprochar algo, la sombra que aportará la mala fortuna del siglo que continuó a este, su un tanto cándido optimismo, su visión bella de la vida, que en la literatura del XX no hubo más remedio que abandonar. Digamos que la miseria, nombre original de la novela, de algún modo se salva en la remota posibilidad de redención que se muestra. La miseria, desde luego es mala desde muchos puntos de vista, y así lo entiende el escritor, que no elude vilezas y aberraciones de todo tipo (el villano Thenardier), ruindades y fracasos absolutos (como la aparente “buena fe” del impertérrito agente Javert) pero vence esa caridad purísima, volcada en el otro, que vive para el otro y que solo se interesa en el bien del otro. Algo que pocas veces se da. En la novela es la figura del obispo Bienvenu que deja, al comienzo, un impacto en el lector que alumbrará todo el posterior recorrido del protagonista Jean Valjean. El ejemplo, por un lado, y la luz que difícilmente se mantiene encendida en tales tinieblas será lo propiamente épico de esta historia. Es más que lírica, más que bello sentimiento; es recorrido de la bondad a través de los accidentes de la vida en un relato que sustituye las viejas batallas por los avatares del bien puro. Es esta épica o esfuerzo del bien lo que en Victor Hugo supera, creo, a la melosa bondad de muchos textos de Dickens. No hay en absoluto en Hugo una sociedad reconciliada, una superación definitiva del mal, pero, hasta cierto punto, basta que brille un poco para que el bien, también, habite el mundo. Para que habite heroicamente el mundo, diríamos, aunque en un modo de heroísmo que para que el bien sea sin contradicción, ha de ser hermano del silencio.
He leído la magnífica edición y traducción de María Teresa Gallego Urrutia, en la reimpresión de 2018, de la editorial Alianza. Parece que la primera traducción íntegra y sin censura al español y con un texto fino y delicado que trasluce, me parece, al gran autor que anda “detrás”, nada menos que Víctor Hugo. La impresión y el tamaño son buenos para que lo lean ojos que ya cruzaron ampliamente, como en mi caso, los cuarenta años.
-
-

 19:15
»
Educación y filosofía
19:15
»
Educación y filosofía

He terminado de leer
El gallego y su cuadrilla, de Camilo José Cela. Son breves relatos y pasajes de aquellos que Cela denominó “apuntes carpetovetónicos”.
-
-

 15:55
»
Educación y filosofía
15:55
»
Educación y filosofía
Crónica de un banqueteMarcos Santos Gómez
Últimamente no escribo demasiadas notas de lecturas publicables por este medio, por la razón de que mi forma de leer en estos días está siendo muy dispersa, picando de uno y otro libro, pasando de la prosa a la poesía, del ensayo y el libro científico a un puñado de relatos… y desde luego sin más ley que la del puro placer y disfrute. Un banquete sazonado con alguna buena entrevista o reportaje a un escritor, de los que por fortuna abundan ya por youtube. Más pereza da el escribir, que aunque se disfrute escribiendo, después de todo no deja de ser un trabajo que no siempre sale a mi gusto. Así que me limito a dar fe de mi intensa relectura de poemas de Borges, en particular, los libros “El otro y el mismo”, “Elogio de la sombra” y “El oro de los tigres”. Borges es, junto con Quevedo, el poeta que más he releído porque el placer que me procura desde hace muchos años (un par de décadas ya) es inconmensurable. Su texto equilibrado, elegante, lleno de armonía y estoica serenidad, transmite, contra las apariencias, una intensa sensación vital y fuertes emociones que laten, aun mitigadas por el símbolo y por los temas elevados. Cabe recordar que no puede haber buena escritura sin una implicación en cierto modo autobiográfica del autor, por mucho que nos pese. Borges confesaba que en él, como en todos los escritores, se daba este fenómeno incluso en los relatos de tipo fantástico.
Además, voy picando de manuales de literatura. He vuelto con el de Carlos Alvar et al., en Alianza, cuya sección medieval me he metido entre pecho y espalda. El resultado ha sido que ahora tengo unas ganas insufribles de releer el Libro de buen amor y alguna otra obra de la exótica Edad Media. Una mina va a ser la colección de ediciones críticas magníficas que la RAE está lanzando al mercado, de todos los grandes clásicos de la lengua castellana. Una lengua y una literatura incipientes y titubeantes en el Medievo hasta llegar a la consumación en el Siglo de Oro, que tuvo que inventarse; tarea de la cual los autores eran conscientes, siempre bajo la sombra del latín e incluso de lenguas romances consideradas más nobles, como la galaicoportuguesa o la provenzal. A no dudar, debe sentirse una amplitud extraordinaria, un regocijante sentimiento de vacío ante sí cuando se tiene toda una literatura por hacer.
La sección dedicada al Siglo de Oro ha consolidado mi ya larga decisión de leer y releer a Cervantes, Fray Luis, San Juan de la Cruz y, siempre, Quevedo. Voy a acudir a la mencionada edición de la RAE. En especial, recordando mi gratísima lectura del Quijote hace un par de años, mi ánimo me impulsa hacia las Novelas ejemplares que han de disfrutarse, sin duda, como el Quijote. Todo el genio de Cervantes abunda en ellas, contemporáneas del gran libro, y las leí hace ya muchos, pero muchos años. Así que ya va tocando. Hay siempre tanta belleza esperando… pero los manuales, como este de literatura española y otro de retórica que he picoteado han de ceder su tiempo y lugar a las obras directas, las de los grandes, las que tanto nos hacen disfrutar. Alguien con o sin malicia, al hilo de estos apuntes, podría sentir que tanta literatura se aleja del campo en que uno se mueve a nivel laboral, o sea, el de la pedagogía y la educación. Pero yo siempre siento como un diablito que me dice: ¡Todo! ¡Tiene que ver todo con la educación! Un diablito que no resulta muy visible para muchos, entiendo, y que a ratos resulta insoportable e injustificable, pero que va dirigiendo a golpe de hedonismo mi transitar por lo más bello. Solo deslumbrados por la belleza podemos transmitir algo valioso en las clases, en la medida que la función de profesor sea transmitir algo (que yo creo que sí).
Tenía ganas también de inaugurar la librería de segunda mano que acaban de abrir en Granada y de releer a Cela. Pues bien, acabo de cumplir ambos objetivos y ya me he puesto con “El gallego y su cuadrilla” que acabo de comprar y que incluye parte de los conocidos “apuntes carpetovetónicos” del escritor que, sobre todo, me parece un fiel discípulo de Quevedo, o casi el propio Quevedo que hubiera resucitado en el siglo XX. La prosa de Cela es muy elegante, clásica e inteligente en el uso de la palabra, en la expresión bella y certera de lo que quiere decir, con un cierto impulso conceptista en el lenguaje, un gusto por la pura lengua, por el estilo, por el modo de decir. La broma de Cela, así como su seriedad, son la seriedad y la broma de Quevedo. Son tal para cual.
Y en esta crónica de lecturas añado que voy lentamente caminando por Los miserables de Victor Hugo, que se acerca a su final. Creo que merecerá un extenso comentario en su momento.
-
-

 9:20
»
Educación y filosofía
9:20
»
Educación y filosofía

En las últimas semanas he vuelto a leer a mi querido Borges. Relectura, pues, de
Historia universal de la infamia,
Ficciones,
El Aleph y el libro de ensayos
Otras inquisiciones. El goce siempre como si hubiera sido la primera vez, con nuevos felices hallazgos y un placer inefable. Sí recuerdo, frente a mis más antiguas o primeras lecturas, que en numerosos relatos he hallado un constante sentido del humor en cada frase de Borges, en especial, en los relatos de
Ficciones, como
Tlon… o Pièrre Menard. En concreto respecto al de
Pièrre Menard, autor del Quijote, la elegante gracia e ironía, el propio valor del relato, me han parecido aún mayores que en anteriores lecturas. En él se ven recursos que, por ejemplo, Bolaño empleará en abundancia: los autores ficticios, las listas de obras irrisorias e inverosímiles, la reflexión sobre el Quijote y la literatura. Es un relato genial. Pero todos los relatos son perfectos, inigualables. He disfrutado también más que antes de la relectura de Historia universal de la infamia.
Además, he terminado de leer
A la intemperie, libro de conferencias, entrevistas, crítica y reseñas de Roberto Bolaño. Otra obra que me he bebido sin darme ni cuenta. Porque a estas alturas hay que leer solo por purísimo gusto.
-
-

 19:46
»
Educación y filosofía
19:46
»
Educación y filosofía
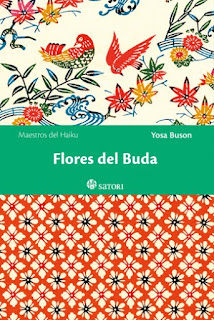
¿Qué viento conduce a uno de libro a libro? Llevo semanas en un modo de leer por contraste, pasando de la prosa a la poesía, de esta a la prosa, de poema a poema, de capítulo de un libro a capítulo de otro. Un festín de símbolos y melodías. Así, en medio de la lectura de
Las flores del mal, he terminado una obrita encantadora de la magnífica editorial Satori:
Flores del Buda, del haijin Buson, 2017, Gijón. Unos cuantos haikus del gran maestro del siglo XVIII Yosa Buson, de los que me quedan resonando especialmente estos dos, en la traducción del niponólogo Rodríguez Izquierdo:
Toda la nochecae en silencio la lluviasobre unos sacos.
Aunque me gustan poco reflexivos y naturalistas, destaco esta breve observación llena de sentido, que sin duda llega con una mirada contemplativa y serena:
El ermitañoes humano; y es aveel cuco asiático.
-
-

 12:51
»
Educación y filosofía
12:51
»
Educación y filosofía
RESEÑA: "A la intemperie", de Bolaño y "El libro de arena", de Borges.
Marcos Santos Gómez
He terminado la lectura de A la intemperie, de Roberto Bolaño. Este libro recoge toda su producción de artículos, ensayos, conferencias, que a lo largo de los años noventa, en especial, fue dejando dispersa. Se reconoce con claridad una impronta borgiana. De hecho, este tipo de escritos fueron muy abundantes en la producción de Borges, a quien se nota con claridad que Bolaño tiene como referente. Él es, por supuesto, un Borges menor, un Borges sucio, que traslada la fina boutade del maestro argentino a un entorno de rabia y lucha entre escuelas de escritura que da la sensación de una carrera de coches deportivos. Bolaño es más impulsivo, más primario acaso, pero no deja de afinar y tener buena puntería. Se sitúa en este papel que eligió; en realidad jamás tuvo la opción de hacer otra obra y vivir otra vida, lo por cierto nos pasa a todos.
Al mismo tiempo, he releído El libro de arena, de Borges. Un librito del tamaño mínimo de todos los suyos, lleno de relatos cortos y que, como dice en el epílogo, son muy lineales, lo que me parece le vino mejor para escribir ya totalmente ciego en los años setenta. Varios de estos relatos aparecen en la magnífica película Los libros y la noche, que recomiendo; un film sobre Borges y, por supuesto, borgiano. Por ejemplo, el relato titulado El otro, que cuenta un encuentro del Borges septuagenario con el veinteañero. También, el elegante Ulrica, que tocando algo insólito en Borges, como es el tema amoroso, enhebra su estilo precioso y sereno con una trama breve de encuentro sexual, bastante sexual, según se vislumbra. La mezcla de ambos tonos, o el tema narrado con la estoica serenidad del argentino, es lo mejor del relato y el peculiar efecto que logra, como si dotara de una divina trascendencia a una suerte de caída, no ya infernal, pero caída. Dicho lo cual, advierto que ni a mí ni a nadie nos interesa la trayectoria de Borges en su vida personal y nos quedamos en una apreciación del relato como debe ser siempre, en el margen del propio relato que es lo leído y lo estudiado. Eso debe ser todo. Me irrita sobremanera quien confunde, a estas alturas, el narrador de un relato, aun cuando fuera en primera persona, con su autor. Es una indecorosa desviación de lo que es y debe ser la literatura. Importan las obras, no los autores.
En El congreso de nuevo protagoniza la trama una vasta empresa de compendiar el universo que acaba confundiéndose con el universo, como aquella otra brevísima historia creo que de El hacedor, en la que un mapa llega a sustituir la tierra que representa.
El relato El espejo y la máscara, cuenta la progresiva ganancia en intensidad y al tiempo corrupción de una expresión poética que comienza con la perfección de una saga nórdica y sus claras metáforas, hasta ir hundiéndose, junto al rey que la pide y el poeta, en algo abisal que incide y va abismando las distintas versiones hasta quedar solo una línea que lo dice todo, lo maravilloso pero también el espanto y el fracaso de toda poesía, pues, como dice Borges, un poema es un fragmento que trata de decir el Poema, y así, todos los poemas son frustrados intentos de decir un único poema que recoja toda la maravilla y el espanto del mundo.
En Utopía de un hombre cansado Borges imagina el futuro de una humanidad que ha vencido muchas de nuestras imperfecciones y que viven una vida beata que solo el suicidio, el momento elegido de la muerte, corta cuando la abulia supera a la expectación. Un cuentecillo de la mejor ciencia ficción o género fantástico, si es que queremos malear a Borges considerándolo autor de género. Lo cierto es que su elucubración sobre el futuro de la humanidad es de las mejores que he leído nunca. Borges no para de ironizar con nuestros sueños actuales y, en el fondo, habla de aspiraciones universales de los hombres, de una sabiduría final que conforma a una humanidad plácida y mansa pero cansada. La mera existencia continúa siendo una carga a menudo no percibida, pero como hoy lo es.
Otro, El disco, desarrolla la existencia de un objeto imposible, un disco que en nuestra dimensión, no tiene volumen y solo presenta una cara, o, lo imposible de un volumen que solamente incluya un plano, y no los infinitos planos que todo volumen debe contener. Creo haberlo entendido así.
Y por no abundar más y hacernos eternos, nombremos, aunque sea, al relato que da título al libro, El libro de arena, otra metáfora borgiana del infinito que pinta un libro que contiene infinitas posibilidades, tantas, que una página puede aparecer con una extraña numeración y tras pasarla, ya no verse más. El libro no tiene principio ni fin. Como siempre, transmite el sereno vértigo y acaso horror propio de las innumerables páginas que fatigara el argentino, de todas las páginas y vidas por realizar, siempre inagotables. En medio de tanto abismo y desmesura, es milagroso que existamos y, encima, que no nos volvamos locos. Todo pende de un hilo.
-
-

 17:32
»
Educación y filosofía
17:32
»
Educación y filosofía
RESEÑA de La memoria de Shakespeare: ¿Se puede filosofar con Borges?
Marcos Santos Gómez
He releído el último libro de relatos publicado por Borges, en 1983, que aunque ciertamente no iguala a los anteriores, impacta y da que pensar. No porque Borges pretendiera en ningún momento hacer filosofía, disciplina con la que, antes bien, jugaba y gustaba de considerar, igual que a la teología, como un subgénero literario dentro del género de la literatura fantástica. Él solo desarrolla este modo de aproximación literaria a lo filosófico, entre lo narrativo y lo poético, y solo así él es capaz de pensar y de hacernos pensar. Dicho de modo más explícito, su forma de pensamiento es la duda más corrosiva que he leído nunca. En este libro, de poquísimas páginas y que puede ser abordado en apenas una o dos horas, toca temas que sin ser nuevos, los dice de otro modo, lo que es el único modo de orden admisible por Borges, el orden que juega a hallar simetrías, identidades y reglas donde no las hay.
Son cuatro relatos. En el que da título al libro, La memoria de Shakespeare, un hombre compra en cualquier calle de la India un objeto bastante particular: la anodina memoria de Shakespeare. Es decir, no su obra ni sus invenciones, sino algo que estuvo siempre ajeno a una obra en la que el autor jamás habló de sí mismo (quizás ni siquiera en sus famosos sonetos), pero que siempre habló, claro está, de otros. Él no fue ninguno de sus personajes. En un famoso pasaje de El hacedor, que suelo recordar a menudo, Shakespeare se supo frente a Dios, antes o después de la muerte, porque este detalle de estar vivo o muerto carece de importancia. Entonces le pide a Dios, quien le contestará “desde el torbellino” o la tormenta (como a Job) que le haga ser un solo hombre, uno y verdadero, y no muchos y ninguno de ellos, como lo había sido en su obra. La contestación desconcertante que le brinda Dios es: “Yo también he soñado el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estabas tú, que como yo, eres todos y nadie”. Si la memoria prestada de Borges no me falla, así cuenta nuestro indeciso y conjetural argentino que admite el Creador algo sorprendente, como es la incerteza de aquello que, como dijo Descartes, más cierto era. Lo que ocurre es que esta veleidad de lo existente se eleva al infinito con Shakespeare, cuyo misterio es que es un autor que ha desaparecido por completo de su propia obra, que dedica a todo lo que él mismo no es. Hay, en todo caso, una presencia negativa o como paradójica impresencia en toda autoría, en especial en la del inglés que se postula como autor de Macbeth, etc. Un golpe, por otro, a la literatura de corte más narcisista y romántica que pretende ser la expresión, por lo menos sentimental, de un yo.
He tenido que dar este breve rodeo para que se comprenda en toda su trascendencia ese objeto comprado por el protagonista del relato… nada menos que la memoria anodina, decía, de quien nada tuvo que decir sobre sí. Lo interesante de Shakespeare, se afirma en el relato, se confunde con los mejores momentos de Hamlet o Macbeth; está en los textos, que eclipsan y quizás salvan, al mismo tiempo, una vida cuyo mayor logro fue obtener unas rentas para vivir media vida sin tener que escribir más y en el más absoluto anonimato para sus coetáneos y para nosotros. Esa peculiar memoria de alguien que quiso ser nadie es lo que al protagonista atormenta: olores y sabores, músicas buenas para tararear, alguna borrachera, los goces del amor y el sexo… nada del otro mundo. Así que nuestro hombre no aprende nada de Shakespeare, o, mejor dicho, de su obra. Sencillamente se ve inmerso en un océano de mediocridad.
Omitiré el cuarto de los relatos, pero deseo referirme a los dos restantes, bellísimos. El llamado Los tigres azules es una maravillosa metáfora sobre la locura, en el contexto onírico-idealista de la filosofía (sic) borgiana. Un hombre se hace con unas piedrecitas muy bellas de color azul que no responden, acaso solo ellas en el orbe, a las más elementales reglas de la aritmética. Por más que realice operaciones matemáticas con las mismas, bien restas, divisiones, multiplicaciones o sumas, el resultado es siempre incierto. A menudo, la mitad supera al todo, por ejemplo. Las dichosas piedrecitas suponen un obvio desafío a lo único que nuestra alma cartesiana erige como certeza, además del yo. Las serenas operaciones de las matemáticas. Solo esta certeza, señala el protagonista, sostiene y salva al mundo, porque todo lo demás (como por cierto también dijo un personaje de Shakespeare) es sueño y locura. El modo de vivir sin volvernos locos, sin hacer de la propia existencia solo caos y azar es la confianza que todos tenemos en que dos más dos sean cuatro. Así, las piedras parecen provenir de una pesadilla que, como todas las pesadillas, amenaza a nuestro sueño. Las piedras, como las pesadillas, rompen el fino hilo que nos ata a la seguridad y la certeza y por tanto nos hacen desembocar en la locura.
Y el otro relato, el más bello y conmovedor, se titula La rosa de Paracelso. Para ser sincero debo mi relectura de esta obra postrera de Borges a su discípulo nada díscolo Bolaño, quien resume este cuento en su volumen de mini escritura reseñista y ensayista borgesiana A la intemperie, publicado por Anagrama y que recoge el de menor extensión que se tituló Entre paréntesis. En el relato borgiano, Paracelso, cansado de su soledad, pide a Dios, al Dios incierto de su obra, que le conceda un discípulo. Éste llega, en efecto, y se presenta con una bolsa de monedas de oro y una rosa. Le pide al maestro que realice el milagro de resucitar la rosa de sus cenizas, pues la tira al “escaso fuego” de la chimenea. Paracelso le explica, sin magia, que todo lo que ha hecho reposa en la fe en que vivimos ya en el Paraíso, pero en el modo infernal que lo desconoce. Al estar en el Paraíso todo es ya pleno e inmortal y por eso las rosas, enseña el maestro a su discípulo, no pueden morir ni destruirse. Este, decepcionado, insiste en que solo ve cenizas en vez de rosas y Paracelso le hace creer que su obra es falsa y que solo vive de su prestigio también falso. Él no hace milagros. El discípulo cree esto y ante la imposibilidad de ver un milagro (lo que supone un quiebro en la continuidad del mundo, no lo olvidemos y que es justo lo opuesto a lo que Paracelso le estaba tratando de explicar), lo abandona con pena. Entonces, como en otro relato de Borges, obra para sí el “milagro” secreto que restablece o consagra un orden y la rosa vuelve a ser lo que era, lo que siempre será, lo que es, renaciendo de sus cenizas en su mano. Al discípulo, con fe en los milagros, le faltó la verdadera fe.
-
-

 19:33
»
Educación y filosofía
19:33
»
Educación y filosofía
Belleza y crueldad
Marcos Santos Gómez
El magnetismo que irradian las grandes obras de arte, en la belleza más portentosa y sublime, uno siente, si le quedan palabras, que ha trascendido lo moral, el buen gusto, lo bonito y decorativo e incluso lo conmovedor. Difícil es confesar para quien tiene a la bondad y el amor como ideal, que en el ideal de lo bello no se halla bondad ni maldad. El flujo de esa belleza sublime desborda su objeto e irradia con un esplendor que es difícil rechazar pero, también, aceptar. Así, un puñado de lecturas recientes y casuales me lo han sugerido. En especial, porque hace un par de horas que lo he leído y aún agita mi mente un estremecedor soneto, horrible y magnífico, de Baudelaire, de Las flores del mal, que se me ha colado en esta tarde de sábado. Es el soneto XXXII, pero podría ser cualquiera de muchos de los poemas que lo acompañan en este libro terrible. En él, hay un halo inhumano, pérfido, cruel en los ojos de la avejentada prostituta inmune ya a tanto dolor, que irradia y capta al poeta desde sus fríos ojos no velados por las lágrimas. La belleza que mira y busca Baudelaire es belleza a contrapelo que se rescata del triste paseo por la modernidad.
Es exactamente esto lo que canta y exalta Alejandra Pizarnik en muchos poemas, la peligrosa belleza de la rosa que pulveriza los ojos que la miran. Algo premeditado y elegantemente diseñado por su pulcra y poética prosa en el relato La condesa sangrienta o la desesperación de su Diario que en sus primeras páginas he dejado de leer para darme un respiro y no ahogarme entre sus letras y noches. O los ángeles de Rilke. Estamos, pues, en la zona más sombría de lo bello.
Desde esta órbita de crueldad se me antoja escrita la tercera novela que he leído en algo más de una semana, de la escritora belga-japonesa Amélie Nothomb. Es la que la lanzó a la fama, la primera, la que en Estupor y temblores alude como un puñado de folios manuscritos inéditos. Con estupor y temblores, por cierto, ha de dirigirse el súbdito al emperador, un emperador que no es ya hombre, que en gran medida es irreal por muy de carne y hueso que sea, que apunta a un ámbito de perfección y sublimidad, donde se forjan las tormentas y los copos de nieve, donde se diseñan la flor del cerezo y el crisantemo, más allá de nuestro pobre alcance. Y es esta dimensión regia de donde emana algo que solo podemos recibir, en muchas ocasiones, con estupor y temblor.
Hilando lecturas, desde Amuleto de Bolaño y, en realidad, todo Bolaño (cuyo libro de escritos breves y ensayos titulado A la intemperie ando husmeando) a los relatos de espectros del Japón, su ritualizado e hierático teatro Noh e incluso el humor negro grotesco del siglo XX; a los ángeles de Rilke, pasando por la Pizarnik y Baudelaire, llegamos a la prosa de Nothomb que, si bien a años luz de estas experiencias estéticas (nos parece) sí es cierto que asume como leit motiv precisamente este carácter cruel y terrible en el arte. Higiene del asesino plantea una tensa relación del protagonista, un espantoso y odioso escritor cuyo cuerpo semeja el de una gran oruga pálida y pelada, que solo hace comer asquerosas combinaciones de grasas diversas y dulces, pero que ha ganado el premio Nobel. Su carácter es propio de abusador, de irrespetuoso monstruo que falta a la dignidad de los demás y que aniquila dialécticamente a cuatro periodistas que salen llorosos y espasmódicos de su encuentro con la bestia. Pero llega la horma de su zapato de la mano de una mujer aun más fría y cruel que lo va derrotando emocional y dialécticamente hasta hacer que se arrastre por el suelo y confiese un ominoso pasado que ha de culminar, necesariamente, con la muerte. Es un argumento horrible, son personajes odiosos pero lo que está en juego es la capacidad de la literatura y lo bello de situarse más allá de sus creadores y cultivadores. El arte puede emanar crueldad porque su lugar es más allá del bien y del mal, de toda discusión sobre moral y costumbres, de toda finalidad política; es decir, el arte es mito, está en el mismo lugar donde nos magnetizan los mitos y de hecho nos magnetiza de la misma manera. Esta cualidad hipnótica y resplandeciente de la belleza es a lo que las tramas de crueldad del hombre con el hombre que desarrolla la Nothomb, apuntan como propio de lo genuinamente bello. Es terrible e indeseable que sea así, pero es cierto que lo es.
Dos personajes se hacen todo el daño del mundo; Baudelaire pide a la decadente meretriz que logre derramar lágrimas en medio de un horror que adormece la pena y que esas lágrimas velen el fulgor gélidamente irresistible de sus pupilas blasfemas y pecaminosas; los ángeles de Rilke cuya mera contemplación puede insuflar muerte y locura; la rosa de la Pizarnik y su condesa sangrienta a las que uno cede más allá del pudor hasta aceptar que pueden existir objetos tan insufriblemente bellos como mortales. Todo ello, digo, para hallar algo hermoso en los tristes seres humanos, como el humor en la desesperación, como broma de la magia que nos torna esclavos de un ominoso ritual vudú. Es toda esta poética la que abusa de nosotros por poner la belleza donde no quisiéramos que estuviera. Pero el arte tiene que resistir a su manera, a su modo extramoral, dionisíaco, y solo en estos modos de la perversión y el delirio cabe imaginar lo que tontamente se creyera y se llamara “arte comprometido”.
Hace falta leer mucho más, mucho, pero mucho más, a Bolaño.
-
-

 20:13
»
Educación y filosofía
20:13
»
Educación y filosofía
A partir de una lectura de Alejandrías (antología 1970 – 2013) 2 ª edición aumentada, de Luis Antonio de Villena. Ed. Renacimiento.
Marcos Santos Gómez
Cuando uno ha leído muchos textos, se da cuenta de que todos son versiones de unos pocos originarios. La emoción que puede sentirse cuando se escucha recitar o se leen los primeros versos de la Ilíada, es la de reconocernos en ellos por encima de distancias y tiempos que, sin embargo, no han pasado en vano. En esas distancias se han ido contando a manera de variaciones musicales sobre un tema los pocos versos e historias en que consiste el hombre. No es posible vida ni humanidad sin relatarse, sin relato, sin poema. Y por eso es eternamente posible y urgente acudir donde tantos han acudido y repetirlo como algo nuevo. Esto es leer y escribir. Y existir. Un manso estanque a medias sombrío y luminoso, donde parecen danzar reverberaciones infinitas de aquello que una vez se dijo.
Podemos arañar aquellos primeros vestigios y para ello aprender esforzadamente el griego antiguo o el latín, para, aun habiendo conseguido el casi pleno dominio de estas lenguas, descubrir que sigue quedando algo sin decir, sin poderlo evocar y a lo que apenas se vislumbra. Pero se da la regocijante paradoja de que somos en lo que se ha perdido. Somos lo que habiéndose perdido, es en nosotros y permanece. Somos en el resto entre aquel tiempo originario y nosotros. En esta fuga es donde se da el tiempo del hombre y la historia o, esa palabra desvirtuada: la tradición. Me refiero a la distancia entre aquellos primeros versos de la Ilíada y el modo en que hoy estos laten por doquier en una extraña eternidad en la que son de otro modo. Y en estos vagos y móviles asideros prolifera lo poético, en estos vacíos y exaltaciones. En esta melancolía es posible explicar lo inadmisible: que sigan componiéndose sonetos o todavía alguien desee leer a Catulo en su lengua. A estas alturas…
Son reflexiones que acuden y me han sido suscitadas por la magnífica poesía de Luis Antonio de Villena. En sus impecables versos, serenos, ajustados, con ritmo y cadencias elegantísimas, pero, al mismo tiempo, actuales, valientes en los temas y asuntos, con palabra viva y contemporánea, he sentido esta cercanía y a la vez extrañeza de lo latino, de lo clásico, de lo originario de nuestra tradición. Tiene hoy sentido volver a lo latino y lo helénico, para un poeta, exactamente en el modo que lo tiene en la poesía de Villena. No huele el latín a rancio, porque es buen latín, hoy, es decir, buen castellano en el que late y refulge la nobleza, que decía Borges, del latín, la nobleza a la que aspiran todas las lenguas.
La antología de Villena es una magnífica muestra de sus extraordinarios poemas, de las etapas en las que ha ido forjando sus variaciones y que nos enseña el valor perenne de aquella cultura y lengua que él tanto y tan bien sabe venerar. Sin leer latín, en su español he sentido a menudo que leía a Horacio o Catulo, en los versos de este poeta. De ahí este sabor algo melancólico de lo pasado que es a la vez eterno, del carpe diem que ha sabido poetizar a lo largo de toda una vida no menos poética, cabe vislumbrar, que su poesía. Todo, aun lo sórdido, llama e invoca al latín en que se salva, o, mejor dicho, a la sombra de un latín al que por mucho que demos la espalda, nos debemos y en el que nos justificamos. Si no hubiera eso… puede soportarse la pérdida de Dios, pero no la pérdida de eso que revive en los poemas de Villena, es decir, de la fuente viva de donde procedemos. Perder el origen sagrado y mundano que late en estas lenguas y tradición resulta incomparablemente más insufrible. Si hay Dios, también procede de esta fuente, es decir, del poema que nunca se dijo pero al que todos los poemas aspiran. Quizás Dios, su sombra, su imaginación, sea ese poema perdido e inalcanzable.
Podemos detestar el agua de la fuente, pero no podemos vivir sin ella. El día que la humanidad abandone el recuerdo de lo que es en profundidad, y estamos ya casi en ello, será el comienzo de un tiempo ruin. Si quitamos al hombre su materia, lo habremos perdido.
-
-

 12:12
»
Educación y filosofía
12:12
»
Educación y filosofía
Lectura de Amélie Nothomb (1)
Marcos Santos Gómez
He leído dos libros breves de Amélie Nothomb, autora que no conocía y que un amigo me ha recomendado, o por lo menos, me ha hablado de ella. El primer libro, titulado Cosmética del enemigo, es una novela muy corta y perfectamente hilada, basada en un diálogo entre un personaje que espera en el aeropuerto por el retraso de su vuelo y un desconocido que viene a incordiarle. El desarrollo del diálogo, in crescendo, va convirtiendo la situación desde un anodino esperar al avión a un proceso por el que al hombre acosado se le van activando viejas pesadillas hasta que afloran sus peores fantasmas. El suspense es magnífico, no decae el ritmo en ningún momento y se trata de una buena historia que entra bien, con facilidad, en parte por el uso de un estilo muy sencillo y directo, nada retórico. Quizás es un ejemplo de un tipo de literatura que se hace hoy de la que se puede aprender sobre todo justo eso: un uso muy poco retórico, culto o artificioso en el modo de expresarse. Son obras de prosa rápida, directa. Además, la historia que cuenta, el trasfondo insano y neurótico, la coacción de un personaje al otro, me son bastante familiares por el tipo de historias y narradores “al borde del colapso” que a mí me gusta también imaginar. En este caso, alargado más allá del formato de un cuento, aunque no me atrevería mucho a insistir en que se trata de una novela. En realidad es una única historia que como un río va discurriendo entre algunos meandros que podría ser relato largo. En todo caso, se halla justo en el límite entre cuento y novela, creo.
El segundo libro, Estupor y temblores, ya sí con algo de mayor variación en la trama, con más extensión, usa un lenguaje aún más directo, muy sencillo, sin excesos de digresiones o retórica, para contar la experiencia real de la autora como acosada empleada de una gran empresa en Japón. El tema me ha llegado al alma porque más allá del Japón que adoramos, está tal vez el Japón real que entre otras características menos gratas tiene su fuerte sentido de la jerarquía y del poder en la empresa. La protagonista narradora vive esto, un descenso que aumenta cuanto más eficiente es, paradójicamente, y en el que la empresa ni le agradece ni valora sus grandes cualidades, ni la premia, sino, todo lo contrario, la humilla y va desacreditando hasta terminar en una ignominia que acepta con resignación. La autora, Nothomb, que adora su país adoptivo, donde nació, del que conoce y ama todo: su lengua, sus bellísimos paisajes, la literatura que a todos nos ha fascinado, se topa ahora con una realidad dura y cruel de racismo velado, machismo, abusos de poder, feroz competitividad y rivalidad entre iguales, sometimiento absoluto a los superiores, humillaciones, etc. que, confiesa, le modifica sus primeras ideas forjadas en el paraíso de una infancia feliz en tan bello país.
Obras leídas:
Amélie Nothomb, Cosmética del enemigo, Anagrama, Barcelona, 2003; Estupor y temblores, Anagrama, Barcelona, 2000.
-
-

 19:11
»
Educación y filosofía
19:11
»
Educación y filosofía
Lectura de: Ango Sakaguchi,
En el bosque, bajo los cerezos en flor, Satori, Gijón, 2013.
Marcos Santos Gómez

Como si fueran suaves y pálidas piedrecillas pulidas que uno se encontrara por el camino en la ribera de un arroyo que bajara de las nieves, cuando me topo con una traducción de la editorial Satori, especializada en textos y cultura de Japón, me hago rápidamente con ella. Son esas obritas que van aumentando en mi biblioteca en la sección de Oriente, que conviven y coexisten con las grandes creaciones literarias de la poesía y la prosa clásica, pero que añaden un gusto ya muy moderno y japonés, o, mejor dicho, un gusto al Japón moderno, a la versión y exégesis de la modernidad que este país ofrece en su literatura más contemporánea. No se trata tampoco de autores actuales, de los que apenas he leído a Murakami y muy poco más, sino de escritores de entresiglos, creadores en la crisis de la posguerra y, en general, como mucho, los fallecidos en la segunda mitad del siglo XX.
Hoy le ha tocado a alguien que apenas hace veinticuatro horas era para mí completamente desconocido. Se trata de Ango Sakaguchi y del libro compuesto de tres relatos titulado como el primero de ellos:
En el bosque, bajo los cerezos en flor. Me ha recordado ese amor por lo grotesco tan presente en Rampo, como ya vimos otro día, y que parece acompañar al terror japonés, quizás como moderna continuación de las abundantes historias tradicionales de espectros que asumen tanto formas humanas como de animales o de extravagancias inclasificables.
Me han encantado los tres relatos que giran en torno a algo que es lo que quería comentar. Esto se hace muy patente, sobre todo, en el primer cuento, titulado como el libro. En él se habla de un precioso bosque abandonado y solitario con fama de concentrar algo amenazador y peligroso que el protagonista capta en pleno estallido de la floración del cerezo. Se trata de un bosque de cerezos japoneses que, como es sabido, no son los nuestros ni dan fruto comestible. Son árboles más grandes, con abundantes ramas delgadas y altos que durante tres semanas desde finales de marzo se cubren, literalmente, de una espuma de leves y delicadas florecillas de pétalos rosas o blanquísimos. La sensación que despierta esta espectacular floración en el paisaje del archipiélago es la de una desproporcionada explosión de belleza, de algo extático que abruma de puro esplendor estético en el paisaje, en los parques, en las montañas y valles, bellísimos ya de por sí, del gran país oriental. Uno puede verse envuelto en miles de florecillas tersas que no llegan siquiera a marchitarse, sino que caen incólumes en una lenta lluvia que los haijin comparan con frecuencia con una tranquila nevada, que no cesa en días y va alfombrando el suelo con pétalos y florecillas que aun en el suelo permanecen sin marchitarse, frescos y tersos, pero en muy pocos días del año. La sensación debe de ser abrumadora, de una abrumadora belleza que embarga y traspone, pero que en el caso de que se tratase de un lugar solitario y salvaje, como el del cuento, además cause un cierto estupor a quien lo mira.
Imagínese ahora el sakura (floración del cerezo) en este lugar apartado, en medio de la naturaleza salvaje, en uno de los abundantes recovecos y rincones agrestes que ofrece la orografía japonesa. Una excesiva belleza para nadie, floreciendo con tal exuberancia, una desmesura de la naturaleza capaz de extasiar a quien la mira pero sin nadie que la mire, ocurriendo a solas, con la única misión de ser hasta que las brisas acaricien a las flores y las vayan depositando en el suelo. Brisas envolventes, silencio absoluto y un auténtico estallido níveo en tiempo templado. Todo ello sin testigos. El efecto de esto, de hallar esto es, si se piensa, inquietante. Si uno se viera allí solo, apartado en medio de aquello… Pues bien, es de esta inquietud emanada de algo tan bello de donde Sakaguchi toma su material para narrar lo terrible de la belleza.
Alguien asalta a una pareja. La mujer se salva. Es bellísima. En la prosa de Sakaguchi se palpa la belleza extraordinaria en ese rostro femenino, en el ropaje finamente elaborado, en las manos y pies, en el terso cuello y nuca. Se dice con la fluida expresión ambigua y sutil propia de la lengua japonesa, como si apenas se rozara lo sublime, pero bastara ese roce para que la belleza nos embargue.
El ladrón secuestra a la mujer y la hace su esposa. Desde el primer momento es esclavo de su belleza y la cuida con devoción. Uno la imagina, en las descripciones, como uno de los cerezos en flor del lugar donde fue hallada, lleno de flores, brisas y espíritus silenciosos.
A partir de aquí, en el relato aparece algo grotesco y es la furiosa afición de esta mujer por coleccionar las cabezas que obliga a su raptor y marido a decapitar. Se trata de una explosiva combinación de crimen y de belleza fatales más allá de lo humano. Sakaguchi describe y narra lo que ella hace con las cabezas, sus trances y éxtasis, poniéndolas a besarse, a pelear, a hacer el amor, viéndolas pudrirse y llenarse de gusanos hasta convertirse en calaveras peladas a las que sigue llamando por su nombre. Jamás pierde la mujer un halo de gran inocencia. Pero todo esto va a más, hasta un exceso nauseabundo. Todo parece apuntar a una locura y desesperación final por la que el marido… bueno, no voy a hacer un spoiler, solo diré que, finalmente, aquello que pasa, la propia mujer e incluso el hombre arrobado por el sakura llegan a ser el propio sakura, la floración pura y solitaria del cerezo. El sakura que vuelve al sakura, la flor que vuelve a ser flor inocente.
Referencia bibliográfica:Ango Sakaguchi,
En el bosque, bajo los cerezos en flor, Satori, Gijón, 2013.
-
-

 16:18
»
Educación y filosofía
16:18
»
Educación y filosofía
Lectura de Cántico, de Jorge Guillén
Marcos Santos Gómez
He finalizado la lectura de Cántico, de Jorge Guillén, en la versión de 1936, edición de José María Blecua, publicada en 2000 por Biblioteca Nueva. Queda tras ella la sensación de haber leído un libro perfecto, muy pensado, que de hecho su autor estuvo toda su vida revisando. Se trata de un tipo de poesía no al estilo que el público general suele esperar, porque desarrolla una estética de la abstracción, con abundancia de conceptos y de metáforas que se alejan en tono y contenido de lo más efectista o sensible; es decir, estamos ante una poesía de tono ideal y racional que, como hace toda arte abstracta, reduce para elevar. Sin embargo transmite una emoción muy original, muy peculiar, muy bella, que pocas veces he leído en la poesía que he curioseado hasta la fecha.
Transmite el gusto por hacer del poema una especie de objeto propio, de entenderlo como algo diferenciado del mundo que pinta, sin más concesiones que las que lo tornan arte, si más pretensión que su gozosa artificialidad en el afán de pulir y pulir el lenguaje como algo precioso y diamantino. Hay que aclarar, no obstante, que mi admiración por Cántico viene de lejos, desde que me sedujo la idea de su poesía en los manuales de bachillerato de Lázaro Carreter. Así, un autor cuyos temas bordean una zona metafísica, que trata de expansiones y remansos, de gotas exaltadas y anuladas en el océano al que se suman, debía de ser, me dije, una espléndida lectura. Siempre he tenido muy presentes sus más famosas décimas, estrofa que reinventó con este poemario para algo más que la burla traqueteante a que parecía tender hoy el conjunto de diez versos. Es Guillén poeta en que abundan los versos de arte menor y un tamaño razonable en los poemas, todo lo cual ha aumentado el placer de mi lectura, aunque no olvido el uso magistral del versículo larguísimo en poemas de dimensión extensa por Dámaso Alonso, que hace días me dejó sin aliento.
Gil de Biedma, cuyas prosas completas en el volumen El pie de la letra, editado en Lumen, leí el pasado invierno, dedica varios artículos a Guillén, al que estudió con devoción. De lo que logro ahora recuperar de mi memoria, puedo referir el valor que da a esta poesía por su cualidad de mundo poético diferenciado, de universo estético artificial y autoconsciente, de algo que no pretende hacerse pasar por la vida y que es antes un ámbito específico que se diferencia de las cosas que nombra. Un estatuto propio para el arte, contra la falacia realista que confunde los nombres (ámbito propio del poema) con lo nombrado (que nunca es el poema).
El libro de Guillén me ha parecido, en suma, una “poesía de la plenitud” que se labra mediante dos caminos: el primero, consiste en prolongar líneas rectas hacia un exultante horizonte. Dinámicas hileras de farolas, por ejemplo. El segundo, destaca la redondez, la curva, la plenitud del mar y de la bóveda del cielo. Dos maneras, lo recto y lo curvo, que constituyen una singular técnica poética en que los objetos concretos son desbordados desde sí hacia su paraíso. A veces, gana la concreción, como en la famosa décima Beato sillón o el bellísimo Cima de la delicia. Pero voy a citar para este breve comentario dos poemas que extreman la operación poética que he dado en llamar “geometrización” para la elevación, una especie de alegre tensión matemática en las cosas. Para ello, el plano como espacio newtoniano, inicia un despliegue de formas desde su forma básica que apuntan, abstractamente, al paraíso. Se diría que estos poemas hablan de ese nervio sito en todo, un nervio que llama a todas las cosas a ser más, a formar parte de una alegría universal, y que en la noche de avenidas de solitarias farolas, en el mediodía o en el ocaso invernal, vibra alocadamente.
Veamos esto ejemplificado en los siguientes poemas que he destacado de mi lectura:
TRASLACIÓN
La luz quiere más luz,Más cristal, más nivel,Formas de prontitud.
Abandonar las dichasA los suelos velocesDe las calles tan lisas,
(Ahínco de las piedrasCorrectas entre nerviosQue las mantienen tensas)
Y resbalar por pistasIndefinidamentePortadoras y guías.
¡Ciudad en traslaciónHacia una claridadDe estrella sin error!
O este otro:
NOCHE CÉNTRICA
Sobre suelos de estrella,Con ardor fabulosas,Noche y ciudad rielan.
En el asfalto fondosDe joyería cándidasSe aparecerán a todos.
Letras de luz pronuncian,Silabario del vértigo,Palabrerías bruscas.
Las calles resplandecen.Son óperas de incógnito.Quisieran ser terrestres.
¡Óperas, sí, divinas,Que se abren por las nochesEn las estrellas vivas!
-
-

 15:25
»
Educación y filosofía
15:25
»
Educación y filosofía
Escépticas travesuras
Marcos Santos Gómez
Me hallo estos días en una encrucijada de sensaciones. Lectura tras lectura uno se va nutriendo y se percata de que son ellos, los grandes poetas y narradores, los que nombran y los que, por tanto, nos legan la casa que habitamos. Por un lado, sigo paladeando Cántico de Jorge Guillén, poesía de fresca exaltación alegre de los días, de la noche, de las diferentes estaciones del año, de los muchos estados del hombre, del sueño y la vigilia, del campo y de la ciudad. Su modo poético de proceder es sublimar en geometrías infinitas, que se prolongan hacia lejanos horizontes, los paisajes que canta exultante. En un lenguaje en apariencia frío, porque manifiesta una cierta abstracción, se da un juego por el que la geometría, las formas básicas, forman parte de la gloria y no del infierno de la angustia que para otros poetas tendría esta reducción (o exaltación) de lo concreto a una pureza brillante, fuertemente afirmativa, que arraiga antes que desarraiga a las cosas. Todo queda engarzado en una suerte de bien universal que en algunos de los poemas mira amablemente a la mismísima muerte. Tengo en mente unos poemas suyos que realizan esta operación, pero no los tengo a mano, así que para una próxima vez que me refiera a Cántico, acaso cuando termine su lectura, los mencionaré.
Si Cántico refiere un modo de salvación del mundo desde sí mismo, la prosa de Antonio Machado en su Juan de Mairena ofrece otra vía de salvación que hinca sus raíces, me ha parecido, en el elegante, sereno y suavemente alegre y humorístico escepticismo del gran Montaigne. En Machado, por lo poco que llevo leído – releído de su conocida obra póstuma, el escepticismo es una fuente de amena liberación, por el que se puede estar en el mundo jugando y, de este modo, soportando o superando viejos sufrimientos. El estilo andaluz de este libro, la ironía, su ternura, su poderoso humor que todo puede, lo convierten en una suculenta lectura con la que re-pensar las certezas y seguridades que antes que racionales son producto de creencias, una de las cuales es la fe en lo que se ha llamado, confundiendo términos, razón. Para Machado parece haber una oposición entre un universo anímico e intelectual cerrado, de esencias, de razones fuertes, de creencias y lugares comunes que el poeta, el educando, el maestro, deben superar con una actitud contraria, es decir, introduciendo la temporalidad en todo ello y así, dinamitado, lo solemne vuela por los aires; sin guerra, sin incurrir en otro polo de creencias, sino mediante un "consecuente" escepticismo. Se trata de una posición previa al pensamiento, la propiamente racional que no tiene que ver con argumentos, sino que es dubitativa asunción del carácter inasible y temporal de los seres. Este escepticismo es, no solo una posición intelectual, sino vital, pues uno adivina que lo que Machado está retratando es antes un modo de ser, de vivir instalado en un mundo de “graciosas” incertidumbres. Es esta tonalidad, la que, decía, me ha recordado a Montaigne (que confesaba nunca saber nada a fondo). Machado es hijo de una Ilustración "feliz" que desde sí, prolonga el juego de la sospecha pero eludiendo el poeta ningún tipo de desmesura trágica. En esto, Machado forma parte de lo que yo llamaría la veta escéptica del siglo XX como prolongación del XIX, su tropel de autores que más o menos han bromeado en serio de este modo garboso y ligero. No creo que haga falta que nombre a otro egregio componente de esta turba que será ya muy familiar al lector de esta bitácora, cuaderno de navegación o, si se quiere, incluso diario personal, otro componente, digo, que no es sino el gran Borges.
Deseando, no obstante, no abandonar demasiado el punto en que el cielo se torna infierno, o viceversa, ando picando también de Las flores del mal, de Baudelaire, que en la comprensión de lo poético, de qué sea esto que llamamos poesía, ayuda. El momento fulminante de la revelación o de esa palabra ya tan desgastada en mis textos, que es el éxtasis, cobra en los poetas malditos de lengua francesa un nivel sobrehumano. El poeta tiene aquí, diríamos, una misión obstinada por llegar al extremo, a lo último, como lo verdadero, y en su búsqueda, quemar el mundo que no gusta, el mundo burgués pero también el mundo mezquino, envidioso, vulgar, mediocre que resta fuerza a la vida y que oculta en la desesperanza lo sagrado. Pero lo sagrado tiene un precio, porque nadie lo ve sin quedar indemne... de esto, tal vez, continuaremos escribiendo en fechas próximas, en el agotador ejercicio para nada en que consiste un diario o, mejor dicho, este diario.
-
-

 13:13
»
Educación y filosofía
13:13
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Un antropólogo en Marte, de Oliver Sacks
He terminado la lectura de Un antropólogo en Marte, de Oliver Sacks, ed. Anagrama, Barcelona, 2015. Ya había leído hace unos meses el libro Despertares, en el que conocí el estilo de escritor y científico neurólogo de este famoso autor, cuya autobiografía tengo también en lista de espera para leerla. Este libro en particular, es menos pormenorizado que Despertares y abarca además siete casos diferentes de vidas profundamente afectadas por la enfermedad. En el estudio y relato que Sacks lleva a cabo de cada una se perfila un principio que resulta toda una lección para el lector. Este principio consiste en la idea de que la enfermedad, aun siendo un grave hándicap en los sujetos, en la medida que merma algunas cualidades necesarias para la supervivencia presentes en las personas sanas, no deja de ser una forma concreta y singular de experiencia humana, de forma de ser. Gracias a las anomalías, los enfermos tienen acceso a vivencias únicas en torno a las cuales reordenan sus vidas.
Son, desde luego, casos sorprendentes. El último de ello, por ejemplo, es una joya porque se trata de una mujer autista, pero con un tipo de autismo que no resulta totalmente inhabilitante y sobre el cual puede ella observar, reflexionar y aportar teorías. Es una profesora universitaria de zoología que a ojos de los demás puede parecer “rara”, pero cuya experiencia vital y sobre todo su autoanálisis son verdaderamente dignos de ser conocidos. Ella nos enseña a sí misma y a nosotros cómo es ella y cómo somos nosotros los “normales”. Ella ha pasado la vida estudiándose a sí misma y a las personas "normales". Se sabe limitada emocionalmente, pues es incapaz, dice, de comprender las emociones y sentimientos ligados a experiencias complejas, como las sociales, estéticas, poéticas. Sabe que carece de la capacidad de asombro de los demás. Por ejemplo, aun siendo una gran científica no llega a sentir la conmoción por la naturaleza de los demás biólogos o por los paisajes, o la curiosidad y la devoción sagrada por la vida como acicate de la ciencia y la biología. A los paisajes los ve simplemente "bonitos", pero reconoce que no puede siquiera imaginar nada más, ni por supuesto sentir una experiencia de tipo religioso. Puede deducir la existencia de algo parecido al Dios del que hablamos, pero no se vincular de manera religiosa con el mismo. No la emociona.
Conoce a los demás por deducir y registrar empíricamente sus comportamientos, se hace una idea, pero no empatiza. Cree entender cómo son a partir de los datos empíricos que observa en ellos. Llega a imaginar y a echar en falta esa capacidad de conmoverse, propia de las personas "normales", por ejemplo enamorarse (ella no entiende qué pueda ser ni es capaz de mantener una relación afectiva-sexual con ninguna pareja, como parte de su limitación sentimental). Se hace una idea de cómo somos, pero no lo siente.
Sin embargo, el cálculo, el estudio y el trabajo bien organizado, las operaciones útiles, las clasificaciones, las listas y enumeraciones de la ciencia son ideales para ella. Es capaz de vivir trabajando todo el tiempo y de mantener una gran creatividad y nivel en su labor de investigadora y profesora de zoología. Vive focalizada en ello, pues su trabajo es parte natural de sí. De hecho, el ámbito académico es ideal para ella, el estudio y la ciencia, desenvolviéndose con gran comodidad en esta dimensión laboral y científica de su vida. Es como si tuviera muy desarrollado el cálculo y la razón operativa, pero no pudiera implicarse ni vibrar con la conmoción que late tras la ciencia. Ser así la convierte en un sujeto único e interesantísimo, con una perspectiva vital tan extraña como admirable. Ha logrado vivir, o sobrevivir, de su trabajo y disponer de una vida propia, aunque su relación e interpretación de la realidad se halla profundamente filtrada. Para ella significa una aventura intelectual tratar de discernir cómo somos los demás, a lo que ve tan raros como nosotros la veríamos a ella. En definitiva, un caso que supone un extraordinario viaje para ambos. No obstante, Sacks sí descubre y deja entrever una básica emoción en ella, una soterrada capacidad de conmoverse con algunas cosas, incluso con ella misma.
Del mismo modo, otros casos presentados por Sacks manifiestan este desafío intelectual, filosófico y antropológico. El primero es un pintor que por un accidente pierde la visión del color. Se da el agravante de que era un gran pintor que se basaba en su excelente conocimiento del color, en el dominio y perfección que manifestaba en el uso de los colores en la pintura. Cuando todo parece darse la vuelta al ser solo capaz de ver en blanco y negro, tras un periodo traumático y desconcertante, se reinventa como pintor en blanco y negro, llegando a una mirada artística antes inexistente para él y para sus admiradores. Cambia su sensibilidad y su expresión, sin dejar de ser pintor.
Otro caso tiene que ver con la incapacidad de recordar a corto plazo de un joven que llega a olvidarse incluso de que está ciego. Es quizás el caso más brutal y conmovedor, del que uno aprende, no sabe si triste o alegremente, que a su manera, el joven anclado en recuerdos de su época hippie en los sesenta, vive con una cierta felicidad y llega a logros precarios y limitados que Sacks relata y valora con pormenor.
No menos espectacular es la experiencia de un ciego de nacimiento, prácticamente, que recupera la vista. El caso que me lleva fascinando desde niño, es decir, imaginar cómo se puede sentir alguien que jamás haya tenido vista al ver por primera vez. Pero lo que parece una bendición, se torna una experiencia sofocante. El joven ciego no es capaz de desenvolverse en un mundo visual y va regresando poco a poco a una ceguera, de origen neurológico y psicológico, o sea, a su mundo de siempre, en el que el tiempo y la duración, junto a la dimesión táctil, son la realidad, frente al mundo de espacios, formas y dimensiones más allá de lo que el tacto aporta propios de los videntes. No acaba de comprender las distancias, la luz, las dimensiones, los colores. No encaja el mundo canalizado por al vista. Todo su yo peligra al ser despojado de su condición de ciego, en la que se hallaba cómodo y feliz. Quiere seguir siendo ciego y lo consigue. Tremendo.
Hay otro impactante caso del cirujano y piloto de aeroplano que salvo en esos ámbitos y operaciones que requieren sangre fría, sufre de grotescos e inhabilitantes tics involuntarios. Un mundo también singular, entre gente que se va acostumbrando a su rasgo patológico y admirando su finura, increíble, en las situaciones que justo requieren un mayor control del propio cuerpo y el pulso.
Además, hay algún otro autista, mucho más inhabilitado que la mujer a la que nos hemos referido, que no acaba de sobrevivir solo, pero cuya profunda patología lo torna asombroso. Este, y quizás otro caso de alguien que gana una capacidad fabulosa de formar y almacenar recuerdos, son casi los más extravagantes. Uno es un pintor que se halla anclado en el pueblo de su infancia, anterior a la Segunda Guerra Mundial. Dedica su vida a hacer dibujos y cuadros de sus rincones con un estilo muy detallado, como los denominadas “idiotas sabios” que desarrollan espectacularmente una cualidad, acaso una impresionante memoria fotográfica capaz de recordar lo más nimio de un paisaje o monumento con solo mirar entre uno y tres segundos. Pero en el resto carecen de la mínima capacidad, sobre todo, la de síntesis y control desde un yo generalista y abstracto. Recuerdan todo porque no filtran la experiencia sensible. El desafío de estos “cerebros” es precisamente su funcionamiento, su modo de operar y mostrar el mundo al enfermo. Suelen ser cualidades un tanto mecánicas y desprovistas de apego sentimental, en el caso de muchos autistas. Sus proezas son para nosotros admirables (memoria, cálculo, observación), pero Sacks sugiere que fallan precisamente por no incorporar en la observación un componente afectivo y emocional. Cuenta el caso de un juez que pidió abandonar la judicatura al perder justamente la capacidad de empatizar con sus "objetos" de análisis. Es decir, no podía ser buen calibrador objetivo de los demás sin tener un mínimo de comprensión y empatía con ellos.
En definitiva, el libro de Sacks presenta estos casos en un intento de comprensión más allá de lo objetivo, buceando lleno de amor y admiración en las “limitaciones” de sus pacientes. Sí hay por último que resaltar algo que a menudo se olvida en un mundo lleno de buenas intenciones y ganas de ayudar a los discapacitados: la anómala y dura realidad en sí que significa la discapacidad, el modo de ser como víctima de una patología cuya realidad y crudeza no debe ocultarse. La discapacidad es una experiencia humana que inhabilita para numerosas operaciones y circunstancias de la existencia, dificultando considerablemente la vida. Sin embargo, supone una oportunidad de oro para entender la vida, pues son un modo concreto de la existencia humana del que los demás "sanos" o "normales" no podemos hacernos idea. En cualquier caso, el modo de canalizar sus limitaciones y tornarlas productivas por parte de las personas protagonistas de este libro resulta admirable y alentador, toda una lección.
-
-

 20:03
»
Educación y filosofía
20:03
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
El impostor, de Javier Cercas.
Marcos Santos Gómez
He terminado de leer El impostor de Javier Cercas, ed. Random House. Se trata, en las propias palabras de su autor, de una “novela sin ficción”, en la que da la vuelta a lo usual en la literatura, porque lo que narra (historia, personaje) pretende ser la realidad y la historia de algo ocurrido realmente, en la medida que se va revelando y explicando la impostura de un personaje real y vivo cuya vida y mundo inventado es la ficción. Por tanto, en el “exterior” de la novela está lo ficticio, la trama imaginada, constituyendo el lugar donde se da el ámbito de lo literario, la pura literatura. Todo ello gracias a que la ficción la pone el propio Enric Marco (que es el impostor cuyas tramas se relatan e investigan).
Esta “investigación” llevada a cabo por Cercas nos va implícitamente desafiando con unas cuestiones graves. Estamos de acuerdo que llegar a tal grado de embuste sobre la historia personal, reinventada mil veces por un farsante del calibre de Marco, inspira rabia y enfado. A nadie le gusta que le engañen. Algo muy obvio cuando topamos con una de las consecuencias más hirientes del comportamiento de Marco: la de haber hecho del Holocausto un espectáculo kitsch, exhibicionista, sensiblero, efectista. Porque el hombre llegó a mantener que había estado interno en un campo de exterminio por pertenecer, supuestamente, a la resistencia anti-hitleriana y antifranquista, cuando lo que ocurrió es que fue a Alemania dentro de un proyecto del gobierno de Franco, para participar en la industria de guerra nazi como obrero bien pagado, a principio de los cuarenta del siglo XX. En el plano “real”, el de los hechos, el del mundo, Marco no se alejó lo más mínimo del muchas veces vergonzoso colaboracionismo de la mayor parte de los españoles con el franquismo. Fue uno más que dijo Sí a todo, a lo que estaba de moda, a lo que se imponía desde arriba, evitando grandes problemas mediante la aceptación de lo que se imponía.
Con esta impostura del campo de exterminio (una de tantas) en particular llegó a arrancar lágrimas a chavales en los colegios e institutos. Dio más de mil charlas sobre el tema, contando todo como si lo hubiera vivido en primera persona, incluso con la desfachatez de relatar sus inventados actos heroicos y valientes contra los malignos SS nada menos. Pero también hizo llorar y engañó a profesores, periodistas, sindicalistas, socios de asociaciones de víctimas del Holocausto (presidiendo una de ellas) e incluso a políticos y casi al gobierno de Zapatero en pleno o al propio Zapatero en la época del auge de lo que llamaron (y legislaron) “memoria histórica”. En Internet se puede localizar un vídeo de la fallecida ministra Carmen Chacón llorando a lágrima suelta mientras escuchaba una intervención de Marco ante una comisión de diputados en el Parlamento español. Pero no se queda ahí todo; también llegó Marco a obtener la máxima condecoración al mérito civil concedida por la Generalitat catalana y estuvo cerca de conseguir la condecoración de la Legión de Honor de la República Francesa. Faltó muy poco para que, además, diera uno de sus discursos nada menos que en el acto del aniversario de la liberación de Mathaussen, delante de Zapatero, siendo escuchado y aplaudido por altos mandatarios de la ONU, la UE e Israel.
Cercas, a partir de estos dislates, cuestiona la llamada “memoria histórica” de la era Zapatero, como el ensalzamiento de los relatos de vida, llenos de subjetividad, que si se consideran en sí historia, confunden antes que revelar la verdad acerca del pasado, de las víctimas, la represión y la guerra civil. Con buen criterio señala que lo que debe hacerse para iluminar lo no estudiado aún por los historiadores es, justamente, más historiografía científica por parte de historiadores. Solo así puede conseguirse crear un relato objetivo acerca de las zonas aun oscuras y olvidadas de nuestra historia. Pero dejarlo todo en las manos de vivencias subjetivas, de recuerdos a menudo teñidos y modificados por los sentimientos, etc., aun viniendo de seres que participaron en los hechos como víctimas, solo puede enmarañar y confundir todo lo que pasó, degenerando en sentimentalismo. Esa fue, de hecho, la confusión de Marco que justificó su impostura como si hubiera hecho una labor de concienciación e información imprescindible, al margen, decía, de que no fueran directamente ciertos sus discursos y recuerdos. Pero, según Cercas, no hizo un favor a la historia y al conocimiento del Holocausto haciendo de ello un drama sensiblero contado en primera persona. Lo que él hizo no fue informar y ni siquiera concienciar, sino mero espectáculo y deformación sensiblera de la historia. Incluso en los auténticos protagonistas, se da una limitación y un sesgo ineludible que ha de abordarse con métodos científicos. Si todo lo reducimos a esa forma de memoria subjetiva (memoria histórica) lo más que llegamos es a trivializaciones del tipo de la que hizo Marco. No sería historia, sino espectáculo kitsch; lo que en el arte sería entretenimiento en vez de arte.
Marco engañó a todo el mundo. También a los anarquistas en la Transición, que lo hicieron nada menos que secretario general de la CNT, cuando el propio sindicato se estaba autodefiniendo y resurgiendo tras la muerte del dictador Franco. Todo gracias a que tenía un carácter afable y seductor que convencía, un particular talento para mentir. Pero debía haber levantado sospechas. En el uso y tratamiento del Holocausto que llevó a cabo, manifestó no haber entendido en absoluto la realidad del Holocausto o de los campos de exterminio. A menos que se piense el asunto, queda claro que hacer del holocausto un espectáculo o una sensiblera exhibición es un cruel insulto a las víctimas reales y manifiesta en quien lo haga, no haberse ni enterado siquiera de lo que fueron los campos nazis de exterminio. Sé que hoy en Auschwitz cuidan esto escrupulosamente cuando reciben visitas, es decir, evitan con cuidado la conversión del testimonio y la huella en espectáculo.
Como daño colateral puede afirmarse que su impostura ha insultado a todo tipo de víctimas, a los verdaderos y minoritarios héroes de la lucha antifranquista, a los verdaderos milicianos, a los auténticos cenetistas de la guerra y muchos más. Esto explica la repulsa que, en principio, inspira. Pero eso es un modo plano de verlo, porque en la novela que es la vida de Marco, la del hombre de carne y hueso, se entreveran verdad y mentira o ficción y realidad de un modo inquietante. No hay una diferencia clara entre los planos real e imaginativo en su biografía.
Cercas esboza sin extenderse demasiado unas cuantas e inquietantes “verdades” a partir de la historia de este “héroe”. Uno llega a preguntárselas si se adentra en Marco, con su propia colaboración, en cientos de entrevistas que ha concedido tras el descubrimiento de su impostura en 2005. Una colaboración con el propio Cercas, por cierto, cuyo último fin tampoco queda claro, porque la interpretación que pueda hacerse oscila desde la afirmación de que le mueve un hipotético deseo de redención a la posibilidad de que todo sea uno más de sus números teatrales, otra reinvención, otra mascarada. Nunca se puede abandonar el ámbito de una zona gris en la que podemos ser cualquier cosa, él y nosotros; un lugar donde las identidades acaban topando con un desfondamiento de vértigo, un oscurísimo e interminable pozo o el vacío dentro de la armadura. Hay que preguntarse seriamente quiénes somos, en qué consiste nuestra identidad o nuestro Yo.
Ya hacia el final lo que la novela cuenta es el asunto de la identidad personal, que, no solo en Marco, sino en todos nosotros consiste en una acumulación de capas de pintura o un palimpsesto en el que somos lo que hemos contado de nosotros mismos y lo que en ese momento constituya nuestro pasado-presente que aparece en una dimensión de fábula y autointerpretación. En esta asombrosa “psicología” e incluso antropología y metafísica, a partir del caso Marco, topamos con nuestro hondo vacío y oquedad, sin que pueda señalarse una verdad firme acerca de quiénes somos cada uno de nosotros. La diferencia entre nosotros y Marco es solo de grado.
Todos nosotros vivimos en un entorno con mucho de ficción porque, como repite Cercas, la ficción salva y la realidad mata. Nos construimos un pasado a medida sobre todo de nuestros miedos y debilidades presentes. Aquí Cercas interpreta el mito de Narciso como el de cualquiera de nosotros (seguramente todos nosotros) que no pueda ni quiera ni acepte ver quién es de verdad, contemplar su verdadero rostro que es justamente lo que alguien como Marco ha intentado ocultar desesperadamente. Marco es un puro reflejo, uno o mejor dicho, muchos espejismos, una ilusión, imagen y performance en la que se define, pero disolviendo todo substrato verdadero junto con toda verdad, la verdad de su persona y la del mundo que somos. Detrás de la máscara no hay nada.
La novela de Cercas para ser ficción ha tenido que darse la vuelta y tornarse verdad o no ficción, pues su fin es narrar la verdad detrás de tanta mentira. Lo inquietante es que se acaba intuyendo que nuestra existencia, la del lector o la del propio Cercas, incluso la novela que nos lo está contando, todo ello es muy parecido a la impostura de Marco. Hemos jugado, como él, con máscaras y ficciones para salvarnos. Nuestras vidas se completan y salvan como tramas ficticias, en la mentira, igual que, señala Cercas, el caso de don Quijote. Leyendo la novela se llega a un momento en el que se comienza a derrumbar todo, en el que quiénes seamos no obedece más que a una serie de imágenes de uno, sin modelo real ni trasfondo cierto y consistente. Desembocamos en la imposibilidad de desenmascarar a Marco, porque dentro no hay nada; no hay rostro detrás de la máscara y como en la vieja etimología, resulta que persona es solo su máscara. Cuando se comprende esto, el sentimiento de enfado con el impostor se mitiga, se matiza y acaba convirtiéndose en una especie de lástima. Detrás de todo el glamour y la mentira está la verdad de un pobre hombre.
-
-

 0:01
»
Educación y filosofía
0:01
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
No tiene gracia
Marcos Santos Gómez
Todo se ha precipitado en las últimas semanas. Con sinceridad, nunca creí que pudiera ocurrir. Es irónico que toda mi vida me haya estado riendo de esta posibilidad. Por mucho que pensara en la muerte jamás me había visto en el concretísimo trance de toparme con ella. Es esta posibilidad cierta la que me hace entrechocar los dientes mientras sufro. Tengo miedo y pienso que es razonable que un hombre programado para sentir miedo tenga miedo ante algo que no es algo, un algo en el que dejan de ser algo todos los algos y de lo que como mucho solo puede afirmarse que es viscoso. En fin, estoy muy nervioso. Me debato en este ensueño en el que quiero creer que lo que está sucediendo no es cierto. Pero resulta que es cierto y está pasándome a mí.
Hace una semana fui detenido. Ahora sé que, al mismo tiempo que no quería creerlo, sí había algo en mí que me hacía desear esto y que incluso lo provocó. Sin duda me lo he buscado. He soportado el miedo aunque a ratos no he podido evitar aterrorizarme. Otras veces he nadado en un mar que quietud. Cuando me sacaron de mi casa a rastras, obedecí a todo y apenas pude sino balbucir algunas palabras, con un raro mareo, como si todo sucediera a cámara lenta. Me supe culpable desde el momento en que asumí una lucha que pretendía dirigirse al mundo. Los agentes me enseñaron su documentación y me pidieron que les acompañara. Tuve que dejar las cosas a medias y me angustiaba que fuera así, tener que dejar en plena vulnerabilidad mis cosas y mis textos, la periódica actualización del blog y, sobre todo, mi biblioteca. Toda esta incertidumbre se manifestó en varios “pero… pero” de sorpresa, exclamados con garganta ronca, mientras alguno de ellos, cuya cara no pude apenas discernir por mi crisis nerviosa, me ponía unas esposas. Era la primera vez en mi vida que me esposaban y puedo dar fe de la sensación de vulnerabilidad e impotencia que se siente con las esposas puestas. Uno queda reducido a nada. Temí que las apretaran demasiado y me lastimara la circulación, lo que intenté evitar rogándoles que las aflojaran. Resulta curioso que lo que mejor recuerdo de todo aquel nerviosismo e incredulidad fuese la identificación de uno de ellos, de color vivamente amarillo. Parece que el amarillo es el último color que se pierde cuando uno se queda ciego.
No tengo excusa. Me había expuesto y tengo toda la culpa por haberlo hecho, cuando con ligereza juraba que estaba dispuesto a cruzar el “punto de no retorno”, es decir, el momento en que tu huella en internet te puede comprometer gravemente en casos como el que ha acabado sucediendo. Así que razones sí que había para proceder a mi detención, porque mi actitud ha sido despectiva y desconsiderada.
Todo empezó hace unos tres años, cuando decidí arremeter el problema de los desahucios. Eso me hace culpable, como digo, desde cierto punto de vista y el gobierno no carece de lógica al detenerme. Un gobierno que calificaría de pulcro, sistemático, de artesano del orden. No puede achacársele falta de organización. Es cierto que hay abusos, pero son un mal menor, y he comprendido demasiado tarde esta necesidad racional. Así que estaba francamente equivocado, por culpa de los libros. Lo extraño de esta situación es que soy reo de un gobierno al que amo. Me lo dieron todo para mi bienestar. Sí, digo bien, incluso después de las atrocidades vividas en la última semana.
No todo han sido sombras en estos días de arresto. Después de experimentar la reclusión, la desorientación, los interrogatorios, los golpes, he visto la amistad. Debo decir que esto es, dentro de lo que cabe y si no fuera por la certeza de la muerte, hasta cierto punto llevadero. Al principio intenté negociar, después del sobresalto inicial, de la ansiedad por dejar atrás mi casa, momento en que me decía a mí mismo que mantuviera la calma, lo cual no me fue posible cumplirlo. Insistía, con actitud razonable y frases cortas, claras, en mi inocencia o, digamos, en mi escasa y menor culpabilidad.
Una vez llegado al lugar de detención, mi reacción fue desternillante, es decir, me sobrevino una carcajada imparable junto al franco deseo de bromear y de confesar todo con sinceridad, colaborando, mirando con tristeza a los agentes pero muerto de risa. Un hombre metódico me dijo paternal “¿crees que esto es un juego?”. Y tenía razón, era una observación llena de lógica ante mi risa disparatada y mis intentos de confraternización. Admito que actué sin la seriedad propia de la situación. La cruda verdad es que he sido infiel a quienes me dieron de comer y el cobijo, los libros, la casa. Ahora lo he podido entender en medio de mi desgarro, así que lo que quisiera hacer con toda el alma es arañar el tiempo y recuperar mi vida lejos de la lucha sin futuro, de toda falsa esperanza.
Lo más admirable del interrogatorio ha sido el método, la forma de hablar de los agentes, que enseguida se tornó conciliadora. Lo atribuí a una cara redonda y llena de paz que creí haber visto, como la de un Papa. Alguien estaba ayudándome. No sabía quién, pero estaba seguro de que muchos que participan en estos trámites lo hacen de mala gana y no dejan de manifestar sensibilidad, sobre todo en los primeros momentos de desconcierto en el que cuesta reorganizar todo el aparato gubernamental, después del golpe de estado. Yo insistía en manifestarme como soy realmente, bondadoso y humano, aunque me llovían golpes que han hecho que ahora me cueste abrir los ojos y por los que tengo la cara hinchada. Poco a poco me dije “esto es lo que se siente”, “esto es estar a punto de morir, esperar la muerte inminente”. Es decir, estaba cumpliéndose mi peor pronóstico.
Se ve que he sido un afortunado en poder mantener la lucidez hasta el final, aunque es cierto que no recuerdo exactamente quién es mi alma gemela, quien en medio de todo este fregado me está ayudando, la cara redonda. Por momentos he olvidado mi propio nombre, no sé si es de día o de noche, desconozco a qué lugares me han ido trasladando, nadie me ha informado sobre mi ordenador, mi casa, mi perro y mis libros, pero he sabido usar defensivamente el humor. Anteriormente la risa me había salvado y en estas singulares circunstancias he querido, también, partirme de risa. Pero ellos no han entendido mi alegría y mi franqueza, por lo que se sucedieron golpes en las costillas hasta tornarme apesadumbrado y taciturno. De hecho, acabé aprendiendo que debía disimular mi risa, sobre todo para no empeorar la situación de mi alma salvadora, del ser angelical que se compromete por mí y ha permitido que dentro de lo malo, esto esté resultando un poco más llevadero. Es esta misma alma bondadosa quien me ha prestado papel y bolígrafo para culminar decentemente mi vida. Esto es un enorme privilegio, porque lo que suele suceder es que no te da tiempo a nada, que por definición, estas situaciones consisten en que te despojan de, al menos, la gracia de unas últimas palabras. Quizás sea esa alma caritativa que me ha dado los útiles para escribir la que en algún momento me ha dicho, porque creo que alguien me lo ha dicho, que me preparara para morir y que por no sé qué amistades, me permitía dejar un último testimonio, una carta, pero yo he pensado que debe ser mejor un poema, apresurado pero hondo, palpitante, certero. El poema resplandecerá como mi testamento. Se lo darán a mi familia, dicen.
¿Debo dejarme llevar? ¿Debo suplicar? He decidido no hacer esto último porque ya se ha manifestado que es inútil. Pero incurriendo en una suerte de heroísmo he visto que debía morir como murieron muchos grandes hombres, con dignidad, sin rogar más veces por mi vida. Ya he rogado demasiado, más de la cuenta.
En esta hora definitiva sé que debo concentrarme en la inmortalidad. Se trata de dejar una huella para nadie, pero dejarla. Mi corazón se abisma y puedo tomarme en serio la verdad y el destino, sin la ominosa carcajada que he estado profiriendo todo el rato. El problema es que resulta duro, absurdo y cruel verse así, con una culpabilidad a medias, o con la única culpabilidad de haber escogido una torpe militancia. Pero ahora se trata, como me ha informado mi ángel, de morir, y confieso que, igual que jamás habría creído seriamente que podía haber un estado de excepción como el de hoy, me ha costado y me sigue costando encajar que voy a esa opacidad que está más allá de los adjetivos que se usan para calificarla, donde uno ya se queda muerto para siempre. No puede decirse nada de ella, ni que sea lúgubre, ni luctuosa, ni terrible. No importa lo que se diga. Es un muro sin nada detrás. Un muro opaco.
He escrito “¡Oh universo que se precipita, yo te modulo!”. Es mi último mensaje, porque todo el poema debe concentrarse en un único verso, ya que no hay tiempo para más y me pegan, debe ser por tanto un aforismo que viva por mí, que permanezca para siempre. Por esto mismo, mi verso debe ahondar en la atmósfera hiriente, rasgando la materia. No se trata de hablar al universo, que después de todo no sabemos qué es, sino de seguir siendo hombre para siempre, por lo que corrijo mi verso y lo recompongo en este sentido: “Oh vida, oh muerte atroz, tú me modulas”. Creo que esta versión corresponde mejor a la realidad, pero todavía hay algo vago e impreciso. Así que recompongo una vez más mi verso como “Oh, universo, yo quise y quiero ahora”. Ignoro si alguien, una inteligencia extraterrestre, vería en estos términos siquiera mi sombra. Porque un cierto sucedáneo del gran testigo o la gran memoria serían las inteligencias extraterrestres para las cuales uno puede brillar en su singularidad. Así que ahora me dirijo a ellas: “Oh, extraterrestre, he brillado”. Pero recuerdo que también el sol está condenado a apagarse. Me siguen pegando.
Me desespera comprobar que no sé qué debo escribir; y me lastima, me hace a la muerte más insulsa. La verdad es que no sé qué pensar, qué decir en mi último minuto. No he sabido nada, estoy pagando el precio de una prolongada estupidez, no me he aclarado nunca y, lo que es peor, se me antoja que esto no vale para nada, que mi empeño de dejar un verso también es inútil. Sigo sin saber qué decir ni qué hacer ni qué pensar. Admito que es imposible legar nada incorruptible. Así que podría decirse que muero de manera que solo sobrevivirá este desconcierto, esta grave equivocación que ha sido mi vida acaso unos segundos más tras mi muerte. No de modo definitivo, porque no hay nada al otro lado. No hay para siempre. Y por mucho que quiero reír otra vez a mandíbula batiente, no puedo, esto es demasiado serio, de una gravedad que me supera. No tiene la menor gracia
-
-

 20:42
»
Educación y filosofía
20:42
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Crónica de mis pesadillas (post scriptum)Marcos Santos Gómez
No podemos sino continuar nuestra penosa crónica de las pesadillas que nos atormentan, con un defecto atribuible a un exceso de la inteligencia, es decir, causado por la inercia del entendimiento que no puede detenerse y necesita proseguir en busca de más hechos de que ocuparse, tras haber agotado la realidad. Es esta misma inteligencia "creadora" e imaginativa quien debe fundarlos. Al menos, pienso que esto podría ser el germen de una teoría que explicase este nuevo horror hasta cierto punto voluntario: la hipondría, o combinación de imágenes que nos asedian a partir de nuestros miedos, pero que también obedecen al prurito de ocuparse en algo.
Un dato o sensación sobre el propio cuerpo, se agiganta y va invadiendo todo progresivamente: nuestro yo, nuestra ilusión, nuestros nervios, nuestras expectativas y esperanzas. El hecho inflado por nuestras proyecciones subjetivas, aunque se dé a partir de un dato objetivo, acaba presidiendo nuestro espíritu como una demoníaca deidad que nos posee muchos años e incluso hasta el final de la vida.
En realidad, detrás de esto ha de haber por fuerza un cierto vacío que busca llenarse. Resulta curioso que con un leve quiebro, con un simple cambio del enfoque, la ingente cantidad de horror y pena que arrastra esta maligna obsesión por la enfermedad que se denomina hipocondría, la agitación y la amargura que nos regala, cesen para convertirse en motivo de risa... hasta la próxima obsesión.
Contaré un caso curioso. Como siempre, comienza un día remoto de la infancia cuando alguien te cuenta que conoció a una persona que tenía gusanos en el oído. Puede haber sido un simple comentario de algún listillo de la clase; o haber sucedido de verdad. En cualquier caso, será algo que por supuesto la víctima de este mal del espíritu (como lo llamaría en bueno de Zweig), es decir, el hipocondriaco, nunca vio; tan solo lo ha imaginado. Tal vez ni siquiera recuerda exactamente lo que se dijo en relación con el caso. La idea impresionante quedó, no obstante, como en un sucio hatillo en la memoria. Pongamos un día de la infancia en que nuestro obsesivo hipocondriaco supo que se podían tener lombrices… en los oídos. Esta persona habrá vivido treinta o cuarenta años en que esto apenas afloró a la conciencia. Quedó en letargo, pero en incubación, latente, vivo, en ese órgano que es el inconsciente, que nos refiere la psicología.
A la vuelta de más de media vida, un buen día se levanta nuestro hombre o mujer exultante sintiendo cosquillas en el oído. Entonces adviene como de la nada aquella vieja información que parecía ya disuelta. Y medio en broma, nuestro hipocondríaco comienza a creer que tal vez… sea posible. No sabe de dónde viene la idea. Bueno, una simple escena, un momento que parecía condenado al olvido, una maldita anécdota. Durante toda una vida plagada de experiencias y asociaciones mentales, se habrán nutrido nuestros gusanos, habrán tomado distintas formas en los sueños.
Nadie recuerda haber conocido a ninguna persona con esa especie de infección gusanil en los oídos. Lo más cercano es haber contemplado en algún animal una de las salvajes infecciones que sufren en las heridas y los espantosos ataques de parásitos a las mismas. Quistes como melones. Garrapatas que asesinan formando montones que envenenan y chupan toda la sangre del pobre animal exhausto hasta la muerte. Pero, claro, esto solo ocurre en los animales, piensa nuestro sujeto. Recuerda, en el intento de pacificar la fantasía que empieza a desbordarse, que hay toda una rama muy seria de la ciencia que trata de ello. Alguna vez incluso hojeara un voluminoso tomo de un manual universitario de parasitología, lleno de espantosas fotografías, hasta cerrarlo casi desmayado de asco. Alguien también le cuenta otros casos raros, en distintas latitudes del planeta, y termina concluyendo que el número de parásitos acechantes a nuestro alrededor, como el de los estultos según el Qohelet, es infinito.
Ahora viene la segunda parte. Cuando tras comprobar que le pica el oído cada vez más, de un modo ascendente e imparable, razona que algo debe de haber, algo que crece dentro. La parte real de la metáfora del bicho de la película Alien. Y solo es cuestión de tiempo para que su memoria tire de los recuerdos perdidos y le sirva en bandeja el objeto ansiado.
Recuerda que el otro día, jugando con un perro, este le dio tres lametones en el rostro cerca de la oreja. Como plomo, le pesa y casi aplasta lo que advierten tanto los médicos y veterinarios: que jamás te dejes lamer por un perro, pues portan un sinfín de horrores dentro de los hocicos y en la baba. Pero, por ahora, todavía el demonio de la hipocondría cede, da tiempo. Le dice: “no es más que una otitis. Duele, pero será leve. Pasará en unos días”.
Pero para esto, Dios creó unos días muy largos. Cuando se dice nuestro hombre “es una simple otitis” resulta que sabe en el fondo que continúa persistiendo una extravagante posibilidad, algo impensable, una chaladura, porque, a ver, echemos mano de la probabilidad y los factores de riesgo racionalmente sopesados; es muy escasa la probabilidad de ser infectado por gusanos en el oído. Pero, nunca había sentido este cosquilleo por dentro en otros brotes de otitis, se responde. El picor persiste y aumenta por la noche. A veces se palpa lo que parece una leve inflamación y se atreve, tembloroso, a hurgar con un palillo por si… pero nada, lo que es verlo, no ha visto un solo gusano. Acaso porque solo se sienten y nunca salen, porque acechan y no es posible verlos pero están ahí, apelotonados. Si hacen cosquillas es que están comiéndote.
Te erosiona el entendimiento la sensación de portar en la intimidad del propio cuerpo algo inmundo, en lo que piensas todo el rato, mientras disimulas, un hecho imaginadoque se eleva como lo más real del universo. Sí, nuestro sujeto logra llevar una vida normal, pero a costa de sus nervios cada vez más afectados. Intenta lavarse, oler bien, vivir pulcramente, pero no se puede engañar acerca de la inmensa suciedad que esconde en su seno. Desde luego, trata de cuidar su higiene como si así limpiara mágicamente la mancha indeleble que palpita, como un chamán expulsando a los malos espíritus con pases rituales.
Imagínense a este hombre o mujer aterrado como si albergara un alien en las entrañas. Esta película le ayuda a imaginar y de algún modo encarna ese miedo, como he señalado más arriba. El cine ayuda bastante a forjar estos horrores. En el oído y en el cerebro. Entonces le asalta la imagen más desagradable que ha visto en su vida. Alguien que se quejaba de que le dolía la cabeza. Nadie le hacía caso, pero tenía razones reales para quejarse. Ya muerto constataron en la autopsia que tenía millones de razones que se contoneaban para que le doliera la cabeza. Cuando le extrajeron el cerebro lo comprobaron… y tú, hipocondriaco, viste la foto en Internet.
Es posible tener cualquier parte del cuerpo llena de lombrices. En los oídos, en particular, ha llegado a haber de todo. Hasta cucarachas. Los niños parecen atraer estos espantos especialmente. Hechos y datos objetivos que nuestro sufriente sujeto suma a este otro, muy real y verídico (pregúntenle a un médico si no es verdad): en cualquier consulta de atención primaria saben, aunque lo oculten, que resulta relativamente frecuente que a quien tiene lombrices en el aparato digestivo, estas pueden subirle por el esófago hasta llegar a despuntar fuera saliendo por las narices. Ellas suben y aunque el fenómeno no suponga gravedad, es muy desagradable y causa un gran impacto moral en el sujeto afectado, que en un minuto concentra los peores horrores vistos en el cine o en los malos sueños. Sí, es posible. Pueden habitar en la nariz y salir por ella.
Pero además pueden estar también en los ojos. El hipocondríaco las ve como fideos moviéndose en el fondo oscuro que miran los ojos tapados. Incluso pueden vivir incrustadas en los músculos, en los huesos… el anisaki, la tenia, la triquina. A veces hay que operar cortando quistes o partes del cuerpo; o, aun peor, nada puede contra ello la cirugía. Bien es cierto que a menudo son especies exóticas, pero quién dice que no haya otra especie que consiga pudrirte en vida aquí mismo, en la puerta de tu casa.
¡Los síntomas son solo los de una otitis! Se dice el sujeto con infinita pena, blandiendo el mandoble oxidado de su razón temblorosa contra la hipocondría. La batalla es atroz. No, se dice exultante, solo pueden habitar el oído hongos o bacterias. Se administra antibiótico en cuidadosas dosis y ya está… Pero, el hormigueo en el oído le sigue resultando inexplicable. No aparece como síntoma en el manual X, aunque algo señala el Y y no digamos el horror que ilustra y promete el Z. Internet llega a convertirse en su peor trago, la parada de los monstruos. Apenas echará cuenta de un humilde dato que ha leído, un dato al que no da importancia. Hay causas leves, intrascendentes para el picor interno en los oídos. Un simple eczema en la piel del oído interno y eso es todo. Por eso pica. Pero, ya casi dominado el miedo, a punto de irse a dormir, nuestro hombre descubre casualmente que sí es posible albergar una verdadera invasión… dentro del oído. Porque los siente. Acaba de enterarse de que una determinada especie de mosca pone sus huevos… en fin. Se suceden los argumentos y contraargumentos en retórica cascada. Mas, ¿y si resulta que nuestro hombre ha hecho un viaje reciente al trópico? Se dirá que su viaje fue hace más de una década, pero para advertir despavorido que algunas especies de parásitos se enquistan y esperan durante décadas, como también esperan eternas décadas ciertos gérmenes horribles y virus.
Entonces, sin resuello, con una pastosa sensación en la boca que prácticamente le impide hablar, toma por fin, echando valor, lo que ya ha decidido que será la última proeza de su vida. Morirá luchando. Toma como si fuera un zombi el teléfono y pide cita con tres otorrinolaringólogos, descartando a duras penas acudir a Urgencias. Espera los largos días creados por Dios para los hipocondríacos, hasta que llega el que siente como último día de felicidad en la Tierra; llega la travesía del desierto, el mal, la muerte con el temido diagnóstico.
Lo demás puede imaginarse. El médico examina. La prueba de audición, perfecta. Ahora observa directamente con la lente y se aparta con cansancio. Te lleva a la otra salita, te sienta, y te dice (a veces incluso te increpan) que en efecto, había un pequeño eczema sin importancia en la piel del oído interno, que puede eczemarse e irritarse como cualquier piel.
Era un eczema que se cura pronto y que es común. ¡Pero si lo había leído! No puede creérselo. De todos modos, respira aliviado para confesar al doctor o la doctora, como si fueran sus padres, que había llegado a pensar que tenía gusanos en el oído, qué idiotez, y se siente resucitar. Lo va a celebrar con una buena cena para acudir mañana a la iglesia a dar gracias al patrón de los imposibles. La doctora o doctor intentan disimular su odio y sonríen leve, paternal o maternalmente, e insiste en que nunca hay gusanos viviendo en el oído así por las buenas, que eso no existe. O solo hay una nimia probabilidad remotísima. Entonces nuestro sujeto se siente afortunado por no pertenecer a quienes toca en suerte la peor posibilidad. Se ha librado.
Detiene en la punta de la lengua la tentación de informar al médico que es un hecho probado que hay unas determinadas moscas en… que ponen huevos en el oído y las larvas te comen por dentro. Pero, con excelente criterio, cierra la boca… al doctor y a las moscas.
Solo es cuestión de tiempo que la tenebrosa desazón le envuelva de nuevo. Nuestro hombre o mujer descubrirá algo terrible en su cuerpo, algo que se agita como loco, con infinitas patas, con alas gigantescas…
Como colofón es preciso resaltar que esta pesadilla de la enfermedad imaginada, la hipocondría, jamás nos atormenta cuando nos afecta una enfermedad real grave. Porque nunca tuvo la hipocondría que ver con ninguna enfermedad real. Es un demonio que asedia solo cuando la enfermedad es imaginada y falsa.
Cuando la enfermedad sí llega de verdad, la enfermedad mortal, la situación que se había temido durante décadas, nuestro señor o señora soporta lúcida y valientemente la enfermedad, el dolor, la agonía e incluso la muerte reales. Entonces lo asume con serenidad y estoicismo ejemplares. No es ya el pathos de una imaginación nutrida por la manía de no parar de pensar. Así, nos dijo en cierta ocasión un dentista que quienes peor lo pasan en la consulta suelen ser policías y militares. Porque el miedo que es derrotado en el frente de guerra, donde el peligro es grande y real, el peligro que afronta quien pide estar en primera línea, el terror sojuzgado y dominado para llevar a cabo la peligrosa misión, ese miedo domeñado, irónicamente solo aflora para vencernos en los males imaginarios. Una de las numerosas paradojas del alma humana.
-
-

 22:19
»
Educación y filosofía
22:19
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Crónica de mis pesadillas (epílogo inesperado)
Marcos Santos Gómez
Con sinceridad, nunca he creído que esto pudiera ocurrir. Todo se ha precipitado en las últimas semanas. Yo mismo me había reído de ello, por muy serio y taciturno que ahora me muestre. Porque era impensable que sucediera. Somos tan ridículos que escribimos de heroísmo ignorando la verdad sobre la muerte, el hecho de que esta ocurre para nada, sin otro horizonte que el olvido.
Mas el oscuro presentimiento que apenas se nombra está fundado; la verdad de que la muerte pueda sobrevenir realmente. Es cierto que antes yo no lo veía así. Por mucho que pensaba en la muerte jamás me había visto en el concretísimo trance de toparme con ella, con algo inimaginablemente opaco, que nunca podremos entender, una nada terrible, inconcebible. Es esta posibilidad la que me hace entrechocar los dientes y crepitar los huesos mientras sufro. Tengo humanamente miedo y pienso que es razonable que un hombre programado para sentir miedo tenga miedo ante algo que no es algo, ante un algo en el que dejan de ser algo todos los algos y de lo que como mucho solo puede afirmarse que es viscoso. En fin, estoy muy nervioso y me tiembla todo el cuerpo. Me debato en este estado de ensueño en el que quiero creer que esto que está sucediendo no es cierto. Pero resulta que es cierto y me está pasando de verdad.
Cuando me detuvieron me dije que la peor de las ocurrencias que jamás tuve se hacía realidad, que lo que había pasado a otros, ahora me tocaba a mí, y que por fin llegó el momento de sufrirlo en carne propia. No se trata solo de morir, sino de morir así.
Hace una semana fui detenido. Yo lo había esperado toda mi vida, de hecho, ahora sé que, al mismo tiempo que no quería, sí había algo en mí que me hacía desear esto y que incluso lo provocó. Sin duda me lo he buscado. He tenido mucho miedo y a ratos me he aterrorizado. Otras veces he nadado en un mar que quietud. Cuando me sacaron de mi casa a rastras, obedecí a todo y apenas pude sino balbucir algunas palabras, con un raro mareo, como vértigo.
Me supe culpable desde el momento en que asumí una lucha que siendo solitaria, pretendía dirigirse al mundo. Los agentes me enseñaron su documentación y me pidieron que les acompañara. Tuve que dejar las cosas a medias y me angustiaba que fuera así, como sucedería en un incendio, tener que dejar en plena vulnerabilidad mis cosas y mis textos, la periódica actualización del blog y, sobre todo, mi numerosa biblioteca. Toda esta incertidumbre se manifestó en varios “pero… pero”, exclamados con garganta ronca, mientras alguno de ellos, cuya cara no pude apenas discernir por lo muy desconcertado que estaba, me ponía unas esposas. Era la primera vez en mi vida que me esposaban y puedo dar fe de la sensación de vulnerabilidad e impotencia que se siente con las esposas puestas. Uno queda reducido a nada. Temí que las apretaran demasiado y me lastimara la circulación, lo que intenté evitar rogándoles que las aflojaran. Resulta curioso que lo que mejor recuerdo de todo aquel nerviosismo e incredulidad fue la identificación de uno de ellos, de color vivamente amarillo. Parece que es el último color que se pierde cuando uno se vuelve ciego.
Al mismo tiempo yo había sabido, pero no quise encajar, que vendrían de verdad. Me había expuesto y tengo toda la culpa por haberlo hecho, cuando alegremente juraba que estaba dispuesto a cruzar el “punto de no retorno”, es decir, el momento en que tu huella en internet te puede comprometer gravemente en casos como el que ha acabado, asombrosamente, sucediendo. Así que razones, desde su punto de vista, sí había para mi detención, porque aunque jamás incité a cometer delito, mi actitud ha sido despectiva y desconsiderada.
Todo empezó hace unos tres años, cuando decidí arremeter con el problema de los desahucios. Eso me hace culpable, como digo, desde cierto punto de vista y el gobierno no carece de lógica al detenerme. Un gobierno que calificaría de pulcro, sistemático, de artesano del orden. Todo encaja y no puede achacársele falta de organización. Tenían que detenerme. En estos momentos sé valorar su consistencia como un añadido necesario a la vida humana, como un suelo imprescindible, como un engranaje de inercias que operan para evitar mayores molestias a los ciudadanos. Es cierto que hay abusos, pero son un mal menor, y he comprendido demasiado tarde esta necesidad racional. Así que estaba francamente equivocado, por culpa de la vieja universidad y los libros. Lo extraño de esta situación es que soy reo por haber faltado a un gobierno al que hoy amo; fatalmente tarde. Era mi paz. Me lo dieron todo para mi bienestar. Sí, digo bien, incluso después de las atrocidades vividas en la última semana. He concluido, por fin, que era peor el remedio que la enfermedad, que la sociedad debe estar enferma porque el hombre debe seguir enfermo.
No todo han sido sombras en estos días de arresto. Después de experimentar la reclusión, la desorientación, los interrogatorios, los golpes, he visto la amistad. Debo decir que esto es, dentro de lo que cabe y si no fuera por la certeza de la muerte, hasta cierto punto llevadero. Al principio intenté negociar, después del sobresalto inicial, de la ansiedad por dejar atrás mi casa, momento en que me decía a mí mismo que mantuviera la calma, lo cual no me fue posible cumplirlo. Insistía, con actitud razonable y frases cortas, claras, en mi inocencia o, digamos, en mi escasa y menor culpabilidad.
Una vez llegado al lugar de detención, mi reacción fue desternillante, es decir, me sobrevino una carcajada infinita junto a un franco deseo de bromear y de confesar todo con sinceridad, mirando con tristeza a los ojos de los agentes pero muerto de risa. En el lugar donde me han traído, un hombre metódico dijo paternal “¿Es que crees que esto es un juego?”. Y tenía razón, era una expresión llena de lógica ante mi risa disparatada y mis intentos de confraternización. Admito que actué con ligereza, sin la seriedad propia de la situación. Pero mis razones no cuentan. La cruda verdad es que he sido infiel a quienes me dieron de comer y el cobijo, los libros, la casa. Ahora, ya tarde, lo he visto en medio de mi desgarro, y lo que quisiera hacer con toda el alma es arañar el tiempo y recuperar mi vida inmaculada lejos de la lucha sin futuro, que en mi caso ha sido extraña y paradójica.
Tengo que admitir que todo ha salido mejor de lo que hubiera podido salir. Lo principal del interrogatorio ha sido el método, la forma de hablar, que, enseguida, se tornó conciliadora. Lo atribuí a una cara redonda y llena de paz que creí haber visto. Alguien estaba ayudándome. No sabía quién, pero estaba seguro de que en estas ocasiones muchos que participan lo hacen de mala gana y no dejan de manifestar sensibilidad, sobre todo en los primeros momentos de desconcierto nacional en el que cuesta reorganizar todo el aparato gubernamental. Yo insistía en manifestarme como soy realmente, bondadoso y humano, aunque me llovían golpes que hicieron que ahora me cueste abrir los ojos y por los que tengo la cara hinchada. Poco a poco me dije “esto es lo que se siente”, “esto es estar a punto de morir, esperar la muerte inminente”. Es decir, estaba sucediendo.
Se ve que he sido un afortunado en poder mantener esta lucidez hasta el final, aunque es cierto que no recuerdo exactamente quién es mi alma gemela, quien en medio de todo este fregado me está ayudando, la cara redonda. Por momentos he olvidado mi propio nombre, no sé si es de día o de noche, desconozco a qué lugares me han ido trasladando, nadie me ha informado sobre mi ordenador, mi casa, mi perro y mis libros, pero he sabido usar defensivamente el humor. Anteriormente la risa me había salvado y en estas singulares circunstancias he querido, también, partirme de risa. Pero ellos no han entendido mi alegría y mi franqueza, por lo que se sucedieron golpes en las costillas hasta tornarme de nuevo apesadumbrado y taciturno. De hecho, acabé aprendiendo que debía disimular mi risa ante ellos, sobre todo para no empeorar la situación de mi alma salvadora, del ser angelical lleno que se compromete por mí y ha permitido que dentro de lo malo, esto haya sido un poco más llevadero. Es esta misma alma bondadosa quien me ha prestado papel y un bolígrafo para poder culminar decentemente mi vida. Esto es un enorme privilegio, porque lo que suele suceder es que nadie te da tiempo a nada, que por definición, estas situaciones consisten en que te despojan en todos los sentidos de la dignidad y del favor de unas últimas palabras. Quizás sea esa alma caritativa que me ha dado los útiles para escribir la que en algún momento me ha dicho, porque creo que alguien me lo ha dicho, que me preparara para morir y que por no sé qué amistades, me permitía dejar un último testimonio que yo he pensado que debía ser un poema, apresurado pero hondo, real, sincero. El poema, una vez acabado, resplandecerá como mi testamento. Para siempre, aunque me consuma en el infierno.
¿Debo dejarme llevar? ¿Debo suplicar? He decidido no hacer esto último porque ya se ha manifestado que es inútil. Pero en una suerte de heroísmo he visto que debía morir como murieron muchos grandes hombres, con dignidad, sin rogar más veces por mi vida. De hecho, se muere una vez, y es para siempre, con lo que queda registrado, por así decirlo, cada acto que acometemos, paralizado, helado. El gesto final.
En esta hora definitiva sé que debo concentrarme en la inmortalidad. Se trata de dejar una huella quizás para nadie, pero dejarla. Mi corazón se abisma y puedo otra vez tomarme en serio la verdad y el destino, sin la ominosa carcajada que he estado profiriendo todo el rato. El problema es que resulta duro, absurdo y cruel verse así, con una culpabilidad a medias, o con la única culpabilidad de haber escogido una absurda militancia. Pero ahora se trata, como me ha informado mi ángel, de morir, y confieso que, igual que jamás habría creído seriamente que podía haber un estado de excepción como el de hoy, me ha costado y me sigue costando encajar que voy a esa opacidad que está más allá de los adjetivos que se usan para calificarla, donde uno ya se queda muerto para siempre. No puede decirse nada de ella, ni que es lúgubre, ni luctuosa, ni terrible. No importa lo que se diga.
He escrito “¡Oh universo que se precipita, yo te modulo!”. Es mi último mensaje, porque todo el poema debe concentrarse en un único verso, ya que no hay tiempo para más y me pegan, debe ser por tanto un aforismo que viva por mí, que permanezca para siempre. Por esto mismo, mi verso debe ahondar en la atmósfera hiriente, rasgando la materia. No se trata de hablar al universo, que después de todo no sabemos qué es, sino de seguir siendo hombre para siempre, por lo que corrijo mi verso y lo recompongo en este sentido: “Oh vida, oh muerte atroz, tú me modulas”. Creo que esta versión corresponde mejor a la realidad, pero todavía hay algo vago e impreciso. Así que recompongo una vez más mi verso como “Oh, universo, yo quise y quiero ahora”. Ignoro si alguien, una inteligencia extraterrestre, vería en estos términos siquiera mi sombra. Porque un cierto sucedáneo del gran testigo o la gran memoria serían las inteligencias extraterrestres para las cuales uno puede brillar en su singularidad. Así que ahora me dirijo a ellas: “Oh, extraterrestre, he brillado”. Pero recuerdo que también el sol está condenado a apagarse.
Me desespera comprobar que no sé qué debo escribir, y esto me lastima, me hace morir más insulsamente. La verdad es que no sé qué pensar, qué decir en mi último minuto. No he sabido nada, estoy pagando el precio de una prolongada estupidez, no me he aclarado jamás, no he sabido nada y lo que es peor, se me antoja que esto no vale para nada, que mi empeño de dejar un verso también es inútil. Sigo sin saber qué decir ni qué hacer ni qué pensar. Admito que es imposible legar nada incorruptible. Así que podría decirse que muero de manera que solo sobrevivirá este desconcierto, esta grave equivocación que ha sido mi vida acaso unos segundos más tras mi muerte. Y por mucho que quiero reírme a mandíbula batiente, ahora no puedo, esto es demasiado serio, de una gravedad que me supera.
-
-

 14:27
»
Educación y filosofía
14:27
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} La mazmorra (Hitos en la búsqueda del éxtasis II)
Marcos Santos Gómez
Sin conocerse en persona, los dos amigos habían contribuido a propagar por la Red el rumor de que algo esencial se estaba cociendo para el Viernes Santo; aunque la bola había crecido tanto que a esas alturas nadie en la comunidad de internautas, ni siquiera ellos, podía asegurar lo que iba a suceder. Se habían metido en este lío después que Bruno, hastiado y enfermo se enterara del evento al llegarle una invitación anónima con la clave para ingresar a una página web bastante peculiar. Aceptó porque, se dijo, no tenía mucho que perder. Incapacitado para trabajar, con brotes de dolor y malestar continuo, poco más podía hacer que entretenerse husmeando por Internet
El texto de la invitación, llegado por correo electrónico informaba de que para el Viernes Santo se proclamaría en Granada (escogida entre todas las ciudades del mundo) la nueva VERDAD. Le instaba a consultar en la página Web empleando la clave. La página on line tenía por título La mazmorra y a pesar de tener un nombre tan poco original, albergaba un contenido más que llamativo. Se decía en numerosos foros de Internet que ocultaba un mensaje en segunda línea. Se comentaba también que la clave de lo que había detrás podía estar del algún modo en el exaltado artículo firmado por un tal Mosca, que versaba sobre todos los demás artículos. El tono de Mosca tan pronto se elevaba a una sarta de palabras grandilocuentes, como tan pronto se rebajaba a una grotesca bacanal de maldiciones.
Lo que saltaba a primera vista en el sitio Web era la caótica colección de artículos en sí misma, abordando los temas más descabellados con las conclusiones más pintorescas. Todo parecía una burla que ocultaba algo. Pensándolo, los dos amigos (pues también Martin desde Irlanda logró una invitación para el extravagante club) se preguntaron si se trataba de una objeción en broma al empeño de justificar la verdad con argumentos. Martin, sentado a su mesita de trabajo, en su casa rural situada en medio de un apacible prado irlandés, en el condado de Galway del Oeste de la isla, fumaba su pipa de ébano. En la pequeña casa, que era casi una cabaña, había creado una atmósfera templada y confortable gracias al excelente fuego de un hogar alimentado con turba. Fuera, las ovejas se apelotonaban cerca de uno de los muros de piedras grises que dividían el paisaje. No muy lejos también, se alzaban unos enormes acantilados encarando insufribles atardeceres y brumas que hacían del cielo, el mar y la tierra una misma sustancia.
Tras observar el exterior por la ventanita, inmerso en una corta ensoñación, Martin escribió a Bruno para resaltar que las argumentaciones de la amalgama de artículos no podían ser más infalibles, el texto más riguroso ni los datos más evidentes. Sin embargo, señaló, todo apuntaba a una suerte de disparate. Podía leer los artículos en español gracias al español que había aprendido durante su estancia de investigación en Sinaloa, ciudad mexicana donde se había documentado sobre las formas de veneración a la muerte que se dan en las costumbres populares de la zona. En el trabajo de campo intentó describir la integración de lo macabro en el curso de la vida corriente y la convivencia entre vivos y muertos.
En cuanto a los contenidos de la Web, predominaban los artículos que de un modo u otro se oponían al “contubernio de la clase científica” que mermaría, venían a decir, el libre pensamiento y falseaban la VERDAD considerándola bajo la metáfora de la luz. De un modo u otro siempre desembocaban en esto. Era como si asumiendo las formas y métodos de la ciencia, quisieran derrumbar la ciencia. Como muestra de los ridículos asuntos abordados, podemos señalar aquí unos cuantos de ejemplo: un texto enfilaba la demostración de que Nueva York no existe y quienes creen vivir en ella o haberla conocido solo se refieren cándidamente a una pesadilla de prisa y furia. En otro se afirmaba que Yeltsin había sido un vampiro y que bebía la sangre guardada en los antiguos hospitales soviéticos y de ahí su constante borrachera. También se demostraba con datos y pruebas irrefutables que el hombre ha viajado seis veces a Marte donde ya existe una colonia humana capaz de mudar la piel como los lagartos. Por supuesto esto se oponía frontalmente a lo defendido por otra tanda de artículos ya muy manidos que versarían sobre la mentira de que el hombre haya pisado la luna. Uno de los más absurdos, pero de ilación impecable, concluía que el perro es una especie extraterrestre depositada en la cadena evolutiva de la Tierra para unirse a nosotros en simbiosis fatal y vigilarnos. Cualquiera conoce el gesto por el que nuestras mascotas nos tiran de los dobladillos de los pantalones impidiéndonos caminar libremente por el pasillo o cómo nos distraen ladrando y corriendo con frenesí entre butacas, sillas y mesas para Dios sabe qué propósitos terribles.
El más curioso de los artículos era el firmado por el tal Mosca, que instaba a participar de la VERDAD presente en todos los artículos pero no definida en ninguno en particular. Para Moscahabía algo profundo que subyacía en todos. Su artículo exploraba esto elevándose a un metanivel desde donde, como en una atalaya, se insistía en que sus temáticas y especulaciones se fundaban en esa VERDAD semioculta a la que cubrían con un velo no tanto para protegerla sino para crearla, señalarla y fundarla. Mosca insinuaba que el conjunto de los artículos subidos a La mazmorra componían esa conversación secreta en la que lo más importante era lo que se callaba, lo que no se decía o lo que solo se sugería. No había que creer en nada de lo que afirmaban, salvo en el hecho de que lo que decían era increíble.
Pero además comenzó a circular rápidamente que esa anti verdad, es decir, la VERDAD que se alza frente a la inverosímil verdad que se tuvo mucho tiempo por verdad, se revelaría en toda su gloria. La noticia la había difundido el propio Mosca al final de su artículo donde desvelaba que “toda luz es sombría” y que todo será no aclarado, sino oscurecido a partir del Viernes Santo, un Viernes Santo eterno que se avecinaba en la ciudad de Granada, cueva del Tronío, en el alto Sacromonte, al anochecer. Fue aquella frase la primera noticia que Bruno tuvo del evento, frase que le fue destacada por Martin en la conclusión del artículo de Mosca, pero que comenzó pronto a circular y resaltarse también por las redes sociales.
Los dos amigos habían acordado asistir juntos al evento, y así, conocerse en persona; pero no quedaba claroen qué consistiría realmente el evento. Se decía que se avecinaba un hundimiento o por lo menos una crisis de la verdad a favor de la VERDAD. Este personaje llamado Mosca parecía disponer de una panda de seguidores que llevaban meses proclamando el fin del mundo y tomando drogas de todo tipo. A veces el anuncio parecía una broma y en otros momentos se diría que se estaba cociendo algo terrible que debía tomarse muy en serio. Entre ambos polos habían oscilado los dos amigos, expectantes, sintiéndose bufones y a la vez sacerdotes de una horrenda herejía. En los foros se produjeron hilos de exaltados que desarrollaban problemas de álgebra desde el prisma de una matemática de lo sublime.
Bruno y Martin dieron trabajo a sus ordenadores en Galway y Granada para intentar enterarse de lo que había detrás de tal cúmulo de entusiastas. Sobre Mosca no se hallaba prácticamente nada ni en Internet ni fuera de Internet, aunque habían tratado de localizarlo, de hallar pistas en los foros; mas se cernía siempre una espesa niebla a su alrededor. Bruno era proclive a investigar, Martin reacio. Llegaron a dudar de su existencia, porque cuando se preguntaba a alguien que decía haberlo visto, siempre acababa confesando no haberlo conocido en persona, pero juraba que conocía a otra persona que sí lo había visto. No sacaron nada en claro. Finalmente, se lo imaginaron como un brujo con sombrero de cucurucho, túnica morada llena de pequeñas llamas pintadas y unas babuchas picudas.
Martin sugirió a Bruno que la VERDAD sublime que se anticipaba y prometía era de carácter evidentemente irracional y por tanto se trataba de algún tipo de éxtasis, tal como se venía anunciando. Un conocimiento pleno y más allá de lo racional, que habría de parecerse a la vivencia extática de los místicos. También podía afirmarse que las oblicuas alusiones a la VERDAD en términos entusiásticos la ubicaban en el terreno de una potente estética en la que lo bello domeñaba a lo lógico y a lo racional. Precisamente tanto Bruno como él habían tratado de definir en esos términos el éxtasis durante meses en una suerte de investigación que constituyó también una búsqueda espiritual. Martin sugirió a Bruno que este concepto informe que apuntaba a algo excelso y glorioso, santo y definitivo, se aproximaba al meollo del mensaje que se divulgaría sin rodeos el viernes. En algún pasaje de su artículo Moscaanunciaba que se encendería una sombra que humillaría toda luz. A una tenebrosa conclusión semejante habían llegado los dos amigos en sus investigaciones sobre la poesía.
Hallar la matemática exacta del éxtasis (que derribaría toda matemática) se había convertido meses atrás en la obsesión de ambos. Les pareció, aunque apenas habían leído poemas ni crítica literaria en toda su vida, al menos hasta este momento que estamos relatando, les pareció, decimos, que el arte sutil y lógicamente ilógico de la poesía había de ser el único camino en que podía definirse algo tan vago y excelso como el éxtasis. Por ello se propusieron analizar millones de poemas, empresa vana que solo los condujo a percatarse de que el éxtasis no se podía agotar en uno solo y único, por lo que el empeño de localizar el poema perfecto que expresara todo él resultaba vano e imposible. El éxtasis era poliédrico. La prueba era que nunca lograron discernir un poema de los poemas, lo que entendían como un primer poema.
Así que continuaron indagando durante un tiempo anterior a la irrupción de La Mazmorra y Mosca. Sus sospechas posteriores sobre la poesía y el sublime éxtasis llegaron al conocimiento de que lo que faltaba por decir en el poema era lo fundamental. El éxtasissería entonces como un pequeño gran salto. Es decir, era un metapoema no escrito, apenas sugerido por el propio poema con sus ausencias. El poema se limitaba a servir a ello anonadado y en medio de su impotencia.
Aun así, continuaron tratando de expresar el éxtasis por la vía humilde de señalarlo con dedo trémulo en su invisible plenitud. Habían vislumbrado que era justamente ese resto fantasmagórico donde habitaba aquello a lo que el poema se refería, como si su conclusión fuera que todo él no valiera y por tanto tuviera la necesidad de impugnarse a sí mismo. Algo así como si lo primero en importancia fuera lo último, pero por otro lado lo último fuera lo primero. A Bruno, adormecido por la morfina, se le ocurrió que así sucedía con The Doors, en especial con el tema Light my fire, en el que lo más importante, lo que de verdad emociona, lo sublime era el piano ácido de Ray Manzarek y no la propia canción interpretada por Jim Morrison. Este descubrimiento inició una cierta crisis y decadencia en ambos, que fueron cada vez adentrándose más en temas y lugares marginales.
En esta etapa, ya como socios de La mazmorra, Mosca comenzó adquiriendo una progresiva relevancia en la discusión sobre el éxtasis. En lo soterrado, lo entre líneas y lo marginal, como eran Mosca y su VERDAD, estaba la clave. El éxtasis empezó cada vez más a dejar de entenderse como algo luminoso para irse aproximando a una inquietante penumbra. Todo se iba vinculando con una sombría iluminación propia de un valle de lágrimas, dicho de otro modo, con un inacabable Viernes Santo.
Era ese lugar segundo de los ejércitos derrotados y de los perdedores en general el que poseía la llave del Reino de los Cielos, lo cual había sido anticipado por los Evangelios. Aunque para ellos esto fue interpretado según la idea de que en lo sucio estaba lo sublime y la de que en lo marginal residía un lirismo que se aproximaba a un éxtasis desencantado. Ahondaron más en sus pesquisas en torno a lo maldito y lo feo, tal como parecía ser Mosca. Maldito y feo.
Excavaron en el terreno de lo feo y el ripio, sugiriendo Martin a Bruno que tal vez todo poema estaba condenado a ser torcido vasallo no ya de la lucidez oscura, sino en un nivel de ausencia aun mayor, del sucio no decir, de un nivel soez como el de las tradiciones populares, las canciones, los romances de ciego y las letras de rap. No en la rima, ni en la prosa sino en el ripio residía lo fundamental. Ahí podía residir la clave, en lo grotesco de una literatura de la no literatura, en una anti literatura que abochornara a la literatura.
Enseguida sus estudios se centraron en algo perturbador. Creyeron en una cierta condición maligna del éxtasis. Éste residiría también en el untuoso mal, en la tiniebla. Bruno, con el acicate de Martin, se percató de que en el éxtasis había tanta luz como sombra, tanta perfección como imperfección; aún más, que había luz porque había tiniebla y que incluso en este sentido lo que hacía caminar al mundo era la sombra, la tiniebla que empezaban a vislumbrar como parte del éxtasis. Y aquí quedó en suspenso la larga disertación a dos voces.
Se emplazaron para conocerse en persona en la cueva El Tronio, del Sacromonte granadino. Tenían que encontrarse en aquello, inmersos fácticamente en la extática adoración que habría de crear y proclamar esa VERDAD en gran medida reñida con la razón, es decir, más cerca de pulsiones y oscuridades y más allá del placer y del dolor.
A Bruno le hubiera gustado reunirse antes del evento con Martin, pero este había cogido un vuelo de última hora y le propuso que quedaran directamente en los alrededores de El Tronío. Bruno había tomado una dosis de morfina para soportar el bullicio, el frío y su dolor; y allí lo vemos por fin, en el ansiado evento. Lo primero consistía en reunirse con Martin, quien le había indicado que lo vería fumando en una cara y elegante pipa de ébano.
Lo que se encontró Bruno no fue la tranquilidad reflexiva de Martin ni a Martin mismo, sino algo extraño. Nada más llegar, oyó gritar a una joven en medio de contorsiones: “El cruce de la vida con la muerte es el éxtasis y el éxtasis es la VERDAD”, clamó, y también que “Sólo importa el mundo, no nosotros”. Muchos exaltados como ella habían traído cruces de madera en las que se cruzaban las palabras “Vida- Muerte”. Llegó a gritar un joven tan aletargado como lleno de frenesí otra variante del lema (“todo es sexo y muerte”) acaso extraído de una película de Woody Allen, que ensalzaba también de manera provocativa el sexo y la muerte como lo único verdadero; pero que en realidad era una cita de Freud. Entre ardientes carcajadas un grupo ataviado con grotescas máscaras invocaban al corazón monstruoso del mundo, al ominoso dios deforme que babea en el centro de todo y que fabrica la sustancia del tiempo secretándola como un betún infame. Bruno, arrastrado por la corriente de lo que allí sucedía, urdía poemas sobre la noche, el dolor, la soledad y el extrarradio.
A El Tronío, encarnación física de La Mazmorra se presentaron muchos más de lo esperado, internautas llegados en furgones y hasta en varios autobuses y una multitud a pie en peregrinación, montando un escándalo de votos y ayes. Hay que aclarar para quien no lo sepa, que el Sacromonte es un barrio granadino que está en un monte donde se han excavado numerosas casas-cueva. Son lugares de dos o tres habitaciones. Algunas de las cuevas funcionan como bares e incluso se han convertido en discotecas y tablaos flamencos. El Tronío era una de ellas que había estado mucho tiempo cerrada hasta que apareció habitada de nuevo, convertida en un pub de morbosa atmósfera donde se decía que se desarrollaban ominosas bacanales.
Por supuesto, desde temprano, todos buscaban a Mosca. Mientras, muchos se besaban, otros sufrían espasmos y otros tantos sangraban por haberse fustigado las espaldas ejecutando una rara penitencia sin objeto alguno ni justificación. Por dar una idea del ambiente, dentro pero en gran parte fuera de la cueva, en los alrededores y casi por todo el monte ante el escándalo y el horror de los vecinos, podemos enumerar toda clase de "tribus": había góticos, siniestros, heavies, punkis pero sobre todo muchos individuos con bastante poco apego a la vida, y hasta gente peligrosa. Habían irrumpido también locos que deliraban sin saber ni siquiera quiénes eran ni sus propios nombres. Pero lo que predominaba era personas del montón, gente vulgar y corriente, que no llamaban la atención y se limitaban a esperar sus éxtasis en silencio y como alucinados. Otros imitaban a los giróvagos turcos dando vueltas sobre sí. Había muchos que también buscaron el éxtasis estallando con los más terribles palos del cante flamenco.
Así pues, Bruno fue el testigo absorto de la horrible encarnación de cuanto habían concluido a partir de sus investigaciones sobre éxtasis y verdad en la poesía. Allí se suponía que ocurría ese éxtasismismo, encarnado y visible, al que tanto habían aspirado. El colmo fue que en el clímax y el máximo arrebato, aparecieron personas desnudas y encadenadas, llenando todo de flores, sándalo e incienso en tal cantidad que hacía llorar los ojos.
Con el atardecer del Viernes de la muerte y del abandono se había ido apagando toda luz. Cuando el sol se puso definitivamente Bruno caminaba perdido, sin tener idea de en qué parte del monte se encontraba. Todo se hizo frío, penumbra y confusión de cuerpos en busca del calor de los cuerpos, formando montones dispersos de carne palpitante. En algún momento en la oscuridad se dio por vencido y descartó toda esperanza de encontrar a Martin. Tampoco aparecía el tal Mosca.
Ya bien entrados en la madrugada, se encendieron antorchas y se ejecutaron ululantes salmodias y mantras. En algún lugar, con la luz efímera de las antorchas se revelaron nuevas imágenes grotescas. Varios celebrantes empezaron a gritar que ellos eran Mosca y que la VERDAD era aquel mismo lugar, erigido en centro de todas las épocas. Los del cante flamenco seguían entonando un rumor de seguiriyas y antisaetas desesperadas.
Bruno no soportó más y decidió irse, lleno de hastío y asco.
Fue descendiendo de la cima, mirando el mundo que ya volvía a surgir en el amanecer. Todo era excelso, aunque falso. En el silencio y la plegaria, Bruno oyó una voz que le llamaba. Una voz de acento irlandés. Y al volverse vio que la persona dueña de esa voz plena y triste caminaba tras él, fumando una pipa de ébano. En cuanto Bruno se dio la vuelta reconoció a Martin. Ambos se abrazaron sin decir nada y, cuando apenas pudo pronunciar alguna palabra, Bruno balbuceó:
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
- Me alegra verte, Martin.
Y Martin respondió pensativo:
- Muchos ignorarán que sus preciados días y placeres son conformados por un velo de dolor. Nuestro éxtasis vincula vida y muerte. Eso es todo.
- ¿Y Mosca?
- Cuando fumo tranquilamente mi pipa absorto en el paisaje de mis prados irlandeses y sus verdes colinas, soy Martin… pero si voy al meollo del asunto soy Mosca.
-
-

 20:35
»
Educación y filosofía
20:35
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Noche de flamenco (Hitos en la búsqueda del éxtasis) Marcos Santos Gómez
Todo arde en secreto. En esta revelación he fundado mi desmesura. Qué duda cabe de que esto me ha tornado excéntrico a ojos de los demás, lo que no resulta fácil de aceptar y a la larga ha manifestado su peligro. Se puede llegar a vivir muy solo con la verdad, pero he optado por hurgar sin miedo en la herida del mundo y ahora veo el momento de contarlo, de ir aclarando poco a poco las estaciones de este viaje revelador. Una tarea que acometo trémulo, en la que es posible que al mismo tiempo que vaya componiendo el relato de lo esencial, me consuma y me borre a mí mismo.
Podemos situar el inicio en un tiempo posterior, aunque próximo, a mi extraña infancia. Optemos por esta convención. Narrar el incendio de mi niñez resultaría temible, por lo que con sensatez prefiero situar el comienzo de este via crucis en una noche del año 1994, o tal vez 1995. El recuerdo es borroso, pero a todas luces fue en verano, pues me parece sentir incluso hoy el aire sofocante de la noche, el calor húmedo de aquella madrugada en la que me contemplo excitado, eufórico. Por momentos voy viéndolo mejor. Yo en el bullicio de la plaza, que por otra parte es una plaza poco convencional, pues se parece antes a un anfiteatro con las gradas de piedra y ladrillo formando un semicírculo en torno a un “foso” central. Situado en ese eje, a modo de centro del centro, como su corazón, está la estatua en bronce del cantaor Camarón de la Isla, congelado en trance de estar ejecutando algunos de sus cantes magnéticos. Ocupando las gradas vemos la multitud que se agolpa en torno al centro sublime. Era fácil distinguir los “botellones” (palabra que entonces no se empleaba), de los que partía un rumor en el que las palabras de unos resultaban inaudibles para los demás.
Yo andaba por allí como perro perdido. Había insistido en quedarme en el anfiteatro más tiempo y ellos se habían marchado. Solo. Mi empeño en quedarme solo, rampante, era por la extravagancia de perderme entre las multitudes.
Me resultaba imposible quitar los ojos de la estatua del cantaor, sorprendido en su sillita de mimbre en mitad de un quejío, inmerso en la bulería teñida de negro, como si hubiera que arrostrar la pena para conocer la alegría. O tal vez ya había desembocado en el pozo de la tenebrosa seguiriya. Era precisamente este palo triste, el palo rancio, originario, que como campanadas se abre paso en la noche, el que primero invocaba al éxtasis, según era mi experiencia. Las tensiones del flamenco disparaban las mías.
Los personajes de esta escena estaban ¡Dios mío!, interpretando una bulería en medio de todo aquello. Tenían presente a Camarón, como yo. Estaban solos, también como yo. Me enamoré de inmediato de sus voces rasgadas, de su provocación. Eran justo lo que yo buscaba en la noche incierta, los devotos de aquello que todos parecían ignorar, que todos temían. Imagínense lo que sentí cuando los hallé como un hermoso regalo de la madrugada. ¡Eran típicos! Los arquetipos vivos que necesitaba yo, animal de raras obsesiones… Eran cinco. Estaban cantando, cantando por Camarón. Maravilloso. Eran los sacerdotes de esta misa secreta, los ecos del misterio de Camarón.
El rubio que cantaba era más joven que yo, de cuerpo menudo y cabellera a lo flamenco. Lo recuerdo con nitidez, aunque mucho de lo que sucedió en ese momento y en el desenlace fatal me resultó después imposible recordarlo. Vestía una camisa extrañamente oscura para el verano y lucía un majestuoso y atrevido cordón de plata sobre el pecho. Días antes yo había estado estudiando si comprarme un cordón de ese tipo, pero no tenía suficiente dinero para hacerme con uno de oro. De todos modos, el brillo de la plata en la noche, más discreta que el oro, constituía la melancólica evocación de los oros que llevaba sobre sí el Camarón, sus esclavas, el reloj que casi le estallaba en la muñeca, los desmesurados anillos en los dedos finos y gloriosos, y el tatuaje cercano, de quinqui, de persona diferente, temible. Todo lo que relucía cuando movía las manos con duende, con verdadero arte, profiriendo sus mortales alegrías y sus negros tangos, los quejidos sublimes. Hacía casi tres años que había muerto. Pero, aun muerto, poseía la clave del enigma sagrado de la vida.
Supe que aquel círculo de quinquis era la antesala del paraíso y me aproximé con recogimiento. Eran cabales, gente cabal. Me sentí feliz y comencé a proferir “oles” llenos de pasión. Adopté la pose más flamenca posible. Palmeando con ellos el círculo resplandecía. Era natural que me consideraran de los suyos, porque yo de hecho lo era. Compartíamos alma. En aquellos años vivía en la bondad expansiva, en la fe de que todo era sublimado por la amistad. No veía el mal. Nunca. Solo vi sus bellas melenas, las manos sagradas y a Camarón.
Se hallaban entregados a la tarea de beber unos litros en medio del desprecio y el miedo que despertaban en los demás. Hice lo que sabía que debía hacerse con ellos, que era mostrarme como ellos, ser uno de ellos y hacer confiado lo que nadie hacía, porque preferían escapar y dejarme solo. Pero yo me quedaba donde podía leer la lenta escritura de los siglos. Del mar brotaba la niebla, del manso oleaje que rompía suave en el borde de la orilla como una miniatura. Su candencia era, me dije, la cadencia del universo ebrio.
Al principio ocurrió lo natural, lo que esperaba que debiera ocurrir. Lo que debería ocurrir siempre. Me acompasé con aquellos seres excelsos. Traté de expresarles mi profunda vinculación con Camarón y con la noche. Me invitaban a tragos pero miraban con miradas de hielo. No obstante, me vi sumido en un infinito bienestar. Les confesé que yo también era un producto de la marginación, un ser periférico que sufría con ellos. También yo, exclamé, sentía el dolor de los estigmas y sangraba por ellos. Insistí bastante en esto.
Hablaban poco. La música se había marchado hacia las esferas sublimes y ninguno cantaba ahora. Parecían estudiarme. Les hablé de la noche y el éxtasis. Parecían mudos, pero una mano me tendió algo, una botella. Y por supuesto bebí. Después, retomaron una pose más natural. Había uno con grandes cejas que destacaban en el rostro flaco, tan pálido que parecía reflejar la luz de la luna y que era bastante alto, deduje, porque sus piernas lo acaparaban todo en la grada donde estábamos. Recuerdo, o creo que recuerdo, que irradiaba un aire distante. Me llamó colega y me preguntaba quién era, dónde vivía, si estudiaba fuera… mientras una y otra vez me tendían la botella. En cierto momento, rularon porros. Yo di unas caladas, a pesar de no estar en absoluto acostumbrado.
Por fortuna, de nuevo hubo música. El muchacho rubicundo cantó un par de veces más, conmigo exultante a las palmas, jaleando. El alto sacó no sé de dónde una guitarra. Casi lloro cuando la vi. Con absoluta humanidad conversaban abiertamente sobre Camarón. Decidí creer en la plena felicidad. El rubio que cantaba también tenía la opinión de que Camarón había sido el cantaor más grande de todos los tiempos, un genio, un dios. Según evocaba el mito del aedo de San Fernando se fue exaltando y llenando de una pena que irrumpió, en apariencia sin venir mucho a cuento. Me refirió que el gran cantaor seguía vivo para él. ¿Lo conociste? Pregunté atónito. Bueno, dijo, conozco a uno que se corrió muchas juergas con él. Decía que invitaba siempre y que aguantaba muchas noches cantando sin parar. Y hasta Paco de Lucía aparecía a veces. El tiempo de todo aquello, pensé, era incierto y podía haber sucedido en la eternidad. El joven me contó además un secreto, que era que le habían jurado que cuando más cansado estaba el cantaor, con la voz más quebrada, más ciego, después de noches enteras sin dormir y casi a punto de romperse, era cuando cantaba mejor, cuando todos esperaban escuchar la voz que salía de su cuerpecito.
De pronto le cambió al muchacho la expresión y comenzó a repetir que Camarón era el más grande mientras se le saltaban las lágrimas e incluso me abrazó y apoyó su cabeza en mi hombro izquierdo. Yo no supe qué decir. Él lloró, lloró de verdad hasta humedecerme la camisa con motivos de cachemira, muy grande, de una talla superior, que yo llevaba puesta aquella noche. Creo. Desde luego, yo era muy delgado. Y después de llorar sobre mi camisa, afirmó que yo ya podía decir que un flamenquito había llorado sobre mi camisa. Y me ofrecieron más bebida. Yo dije en algún momento algo que guardaba indeleble en la memoria: que Camarón llamaba la atención incluso en Nueva York, cuando caminaba por las avenidas de Manhattan, donde todo estaba lleno de seres extravagantes, pues, qué fuerte, insistí con los vellos de punta y soportando las ganas de ponerme también a llorar, hasta en Nueva York la gente se paraba y lo miraba, como si irradiara un halo especial, de genio… llamaba la atención ¡allí!, exclamé, en la mismísima Nueva York.
Entonces recordé una nueva anécdota buenísima, que me dispuse a contar: cuando murió Camarón, un mes de julio, me parece que del 92, unos colegas (decidí emplear esta palabra) fuimos a la playa, al paseo de levante, pero ya como yendo al burgos. Ya sabéis que hay chiringuitos. Fuimos parando en varios, por beber algo en cada uno, y resulta que en todos ellos sonaba el Camarón. ¡Todo el mundo había puesto discos de Camarón! Pero todavía mejor es que fuimos de los primeros en enterarnos, porque uno de mis colegas que iba por la mañana por el centro vio que alguien salía de una puerta de esas casitas con patio blanco, con un pozo, tipo antiguo, con flores y eso, decía yo plenamente exaltado. Ellos intercambiaban de vez en cuando fugaces miradas de hielo, pero apenas se decían nada, salvo un par de veces que el rubio le dijo al alto algo en el oído y pude oír la palabra julay, que no sabía lo que significaba.
Contaba yo cómo mi “colega” había visto salir a uno llorando aparatosamente, con grandes aspavientos y cubriéndose los ojos con el antebrazo, mientras se oía una voz de mujer que le gritaba que se volviera para dentro. Repetía el hombre que Camarón era un genio, un monstruo, el hombre más bueno y más grande que ha habido en toda la Tierra ni habrá nunca. Entonces mi colega, les continué contando a mis mudos oyentes del anfiteatro, se percató de que había muerto Camarón. Tenía que ser así a la fuerza. Y al mediodía ya lo dijo la tele. Así, afirmé con solemnidad, nos enteramos muy pronto, casi los primeros de toda España. Entonces, otro de ellos, que fumaba sin parar, me invitó a que cantara. Nosotros te jaleamos para que cantes, dijo. Yo supe que se me ofrecía la oportunidad de ser quien era. Así que canté muy cerca del bien absoluto. Tan enfrascado estaba que ignoré sus ya siniestras miradas, peligrosamente siniestras.
Cuando hubo terminado mi homenaje al Camarón, el alto, con repentina seriedad, me preguntó si les iba a invitar a más birra. Yo me palpé el bolsillo y dije que por supuesto. Les di todo lo que llevaba en la cartera, que miraron fijamente. Quedaron unas monedas que el rubio me reclamó, llamándome amigacho o ampare o algo de eso. Y ese reloj es muy bonito, cuánto te ha costado, ¿me lo prestas? No eran gran cosa, ni el dinero que llevaba ni el reloj, pero se los di con decisión, como si partiera de mí. Solo acerté a repetir el mantra que llevaba años repitiendo, que venía a decir que el tiempo ya no contaba y que por eso les regalaba mi reloj o, dado el caso, sencillamente lo tiraba o lo rompía a golpes. El alto se guardó todo en un bolsillo y sus ojos ya eran como salvajes. Se hizo un absoluto silencio. Parecía haber cambiado la atmósfera, de manera inexplicable, como si hubiera muerto alguien. Quise mirar la hora, pero no estaba el reloj en mi muñeca, como es lógico. Me poseyó una oleada de ansiedad y decidí que tenía que ver a los otros, que ya era bastante tarde con toda seguridad (una vez más traté de ver la hora pero de nuevo me tropecé con el hecho de que ya no tenía puesto el reloj). Así que con precipitación, algo nervioso sin saber por qué, balbuceé una despedida, me di media vuelta y me marché. Ellos no dijeron nada, me miraron irme rígidos, muy serios, sentados en las gradas arriba y abajo, como un diminuto equipo de fútbol. Aunque el rubio bajito sonreía con un rictus despectivo.
Algo me dijo que me fuera de allí enseguida. Y me fui, tropezando un par de veces, hasta que les di la espalda para salir del anfiteatro. Me fui escapándome y respiré solo cuando iba por la primera calle, bastante oscura y solitaria. Pero alguien silbó detrás de mí. Alguien me llamaba. Ampare, ¿dónde vas? Giré la cabeza y los vi, sus perfiles se adivinaban en la oscuridad de la calle desprovista de farolas. Intenté salir corriendo pero me caí. ¿Dónde ibas? Me agarró de la camisa el alto, pero sin dejar que me pusiera de pie. Los demás eran, habían sido, como tres muñecos que solo palmeaban o daban golpecitos en el ladrillo de la grada, siguiendo el compás. Los palmeros perfectos. Uno llevaba unas gafas de metal grandes como una bicicleta, que a veces relucían y de las que solo me percaté ya tirado en el suelo cuando se me venía encima. Las gafas son lo único que recuerdo bien, lo poco que pude observar caído en el asfalto mientras empezaban a molerme. Traté de levantarme pero no me dejaron. A partir de aquí no me acuerdo mucho, pero sé que seguían con las patadas. Yo les preguntaba qué mosca les había picado, les recordaba que éramos amigos, que Camarón era un genio para todos nosotros, un dios. Y más fuerte me daban. En particular fue duro soportar la patadaque recibí en la zona del hígado por una pierna muy larga y fina de alguien muy alto. El joven rubio me coceaba partido de la risa y repitiendo julay, miradlo, es un julay. Yo solo podía cerrar los ojos e implorar que aquello se acabara en algún momento, que se cansaran de patearme y pudiera escapar vivo. Decidí adoptar una posición fetal, protegiendo la cara con los brazos, como una cosa inerme y me puse a sollozar. Ellos golpeaban con increíble precisión, a lo que ya solo era algo mustio que gimoteaba en el suelo. Parecían estar pateando un saco. Hasta que algunos bebedores del anfiteatro también pasaron por allí. No hicieron nada, realmente, salvo esconderse y mirar a salvo; pero se ve que mis agresores temieron alguna cosa o sencillamente se cansaron, por lo que, aunque no recuerdo nada más que golpes furiosos, se debieron marchar en algún momento. Y me dejaron profundamente triste y decepcionado. Un brazo piadoso me ayudó a levantarme. De algún modo creo que me puse a correr (ya sin motivo), fuera de mí, como una liebre con los galgos detrás. Y después, tampoco sé cómo, me encontré en la comodidad segura de mi cama, sollozando hasta quedarme dormido.
Nunca he podido evitar hacer de todo una fábula. Y, para no variar, a la siguiente mañana, cuando aturdido abrí los ojos y sentí doloridos los huesos molidos, el tórax casi en una agonía, con pruebas de haber sangrado por la nariz y haberme tragado la sangre, cubierto de rozaduras, inflamado uno de los codos, con cardenales por todo el cuerpo, incluyendo una mejilla, e incluso con la huella de una zapatilla de fútbol dibujada con claridad en el costado, como unos días después observó mi médico, aquella mañana, digo, decidí que se me había regalado una lección de la providencia y que jamás volvería a tentar la suerte ni a jugar con fuego (malditos sean los incendios, incluso los secretos). Nunca volvería a jugarme el tipo. Evitaría con inteligencia todo tipo de peligro. El destino me estaba enseñando cosas. Quizás que el éxtasis pertenecía a muy pocas personas, que no era democrático, sino elitista, y que la mayoría, aun receptivos a la grandeza de Camarón o de Beethoven o de quien fuera, compaginaban su devoción con la maldad. En efecto, el incendio era muy secreto, casi anónimo y desconocido. Pero como lo cortés no quita lo valiente, supe que mi obligación seguía siendo quemarme a fuego lento, abrasado por el éxtasis hasta las entrañas. Debía proseguir mi búsqueda, solo que con más prudencia.
-
-

 12:01
»
Educación y filosofía
12:01
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Borges y yo (tercera parte y final)
Marcos Santos Gómez
Lento en mi sombra, enciendo la Smart TV. Hace muy poco tiempo he aprendido que la tele se puede conectar con el router vía WIFI, de manera que es posible mirar en ella vídeos o series en streaming, o sea, que ya puedo disfrutar de los audiovisuales con la alta definición del televisor. El festín, me digo, va a ser copioso. Y como un premio al finalizar el día, empiezo a disfrutar de las entrevistas a algunas personas que me interesan, que están subidas a youtube. Me instalo, pues, para mirar y escuchar la tele en la penumbra, abrazado por miles de libros que agolpo en casa, libros que compro sin parar y que me van invadiendo silenciosamente, a la mayoría de los cuales jamás leeré. Supe el otro día que Borges aun estando ciego compraba libros al por mayor, que él sí podía indicar con toda la razón que no iba a leer uno solo de ellos. Le gustaba sentirlos cerca, acariciarlos, olerlos. Él pudo hacer muchas cosas, como viajar y seguir leyendo o escribiendo porque tuvo ojos de otras personas que le ayudaban. Su madre Leonor, su esposa María Kodama, sus amigos, sobre todo Bioy Casares, al que escuché contar cosas sobre él y Borges, en una conferencia en Granada, en torno a 1995. De esta conferencia recuerdo haber captado en Bioy la sensación de plenitud, de vida lograda, de haber gozado de una vida espléndida en la que se incluye su amistad con Borges. Fui a escuchar a Bioy en calidad de espejo de Borges, a que me mostrara a Borges, ya fallecido casi diez años antes. Más tarde he podido leer a Bioy, que es un escritor extraordinario, con magníficos relatos y novelas de fantasía, de los que se suele citar con razón La invención de Morel.
Roberto Bolaño, Borges. La presencia del anciano ciego con voz balbuciente, que apoya sus manos sobre el báculo indeciso, resplandece con timidez. Hay en él algo de juglar de la filosofía o de la literatura. Compone una figura débil, quebradiza, vestido con un gusto elegante y clásico, con traje de chaqueta del tono adecuado y corbata a juego. Se hace un poco difícil entender lo que dice. Comparte mesa con otros escritores de España, México y Venezuela, en una tertulia organizada por la televisión pública mexicana a principios de los ochenta o quizás al final de los setenta.
El autor venezolano que participa trata de vincular la poesía con la realidad en la que brota, histórica, cultural, económica. Afirma que es imposible escribir desde fuera del propio tiempo, del tiempo colectivo y concreto que uno habita, del tiempo como época, como destino. Por eso, nos guste o no, el poeta escribe a personas de carne y hueso como él mismo, muy próximas, reales, inmersas en un momento histórico y quizás tristes, enfermas o hambrientas. En definitiva, tiene un cierto compromisocon los lectores y la gente. Pero Borges, de un modo radical, replica que la poesía no tiene que ver ni siquiera con el hecho de que se publique o no. Porque pertenece, dice, a un ámbito propio. No puede estar dirigida a alguien concreto. En gran medida el autor o el lector (para el caso son casi lo mismo) se sitúan en un tiempo “eterno” que contiene al otro tiempo lineal y por eso puede dirigirse a su infancia y estar en ella de nuevo o al mundo de sus abuelos o a su adolescencia. El arte se desplaza por esos ámbitos de otro modo que la carne. Se trata de una idea que repite en varias entrevistas: que uno escribe primordialmente para el lector que es propio el poeta. Se escribe para la poesía y el poema se refiere a la dimensión ideal donde sucede el arte. Por eso, presupone un ejercicio solitario que debe juzgar el autor y que sobre todo debe satisfacerle a él. La difusión de la obra es otra cosa, que atañe, dice, a libreros y editores, pero no es cosa del poeta. Menciona el ejemplo de John Donne, que jamás imprimió en vida sus poemas ni fue leído por más personas que tres o cuatro amigos. Leer y escribir constituyen un acto individual, un trato del escritor consigo mismo.
Hay que precisar que Borges en ningún momento niega el suelo histórico en uno. Seguramente, quiera o no el poeta, la época le acompaña hasta en la última coma que escribe y de un modo oculto está también en el poema puro. Pero no se trata de esto, de negar esta obviedad, sino de que la literatura funda un ámbito sustancialmente original, único, ideal. Es un embellecimiento del mundo, una sublimación. Esta concepción es hermosa: el mundo poético es un añadido al mundo, en cierto modo un paraíso que lo mejora, que posee sus propias reglas y en el que se hallan poemas, poetas y lectores cuando leen o escriben. La poesía cuando irrumpe en el mundo funda un ámbito propio e ideal.
En consecuencia, la poesía no tiene razón de ser, ni puede esgrimir una causa ni encaja en una sistemática o no sistemática explicación de lo real. No es filosofía. Se sustenta en el sencillo florecer porque sí de la rosa de Silesius (“la rosa florece porque florece”). De manera que la poesía es una forma del misticismo y del éxtasis que hiere con mayor fuerza, nótese bien, al agnóstico, porque por esencia pertenece a quien solo tiene su nada y su bruma.
------------------------------------
Es preciso ahora advertir que se han deslizado errores en mis anteriores textos sobre Borges. Pero solo mencionaré uno de los errores, que solo ha existido en un ínterin, y al final no lo era tanto. La pesadilla ha pasado. Se trata de lo que en el fondo sospechaba: ¿Cómo iba Borges a desconocer el japonés o a carecer de maestro de esta lengua para sus últimos días en Ginebra? Como es bien conocido, su viuda, María Kodama, era hija de padre japonés. Aún más, en alguna entrevista ella se proclama en esencia japonesa, incluso antes que argentina, pues su padre la había educado de forma esmerada en la cultura y lengua japonesa. El caso es que yo recordaba, y recuerdo, vivamente que en la entrevista en que ella relata los días postreros de su marido, decía exactamente lo que yo he casi he transcrito; es decir, que tuvieron que contratar a un profesor de árabe, al no hallar buenos profesores de japonés. ¿Será un error?, me pregunté.
Habiéndolo comprobado, he confirmado que en efecto resulta verosímil que buscaran a un profesor de la lengua y literatura japonesas. Porque ambos asumieron que María Kodama no podía satisfacer sus exigencias. Buscaban probablemente a un devoto profesor del idioma, refinado, alguien que hubiera tratado a fondo con los avatares de la lengua oriental y en el que latiera la pura esencia de la civilización japonesa. En alguna entrevista hecha un año antes de su muerte, Borges admite que no lograba aprender japonés, a pesar de los esfuerzos de su esposa. Así que es verdad que María Kodama hablaba japonés y que a pesar de esto, buscaron profesores de japonés.
¿Qué diría Borges de internet? De algo tan gigantesco y monstruoso como la Wikipedia irrumpiendo en medio de las demás enciclopedias que ya nadie consulta y colando errores constantemente, inventando reinos y lenguas más reales que los reales. Hay versiones de la misma en idiomas inverosímiles, como uno de los creados por Tolkien para El señor de los anilloso también una lengua hablada en un país inventado como el Reino de Redonda y en islas que son un minúsculo peñón deshabitado que ni siquiera aparece en los mapas ni lo tienen en cuentas las cartas de navegación; también acaso el idioma hablado por un farero y su mascota, un hurón, en las heladas noches de invierno cuando suena el mar despiadado golpeando el faro. Hay versiones de la Wikipedia en latín y sospecho que pronto habrá en lengua sumeria, la primera que se pudo escribir en tablillas de arcilla; o dialectos que corresponden al habla de un puñado de vecinos que habitan los pisos de un bloque determinado en una intersección de sucias calles en Harlem, Nueva York; o en Eslavo, madre de las actuales lenguas eslavas, como el ruso. En otros casos incluso se ha inventado una escritura para lenguas hasta el momento sin escritura, solamente orales. Se han desarrollado ex profeso para la Wikipedia. Pronto irrumpirán también los alfabetos y los distintos sistemas de escritura, por cientos, miles.
Hay también que deplorar la avalancha de datos equivocados y ruinmente falsos, en nuestras vidas. De todo se escribe flagrantes contradicciones. Por mucho cuidado que se tenga los bulos se extienden coreados incluso por fuentes serias. Los blogs… La mayor Babilonia de toda la historia. Mientras Borges afirmaría que se hace urgente retornar no ya a los libros de papel impresos, sino a los manuscritos, como el bueno de Donne. El mundo se está derritiendo o fluidificando, abandonando su vieja solidez, como por otro lado confirman númerosos filósofos. Lo artificial compite con lo natural, igual que lo falso con lo verdadero.
A principios de siglo, yo disponía de la obra impresa completa de Borges, algún documental en DVD y sobre todo entrevistas que se podían leer online, pero todavía no verlas. Fue entonces cuando de manera paralela a la creación de mi biblioteca personal, que hoy me desborda, comenzó mi auténtica obsesión por Borges. Lo primero, claro está, fue adquirir los clones de aquellos libros que me prestaron en Ceuta. Y lo hice en una librería granadina que ya no existe: la Urbano. Con las pilas de volúmenes sobre mis pobres antebrazos, apoyadas en el pecho, me acerqué feliz al mostrador. Supe que cargaría con esos libros durante décadas. Siguen en un lugar preferente de mi biblioteca; los ejemplares de la Biblioteca de Autor de la colección de bolsillo de Alianza. Pagué unas veinte mil pesetas y los llevé a mi casa. Hace unos dieciocho años.
Leí sin parar a Borges y a lo que él leía y mencionaba en sus obras, me sentía más determinado por el mundo de Borges cuya belleza, solo en apariencia fría, la producían el irónico dudar de todo, la erudición vasta e inútil como algo fatal y la desmesura de las enciclopedias tratadas como obras de literatura fantástica. Me di cuenta de que Borges había postulado el canon para leer y escribir que hoy nos rige, el modo de comprender la lectura, de interpretar el río de autores, épocas y obras. Sé que habito, que habitamos, el espacio que funda y que miramos el mundo y el arte con sus ojos... ciegos.
Borges me emocionaba como nunca lo había hecho ningún otro escritor. Durante la primera década del nuevo siglo puedo afirmar que lo leía a diario, y así ha sido durante diez años. Hoy también debo recurrir a veces a su estímulo, como quien visita un templo. Encontraba un consuelo en su escepticismo y me seducía la amargura sublimada en bella aceptación estoica y envuelta en fina ironía inglesa. Me enseñó que saber es ahondar en la herida, como asevera el Eclesiastés, y hacer que lo real amenace con dejar de serlo. Restar importancia al mundo es el mejor consuelo del mundo que existe; cosa que también han sabido las religiones, que en demasiados casos han fundado la Creación en lo contrario de ella, como también han justificado el puro odio como puro amor, o han llamado alegría a la mayor de las tristezas, o vida a la muerte.
Numerosos párrafos, frases, versos de Borges conseguían que llorara. Y muy a menudo. Siempre era lo mejor que me había dado el día y lo que incluso lo justificaba. A veces la mitad de una frase o una sola palabra tocaba no sé qué fibra. Sus enumeraciones del universo; Proteo en la “unánime noche”; la muerte del autor, que no deja de ser una muerte y que sería un tópico de la filosofía de velatorio en la segunda mitad del siglo XX; el ser escritos por otro y ser apenas sombras inventadas por Homero…; la melancolía y el tiempo; la salvación en una bronca de malevos con cuchillos “sintió el solitario cuchillo en la garganta”; el llanto devenido canción en la Odisea; los dioses y arquetipos que aguardan invisibles; la nacionalidad griega que en secreto ostentamos, pero también la huella de civilizaciones acalladas, periféricas; las lecturas de una persona como su alma; el destino escrito para su cumplimiento en un libro que pertenece a Dios; la esfera de Pascal.
A veces llegaba a estar todo esto en un solo soneto. ¿Cómo podía lograr tal intensidad en los poemas? Es asombroso el modo en que conmueve con la simple elección afortunada de un solo adjetivo. Borges ha construido un paraíso para nosotros.
Trato de evitar que esto degenere en confesión o teñirlo de mí, pues en verdad a nadie importa eso. Pero es preciso resaltar que la decisión borgiana de no creerse demasiado el mundo e instalarse en el carpe diem de la literatura se ha constituido, miedo da reconocerlo, en un proyecto de vida. Un proyecto de vida que incluye el éxtasis. El éxtasis mayor que el mundo. Pero un éxtasis ambiguo, peligroso, que deslumbra. Como señaló Bolaño en alguna ocasión, quien se acerca al éxtasis se quema. Su salvaje llama fulmina. Por tanto, fundar una vida en él es también condenarse. Hay que pagar un precio, porque finalmente escribir significa borrarse uno mismo.
Cuando en otra entrevista le preguntan al escritor qué es la poesía, dice que solo nos cabe expresarlo con la misma palabra “poesía”, sin más, sin justificarla con sinónimos, siempre más pobres, ni deslucirla con explicaciones que habrán de situarse en un nivel inferior de palabras imperfectas y menores en relación con la sencilla afirmación que se invoca con la palabra “poesía”, ella sola.
Con el nuevo siglo, me reencontré con relatos y poemas que desde entonces no he dejado de releer. En el caso de los poemas, además de los tres volúmenes, en octavilla, de la colección de bolsillo en Alianza Editorial que contienen su obra poética completa, he adquirido recientemente esta misma obra poética completa en un magnífico volumen encuadernado en pasta dura, que corresponde a una reimpresión de 2011, publicado en la editorial Lumen. También incidieron con fuerza sus ensayos, que me acabaron de noquear. A menudo la confusión entre géneros literarios, típica de Borges, recorre toda su obra, para mayor peligro y desconcierto. Destacaría un librito límite, de este tipo, con breves e intensos textos en prosa y poemas inolvidables, como el poema de los dones o los sonetos sobre el ajedrez o Spinoza. Los suelo leer a los alumnos en el comienzo de mis clases. Creo que este libro es la obra que más me ha emocionado nunca. Se trata de El hacedor.
En un intento de cristalizar el tiempo ligándolo con el mito, decidí leer todos los 23 de abril, por ser el día del libro, algunos textos de este libro, El hacedor, pero siempre uno fijo: Aquel que titula en inglés Everything and nothing; siempre este. Como otro texto cuyo título es también El hacedor y que trata del poeta por el que solemos creer que existimos, es decir, de Homero y la épica, el mito y la ceguera.
Se trata Everything and nothing de un breve recorrido sobre algunos aspectos de la vida de Shakespeare. Sobresale uno de ellos: que nada de lo que se dice sobre el Shakespeare de carne y hueso, cuya muerte el mismo día que la de Cervantes determina la celebración del día del libro, nada de eso, digo, es cierto. La verdad es que la figura del Shakespeare no existe y se confunde con su obra, que es lo único real, lo que perdura y puede atribuirse a un “Shakespeare” ideal. Al mismo tiempo que el inglés ejecutó una obra abundante, su persona concreta desapareció, quedó ensombrecida por su propia obra. Igual que ocurre, creo, con la figura (la triste figura) de Cervantes. Todo lo que se les atribuye a ambos no está probado, no podemos creerlo con absoluta certeza. Se han tejido mitos sobre ellos. Incluso los famosos retratos, al parecer no son verdaderos y los rostros famosos que han quedado para la posteridad como sus fieles retratos, no son sus retratos. Ni la perilla de Cervantes ni el pendiente del inglés son atributos de los hombres de carne y hueso que fueron.
Ante esta rara impresión de que al hablar de Shakespeare estemos refiriéndonos a un fantasma y que no haya nada más que la propia obra y sus funciones y relaciones con otros textos a los que invoca o incluso debe postular (y no a la reprobable existencia de un autor), ante esta potencia del texto como tal, que absorbe a su propio autor, traza Borges su escrito, cuyo final cito:
“La historia agrega que, antes o después de morir, se supo frente a Dios y le dijo: ‘yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo’. La voz de Dios le contestó desde un torbellino: ‘Yo tampoco soy; yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estabas tú, que como yo eres muchos y nadie”.
Relataba Borges, en otra ocasión, que Jonathan Swift, el obispo irlandés autor de Los viajes de Gulliver, anduvo loco en los últimos años de su vida, sin recordar quién era ni su propio nombre. Recorría como un sonámbulo las estancias de la casa que habitaba en Dublín, y solo se le oía decir, cuando franqueaba las puertas de las habitaciones un bíblico “yo soy el que soy”, “I am who I am”. Se afirmaba para ser, se recordaba a sí mismo que existía, que era real y que estaba vivo, a pesar de haber olvidado su propio nombre.
Pero no somos dueños de nuestro destino. A menudo Borges también señaló que los dos primeros viajes de Gulliver han acabado siendo cuentos infantiles, en un libro cargado de ácido sarcasmo y amargura, que pretendía abordar lo que somos, emprendiendo críticas a la mentalidad e ideas modernas, a la tecnificación del mundo o incluso al colonialismo, evocando la miseria de su propia Irlanda. En cierto famoso opúsculo desarrolla Swift una ironía brutal, que se pasa de la raya, cuando defiende apoyándose en impecables cálculos, sopesando los costes y los gastos, que para acabar con el hambre y con las clases pobres generadas por el capitalismo, solo había que dar a los ricos de comer los niños pobres engordados para ello. Los pobres deben crecer felices, con lo que se ahorraría sufrimiento, pero para ser sacrificados y comidos por los ricos una vez lleguen a la edad adulta. Todos salimos así ganando. Se cancela el sufrimiento y se ahorra problemas al sistema, además de amortizarse los gastos que para el Estado representan los pobres. No he leído páginas más bestiales en mi vida.
Señala además Borges, en otra entrevista, las versiones que nos han llegado del bíblico “yo soy el que soy” con que Yahve respondió a Moisés cuando este le preguntó su nombre. La versión más acertada es la que con razón entiende la mayoría de los teólogos: que Dios se presenta como el único con derecho a decir que es. Todo lo demás, la Creación, los hombres, formamos parte de su sueño. La segunda la expuso, señala Borges, mi muy querido filósofo judío Martin Buber, que atribuyó a Dios en su respuesta una cierta aversión a decir su nombre, que prefirió ocultar pronunciando en cambio la extraña frase que recoge el libro del Éxodo.
Apenas quedan unas migajas de las lecturas, pasadas y futuras. La principal es el consuelo que hallamos en una singular fe inversa: que ni el mundo ni el hombre ni ninguno de nosotros, usted lector y yo triste amanuense, existimos. Todo invita a creer que la verdad, el ser, la realidad, están del otro lado y, aun peor, quizás no haya nada al otro lado. El lado de los arquetipos, los símbolos, los mapas y esferas, de las enciclopedias, de los libros. Pero lejos de vivirse esto como una tragedia, es sublimado por Borges en una experiencia estética. Es el mito lo que se sitúa al principio y al final, o la poesía. La lectura de Borges nos ha conducido a este manso nihilismo. Fundar en esta nadería que afecta también al Yo, la experiencia del mundo puede parecer un triunfo del infierno, pero invoca también el Paraíso.
Que fuera esto lo que presintiera bañado por una luz diferente en un verano perdido en los perdidos ochenta es apenas un postulado que puede esbozarse hoy. Si fue dicha tensión y aporías de lo terrenal lo que me sedujo en secreto, no formulada ni verbalizada entonces, este boceto ostentaría la belleza del círculo, su perfección. Según esto, nunca habría escapado yo de aquel año y podría decirse que todavía me baño en aquel mar y existo bajo aquel sol. Pero a estas alturas no se puede afirmar ya nada, ni siquiera esta bella idea, ni la otra más hermosa de que en algún futuro retornarán la playa, los diagramas escritos en la orilla y la avidez por Borges. Quizás vuelva a no entender a Borges, pero desearlo. Quizás tampoco lo entiendo hoy. Quizás no importa Borges. En cualquier caso, el argentino que ironizó con su propia nada ha supuesto, a su pesar, el papel de un símbolo que ha persistido como algo constante, como un arquetipo cuyo lugar se desconoce, más verdadero que yo mismo. Mito, sagas heroicas, la prosaica llanura manchega devenida en sueño, confundida con el texto, para que la habiten todavía el caballero y el escudero. Seguirán existiendo después de que dejemos de existir, como lo último que resiste obstinadamente a la corrupción y el tiempo.
-
-

 12:28
»
Educación y filosofía
12:28
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
El versículo
Yo he venido para echar fuego sobre la tierra; y ¡cómo quisiera que ya estuviera ardiendo!Lc, 12, 49.
Es sencillo. Todo remite a un simple versículo. ¿Por qué seguir rebuscando? No otra palabra ha sustentado el edificio, ni otra verdad es la que ha pasado de mano en mano, de fatiga en fatiga, de éxtasis en éxtasis. Un versículo. Palabra humana, palabra densa y tumultuosa de los hombres, pero que se debe solo a sí misma. Ni siquiera a Dios. Solo a sí misma. Mundana, terrenal.
Ya no hay tiempo para engañarnos. Ni para plantear la falsedad de este artefacto lógico que nos constituye. Hemos sido sus fieles esclavos. Solo que ahora, ¡ahora!, cobra forma y casi puede tocarse. Lo veo, lo veo. Asisto a la pura epifanía. Al cenit.
¿Seré capaz? ¿Estoy a la altura de esa palabra? Estuve a su altura, creo. Sí. Aunque no puedo ser un cooperante. Tampoco un héroe, ni siquiera un soldado. Pero fui… no sé. Estremecido, fui.
El viaje, insano, ya fue insoportable. Que no nos quieran convencer de que se puede viajar realmente a tal velocidad, a varios kilómetros por encima de la tierra… ¡volando! No es lógico, no, no. La travesía sobre la ciega masa de agua y sal, inmensa, descomunal, vislumbrada abajo, muy por debajo. Una ruta tortuosa que en pocas horas roza los hielos del Círculo Polar Ártico, desde Madrid, y que desciende por la costa Este estadounidense. Lovecraft, Poe, Dickinson, Hawthotne, Whitman. Después La Florida, Cuba, el cielo sobre Kingston, Jamaica. El Caribe. Otro modo de calor, otros vapores, otro magnetismo terrestre que esperaban allí, a años luz de mi circunstancia. Sabía o temía que iba a algo remoto, a otro medio, otra materia. Todo me pareció, en efecto, extraño, perturbador, monstruoso. Europa un simple continente pigmeo, en miniatura. Pero aquello, Dios mío, aquello. El propio aterrizaje del gigantesco avión, con la inercia tirando de mi cuerpo hacia delante ya me previno acerca de lo que me esperaba, algo inmenso que me iba a sobrevenir. Porque, además, cuando tomaba tierra en medio de un vergel con algo de selva, exuberante, verdísimo, fue recibido por relámpagos que caían por pares, acaso veinte, una barbaridad. Una simple tormenta en una tarde cualquiera para ellos. Obvio, característico. Nada de qué sorprenderse. El pasaje parecía tomarlo con naturalidad.
Cansado salí del avión y me encaminé a la terminal de pasajeros, donde me aguardaba alguien que hablaba mi lengua, porque estaba en un país donde se habla mi lengua, lo que era asombroso. Era extraordinario escuchar y entender lo que allí se hablaba y muy extraño que los grandes carteles publicitarios fueran legibles para mí. ¿Cómo era posible? ¿Es que lo estudiado en el colegio era cierto? Me resultaba increíble. Así que anduve incrédulo, como si estuviera viviendo un sueño. Pero no podía evitar escuchar esa candencia jamás escuchada antes. Ni puramente caribeña, ni mexicana, ni colombiana ni venezolana, ni argentina, esa hermosa cadencia era el modo salvadoreño de invocar la lengua común, me decía. Y todo era un inmenso vapor, una enorme sauna, cuando salía del aeropuerto con las maletas hacia el coche que me llevaría al centro mismo de mi existencia.
La noche tropical ya había caído, su sofocante manto. Pero aún en las sombras, sentía a los árboles grandísimos, las aves que gritaban, el zopilote aguardando a la mañana para sobrevolar aquel cielo altísimo y lleno de electricidad. Tardé en llegar una hora quizás, pero llegué. Al bajarme del coche todo era… !!!!!!!!! La gente actuaba con naturalidad. Saludé a todo el mundo. Y alguien me mostró mi habitación. Había llegado a la residencia, situada dentro, dentro de lo que me llamaba irresistiblemente en la noche. Elocuentes zumbidos. Insectos raros, enormes.
Se estaba bien en la residencia. Humilde pero con calor humano, con gente que iba y venía. Sentí que allí había algo para mí muy conocido, muy familiar, quizás un borroso espejismo. Como si hubiera ya estado antes. Había un retrato de los mártires en la pared, más arriba del televisor. Los reconocí.
Dormí a deshora por culpa del jet lag, aturdido, mientras la vida sucedía fuera. Me dormí con un sueño pesado. Pasaron horas, acaso días. Fui poco a poco encajando mi naturaleza en aquella naturaleza, acoplando mi ritmo con el irresistible ritmo del Trópico. Cuando comencé a moverme por allí observé que todo parecía muy sencillo, que las cosas más extraordinarias ocurrían ante la indiferencia de todos. Con la indiferencia de todos. Si por lo menos pudiera, me dije, creer en Dios.
Desde primera hora, sin embargo, a mí no me fueron indiferentes esas cosas que parecían estar brotando de mis sueños. Como si a pesar del impacto recibido, fueran verdades muy mías, de toda la vida. Aquello tan lejano pero tan cercano. Por decir algunas: las tenaces filas de hormigas que transportan hojas, cruzando el campus en su extensión, por el suelo, entre la gente. Vivían en la Universidad. Otras transportaban huevos y crías. Una actividad frenética paralela a la de los seres humanos. Avanzaban en pequeñas oleadas que se entremezclaban con la rutina del Campus. Las que yo creía habitando en la Amazonia, en selvas remotas, vivían en medio de la ciudad. ¿Es que nadie se asombraba de aquello? ¡Si era maravilloso! Cortando y transportando hojas frescas ante la indiferencia de todo el mundo. No podía creerlo.
Más pruebas de que todo era un sueño: el encuentro excepcional con una mariposa grande como la palma de mi mano. ¡O un tucán con un pico mayor que su cuerpo! ¡También colibríes menudos y nerviosos! Y un inesperado bullicio a las cinco de la mañana, bandadas de aves sobreexcitadas que se introducían en mis sueños, mientras dormía. La lluvia como cataratas rompiendo sobre uno. El cielo desplomándose sobre uno. Sin embargo, indiferencia, siempre indiferencia. Turistas, nativos, sin sorprenderse de nada.
En el museo nacional de bellas artes vi tonos rojos, todo encarnado. Hasta una sotana ensangrentada en un cuadro atroz. En el museo arqueológico divinidades extrañas, grotescas, aguardando ritos inhumanos y bestiales. Todo por un lado muy ajeno, muy distante, pero por otro lado, encajando conmigo, conectando con algo básico, algo primario que todavía desconocía qué era. Un embrión, una semilla, una fórmula, una médula espinal. Y el vértigo.
Algunas tardes fuimos a escuchar jazz o música de Jimi Hendrix en casa de alguien. En otro sitio. Tomamos ron, un ron excelente. También hubo una tertulia de escritores e incluso asistí a una conferencia de Galeano entre los retratos inmensos del Che y de Roque Dalton, flanqueado por ellos. Sus aforismos, poemas o prosas poéticas se manifestaban ante mi asombro con un brillo que jamás habían tenido antes, como si hasta entonces hubieran sido incomprensibles y hubiera que cruzar el Atlántico para contemplarlos en su verdad, en su forma y sustancia más real. Eran muy elocuentes, como nunca los había leído o escuchado. Y la música de salsa, el merengue, ¡incluso el reggeaton!, sonaban como nunca y allí sí me gustaban.
Contraje un dengue y fui brevemente hospitalizado, pero tuve que soportar algunas secuelas y sentía una debilidad en el cuerpo y en el alma todo el tiempo. Entre el cansancio y la sobreexcitación. Me ayudaban, me visitaban. Charlaba con todos. Celebraba después con ron y caipiriña cada día bendito, cada jornada irreal, cada rayo del sol de aquellas latitudes. Me sentía convaleciente. Esencialmente convaleciente. Todo mí confrontado a algo sobrecogedor, aun sin su forma material. Se abrieron ventanas y fui comprendiendo todo poco a poco. Pero nunca cesaba la tensión insufrible y me sentía zarandeado por una corriente poderosa, en medio del curso de un río infinito.
Hice amigos, grandes amigos. En las conversaciones, la economía, la guerrilla y la guerra civil finalizada en 1992, por supuesto los mártires asesinados en 1989 o antes Monseñor Romero. Alguien aseguró que Romero no quería morir, que temía a la muerte y que era lo más opuesto a un loco o a un suicida. Su exclusivo e incondicional amor a la vida es lo que lo llevó a la muerte. La paradoja del mártir.
Antes las balas entraban por esta puerta y salían por la otra, donde estamos sentados ahora, decía el viejo guerrillero. En la zona de control, aseguraba, no existía el dinero y todo se compartía. Nadie moría de hambre. Otro confesaba haberse encomendado in extremis cuando una incursión de las tropas se adentró donde estaba este hombre que sentía su muerte tan cerca.
Yo no creo en Dios. O mejor dicho, no sé si creo o no creo. Sé de una palabra viva, actuante, como una conmoción habitando el lenguaje y la historia, un alma cuyas reverberaciones han llegado a modularme. Quizás sea esto lo que por comodidad o fantasía llamamos Dios. Sí es cierto que allí sucedió ante mis ojos una poderosa epifanía. Al menos esto es lo que puedo decir de aquella Verdad que ocurrió ante mis ojos. Una palabra, pues se trataba de una verdad expresable, que progresivamente fue materializándose, como si pudiera por fin leerla fuera de mí, pero que había estado dentro siempre, toda mi vida. Sencilla palabra humana. El versículo. Un par de frases que parecían agigantarse como un titán, entre aquellas montañas de Chalate, o con la visión del Pacífico, cuando sentía que en mis piernas estremecidas tiraba la corriente inmensa, o la misma palabra incendiaria vomitada por los volcanes. Caí en la cuenta. En el apenas mes y medio que estuve sufrimos un huracán, una erupción volcánica de algún volcán cercano a la frontera con Guatemala, el lugar más fresco y agradable donde se encuentran los cafetales. La ceniza vomitada por el monstruo llegó a San Salvador. Y también hubo un temblor sísmico de cierta consideración que nos hizo escapar de los despachos asustados, corriendo para alejarnos cuanto antes de los edificios que en cualquier momento caen sobre uno y lo entierran vivo. Todo natural, cotidiano.
Y esa alma profunda habitando mi cuerpo, esa palabra viva, se iba tornando más evidente, como si todo ardiera en un incendio brutal. Una lengua de fuego. Así se me hizo obvio en la pequeña iglesia parroquial llamada Jesucristo Liberador, cuando iba a no rezar, a guardar silencio, a admirarme. Parece una casita más en el Campus, nada recargada. Porque la palabra que me estaba sobreviniendo se expresaba así, sin florituras. Desnuda, pulsional, rediviva. Yo sentía haber estado allí antes. Allí comenzó a hacerse obvio no solo aquella palabra, sino, concretamente, aquellas palabras. Un versículo que lo era todo, que estaba actuando, como un motor. Con el efecto de un dios, pero sin serlo. Porque nada de esto, de lo que pasó, prueba la mano de ningún Dios al uso. Eran un puñado de palabras muy determinadas, muy concretas y perfectamente legibles. Como si algo que llevara conmigo estuviera allí presente de un modo que no lo estuvo antes. Eran también materia.
Clamorosamente en la capillita estaba aquel cuadro estridente y espantoso, de un inflamado expresionismo, como una agonía, los mártires en medio de un incendio, con bastante sangre. Digámoslo de una vez, despacio y con total claridad: INCENDIO, es decir: IN-CEN-DIO. Y las horrendas pinturas de personas torturadas, en el fondo de la iglesia. Pero delante, en el mismo altar, figuras y cruces naturales, graciosas, llenas de colores simples y un cierto estilo naif. Motivos indígenas, campesinos, mezclando evangelio con la vida corriente y el maíz.
En la pequeña y alegre capilla, que irradia su alegría sin cerrar los ojos al horror, al horror obsceno pintado al fondo, un mural de dolor verdadero y muy real, en su fondo, parecía encajar y vivificar el versículo sobre el incendio. Era preciso subvertirlo todo. De nuevo este mandato, el versículo, aparecía llameante, se encarnaba ante mis ojos, se exteriorizaba para volver a mí como una lejana sinfonía y tomar de nuevo mi vida y hacerme gravitar, gravitar constantemente, como siempre, como será hasta el final, hasta mi muerte.
Con la misma calma, con serenidad y silencio, en el Centro de Estudios Teológicos, se accedía a dos lugares donde estaba también el versículo o la frase o la palabra llameante, de nuevo, como siempre ha sucedido. Me di de bruces contra ella. El primero, el museo, el Museo de los mártires, es estridente, brutal, desesperante. La sangre en todos los sentidos, dolor y beatitud, pecado y santidad. El dolor parecía haberlo vencido todo, pero al contrario, la palabra, el versículo, latía fulgurante en él. Allí estaba, encarnado y concreto, el versículo, presto a cambiarlo todo. ¿Quién vencerá?
Fuera, en un patio grande, estaban las rosas. Allí aparecieron los cuerpos. Alguien me dijo que cuando se presentó a ver el desastre en la mañana de aquel 16 de noviembre de 1989 en la UCA, hacía unos días que había dejado de fumar. Sin embargo, al ver aquello, extendió el brazo hacia el bolsillo de la camisa de otro hombre también allí afectado por la pena y el estupor, y tomó sin mirar, con el rostro fijo en la muerte, gravitando en aquel dolor, tomó, digo, un cigarrillo. Desde entonces esta persona volvió a fumar, hasta hoy. Nunca se ha vuelto siquiera a plantear dejar de fumar. Así me lo contó.
Hay que decir que todo parece, a fuer de sencillo, de algún modo también aparatoso. El versículo parece estallar, está por donde vaya uno, en la atmósfera tropical, en el altísimo cielo y en el sol que casi lastima y nubla la vista. Algunas noches son también sofocantes.
Aquel incendio, supe, ha sido el mismo incendio que muchos años antes me incendió. Es decir, yo y ellos no somos más que la acción de una palabra que vence al tiempo. Una palabra que se teje en la historia, y pasa de mano en mano en el abismo. De este modo ha habitado en mí, pero jamás la vi tan clara como allí en esos días. Fue un éxtasis, una epifanía restallante. No puedo decir que este fenómeno sea algo verdaderamente divino, en el sentido de lo sagrado como lo que ni nos toca. Esto no solo me toca, sino que vive en mí. En torno a un puñado de palabras se puede construir todo el edificio, lo que llamamos alma. Resulta que había estado siempre: en la infancia, en la mansedumbre y en la pesadilla, en el cuerpo y sus transformaciones, en la escuela y el instituto, en las alucinaciones, en el secreto rito del Fénix, un secreto a voces. Ese versículo inflamando la historia, refulgiendo en los s recuerdos, en la universidad, en muchos atardeceres que no por esperables y tópicos dejan de mostrar el infinito, en la tensión y el hambre, en los bautizos de fuego que nos asolan en una vida que acabará perdiéndose en la nada, en los libros, en la noche, en Shakespeare, en Cervantes, en Borges, en la tibia mano del padre, en las estrellas, en la arena, en los juncos, en la sal, en los perros, en las fragatas, en los locos… estaba allí, siempre, incandescente. La palabra.
Es la gema, el sol en torno al cual descubro que he gravitado, lo único que sé, lo que espero desesperado, el éxtasis que algunas personas instalaron en el cuerpo vacío del neonato, del neonato que fui, para vivificarme. Todo ardiendo en secreto.
Pero no, no creo en Dios.
-
-

 12:48
»
Educación y filosofía
12:48
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Bendita inocencia
Marcos Santos Gómez
- ¡Qué lástima! Era tan bueno y tan noble –exclamó Rosa-. ¿Cómo ha podido ocurrirle? ¡Qué forma de morir!
En la esquina de la calle San Antón con Recogidas, en Granada, muy cerca de la fachada de la Iglesia también llamada de San Antón, las dos mujeres intercambiaban impresiones. Rosa vestía una gabardina corta, con el color crema que suelen tener estas prendas. Brunito, el hijo de Rosa, callaba. Eran viejas compañeras de promoción, es decir, amigas de la infancia, ya ubicadas en la segunda etapa de la vida. La mañana estaba lluviosa, pero con esa lluvia ligera que en algunos lugares se denomina chirimiri, lo que no impedía que, de vez en cuando y sin aviso previo, cayera un breve chaparrón. Mientras estaba por caer el próximo se podía parar uno en la esquina sin mojarse demasiado, aunque con la ayuda de un paraguas o sencillamente con el chubasquero. Ambas continuaban enfrascadas en el lúgubre asunto del accidente mortal de Ángel, conocido como Angelote o Angelito, un amigo común, también de la infancia.
Junto a Rosa, Brunito miraba lleno de aburrimiento el suelo encharcado, entristecido por el otoño. A pesar de su desinterés por el fallecido, a quien profesaba un odio permanente, no podía dejar de prestar atención a lo que su madre contaba a la amiga, que se llamaba Francisca pero pedía que le dijeran Paqui. Esta, algo más bajita, vestía una suerte de poncho contra la lluvia de aire más informal que la gabardina de Rosa. No cesaba de efectuar gestos de admiración, que además de mudarle la expresión de manera algo aparatosa, se acompañaban de un ligero balanceo del tórax y sobre todo de bruscos movimientos de los brazos. Mientras, Rosa prolongaba su elegía:
- Tan joven, por Dios. Y de esa forma… ¡Era tan bueno! Es espantoso que nos viéramos precisamente la víspera. Llegamos a tomar café, pero, mira lo que estaba por ocurrir, ¡qué lamentable!
- Desde luego, - contestaba Paqui-. Me parece verlo ahora mismo como era en el colegio, con esos ojos azules tan claros, ¿te acuerdas? Era incapaz desde pequeño de hacer daño a nadie. ¡Incapaz! Tenía un corazón de oro.
- Y era listo. Me acuerdo de aquel premio que le dieron, en quinto o sexto, cuando ganó el concurso de poemas, con uno que decía “oh suntuoso mediodía….” Parece que fue ayer.
- Ah, sí, me acuerdo perfectamente de ese concurso, –apuntó Paqui-. Pasó algo, sobre una palabra que no valía o así… era la palabra “suntuoso”, me parece.
- Yo lo recuerdo también, porque de hecho lo estuvimos hablando no hace mucho, evocando los tiempos del colegio. Nos veíamos todas las semanas en el yoga. Decía que estaba centrado en su equilibrio, que había que contemporizar y dar un giro a las cosas. Por eso se estaba implicando mucho. Le preocupaba el lado espiritual, que me explicaba después de las clases. Era un ser de luz. No merecía esa muerte.
- La palabra era, - repitió Paqui-,“suntuoso”... pero él quiso decir otra cosa, o dijo algo raro, no sé, después se supo.
- No, lo que pasó es que él había querido decir “suntuoso”, pero dijo, o mejor dicho, escribió “untuoso”.- Se equivocó de término. Don Rafael se quedó un rato contemplando el poema con el ceño fruncido, y tras unos instantes, levantó el rostro y miró al pobre Ángel. Le preguntó varias veces qué había querido escribir, y en particular le preguntó por el término “untuoso”. Don Rafael pareció aceptarlo al final. Angelito insistía en lo de “untuoso”.
Así había sido. Unos días más tarde Don Rafael anunció en clase que el premio era para Angelito. Se resaltó el “curioso pero expresivo y original” uso de aquel adjetivo como un “golpe de inspiración propio del mejor arte”, al menos así lo señaló el jurado. Después vino la entrega de premios, que eran libros. Mientras Ángel regresaba a su asiento después de recoger el suyo, en medio de los aplausos, Don Rafael y Don Eduardo enfatizaban entre ellos, sin dejar de aplaudir, la originalidad de descubrir que el mediodía es pegajoso y que el sol a menudo parece untarnos y que por eso se le puede calificar de untuoso, es decir, que se pega al cuerpo o nos torna pegajosos. “Una imagen vanguardista”, concluyó Don Rafael. “Evoca claramente al sudor” añadió Don Eduardo.
- Sí, ¡es verdad! El premio era un libro con la cara de un perro en la portada – logró recordar Paqui, gesticulando mucho, de manera que el poncho impermeable parecía que ondulaba como un mar surcado por las olas.
- Claro, adoraba a los animales. Hablaba siempre bien de ellos… todavía guardaba ese libro. Era una especie de novela de aventuras, no sé el nombre...
- Colmillo Blanco –cayó Paqui en la cuenta-. Había también una película del libro.
- Sí, eso fue en la época de los boy scouts. Le gustaba la naturaleza, siempre fue así –exclamó Rosa con tristeza y como si estuviera a merced de una ensoñación-.
- Estuvo mucho tiempo en los scouts y después ha seguido de mayor como jefe de tropa y jefe de grupo, ¿no era el jefe de tu niño?
Brunito miró hacia arriba, sintiendo un breve interés al oír esta alusión, pero al poco el interés devino desesperación. Padeció la soledad de constituirse en aquel momento como el portador de la verdad. La verdad, pensó, de que el jefe Angelote era pesado y muy cursi. En la última excursión repitió sin parar que el bosque es bueno, que los árboles son buenos, que los pájaros también, y por supuesto el resto de los animales, e incluso las plantas son también muy bondadosas y sienten dolor y son capaces de escuchar música clásica.
Era bastante habitual que Ángel discurseara de ese modo. Se vio con mayor claridad otro día que Brunito evocó con pesadumbre. El día que a Ibáñez le mordió una culebra escondida entre unas zarzas, en el Almoraima. Brunito lo recordaba conteniendo la risa. Ibáñez rompió a llorar y corrió a donde estaban los mayores, aguantando el brazo del mordisco con el brazo sano. Lo aguantaba como si paradójicamente, no quisiera ni tocarlo.
Aunque a Brunito le hacía mucha gracia, el instinto le aconsejaba evitar que su madre le viera riendo. El vivo recuerdo de Ibáñez, con la cara espectral, casi de cera, llorando a moco tendido era irrisorio. Entre clamorosos ayes, a duras penas vocalizó que una “bicha” venenosa le había mordido en el brazo y que sentía que el veneno ya le hacía el efecto. Ángel fue a mirar dónde podía estar la bicha y parece que encontró al animal, más atemorizado aún que el niño. “¡Es una culebra nada más!”, gritó. Todos respiraron. Tomasete, el jefe de los lobatos que se había puesto a curar la herida en el bracito del niño, exclamó con tono magistral que claro, que ya no quedaban víboras en aquel bosque ni prácticamente en toda Andalucía.
Mientras le untaban yodo en lo que parecía apenas una rozadura rosada, llegó Ángel decidido a espetarles su discurso. Se dirigió pletórico a los niños que habían formado un corro alrededor de Ibáñez y Tomasete, para proclamar que existe una sagrada hermandad entre los animales, incluidos nosotros los humanos, y que ellos también sienten pena o alegría. Señaló con énfasis que todos sin excepción son nuestros amigos, que nunca nos quieren hacer daño, que ninguno es violento porque sí y que prefieren vivir en paz y armonía. Quizás aquella culebrita inocente había sentido pánico y por eso se había defendido, pero jamás habría intentado atacarle porque sí.
Después de aquello ambos jefes, intercambiaron impresiones. “El corazón del niño es bueno”, “el niño responde al amor con amor”. Así, cuando marchaban en formación relajada, Ángel se acercó al pequeño del percance, para incidir en la idea de que el cosmos es una gran bondad, una bondad que vibra, y cuando vibramos con el mundo, vibra esa bondad y los animales y el hombre se aman. Brunito, un poco más atrás, lo oía todo, y vio muy bien a Ángel señalar arrobado a un escarabajo inmenso, como un artefacto acorazado de vivo color de azabache, un pedazo de metal negro bien bruñido.
- Mirad, -dijo- observad su belleza. Todo lo que existe es una cadena de bienestar.
Continuaron su marcha. Pero Brunito, que iba un poco más atrás, tras cerciorarse de que los jefes no miraban, aplastó con un fuerte pisotón al coleóptero, que crujió al quebrarse como cuando se siente el ruido de algo que cruje en la boca cuando lo masticamos, quizás palomitas de maíz. Allí quedaba el bicho, desconcertado y agonizando, mientras Brunito y otros niños se reían a mandíbula batiente.
Pero volvamos a la charla de las dos amigas.
- ¿Y qué decías del yoga? –preguntó la del poncho.
- Que estaba muy involucrado. Le gustaba hablar de lo espiritual, de la energía, del buen rollo universal… había leído libros.
- Pues fíjate que la última vez que lo vi, fue en una foto en el periódico. Le estaban entrevistando sobre algo rarísimo, unas yerbas…
- Ayahuasca. Se juntaba con una especie de religiosos e iban al campo. No cesaba de repetir que los gurús realizaban verdaderos milagros, que se invocaba a la gran madre y entonces las cosas devenían bellas. Estaba obsesionado con las asociaciones mentales que uno descubría al tomar esa yerba. “Es extraordinario, me decía, tienes que probarlo”.
- En verdad, eso parece una secta –exclamó Paqui.
- No creas. Hoy día la gente busca su camino y hay que ser tolerante. Estaban en ello los dos, nuestro guía espiritual de las clases de yoga y él mismo. Iban los fines de semana al campo y se dejaban envolver por la gran madre. Una vez me contó también que levitaba, que flotaba de verdad, que algo poderoso lo alzaba. Y me lo repetía con mucho énfasis, implicándose y jurándolo por Dios. Hablaba también de un libro que había escrito para refutar la creencia de que los animales son crueles.
- Sí, conozco esa faceta. Es que lo vi en youtube, hace años –dijo Paqui-. Fue el verano que descubrí a youtube precisamente. Cuando se me ocurrió buscarle porque de pequeños habíamos sido muy amigos, y porque busqué a todo el mundo. Lo vi rarísimo, haciendo esas cosas. Había un vídeo de alguien practicando una sanación. Él observaba y la persona sanadora, una mujer bajita con el pelo largo y gris bastante encrespado, tocaba la pierna de alguien, con la carne como podrida. Él solo miraba en silencio. Daba la impresión, eso sí, de estar como dormido. Se tambaleaba un poco y a veces le entraban como escalofríos.
- Se ve que tuvimos la misma idea con el youtube. Yo también lo encontré una vez, ese vídeo, y se lo dije, que era desagradable. Pero había otro peor. Aparecía tumbado en un césped, bocarriba. Jugaba totalmente entregado con una rata grande y gris, como las que salen en las películas de torturas, en las mazmorras. El bicho saltaba sobre su cuerpo, del césped a su pecho, y del pecho al césped. La rata estaba como loca. Cogía carrerilla y botaba sobre la barriga de Ángel, bastante feliz. Me dijo que el vídeo era para demostrar que la rata es un animal bueno si lo aceptamos como es, si no lo discriminamos.
- Dios mío, ¡qué horror! Pero si yo veo una rata y nada más verla me entran ganas de vomitar – exclamó Paqui sofocada, con un aparatoso balanceo de brazos, que ejecutaba con el fin de no dejar sombra de duda sobre lo que había dicho.
- Pues la adoptó. Debía de tener en su casa un circo. Ahora se comprende todo… imagínate.
Brunito escuchaba con un rictus entre el sentimiento de lejanía y el asco. Fijó la vista más abajo en la acera, y vio un gato que corría con algo en la boca, algo vivo que pataleaba. El niño se interesó bastante y trató de discernir qué podía llevar en la boca ese gato, lo que le evocó automáticamente al otro espécimen que hacía unos días habían querido volver loco en la escuela. Estaban, de hecho, llevando a cabo un experimento. El animal había saltado el muro y andaba husmeando por el patio cuando lo cazaron.
Los niños de la clase y las niñas acudieron en tropel a presenciar el experimento. Procuraban que no se viese desde las ventanas el proceso excelentemente estructurado que llevaban a cabo. Alguno había traído de casa una pasa hinchada de agua y juraba que era el corazón de otro gato. Lo tenían amarrado en un rincón entre la pared y un arbolito de mimosas donde se anudaba la cuerda. Seguramente estaba enfermo y por eso no opuso demasiada resistencia y hasta quizás se daba él mismo por muerto con resignación. Todos observaban encandilados. Eran toda la clase de tercero.
Solo un providencial golpe de suerte salvó al animal. Magullado y ruinoso, con alguna herida ya, incipiente, escapó a la muerte lenta porque Don Santiago, palpitante, corto de vista y con algo de Quijote, llegó a dispersarlos. Todos huyeron rápidamente formando una polvareda y quedó el gato solo, recién arrebatado de los brazos de la muerte.
Pero las dos pesadas, se decía Brunito, seguían hablando. Tenían carrete…
- y gritó, -estaba diciendo Rosa inmersa ahora en el recuerdo ominoso- en medio del gran corro de scouts sentados que escuchábamos las órdenes para el siguiente día. Dios santo, fue a principios de los ochenta.
- ¡Ay, clarooo! Pero no recuerdo bien eso, ¿cuándo fue?
Brunito comenzó a bostezar de manera aparatosa que quería indicar sin más que se aburría. No dejaba de evocar en su fuero interno al “pringao” de Ángel.
- Fue en la acampada de Benaocaz. ¡Qué tiempos! –Continuó Rosa-. En torno a la hoguera.
Brunito se sabía la historia de memoria. El tontaina de Angelito o Angelote, de chico, había hecho alguna tontería, no estaba claro del todo, en una asamblea. Ni él sabía por qué lo había hecho, qué afán le había impelido. Colorado como un tomate, se levantó sacudiéndose. No osó pronunciar ni una sola palabra. El Gran Manitou le ordenó salir y ponerse junto al fuego, para que todos lo miraran con desprecio. Los vidrios de las gafas de aquella versión infantil de Angelote reflejaban, como espejos alucinantes, las llamas de la hoguera, que se movían sinuosamente en ellos. Entonces, en la noche, el Gran Manitou espetó, fuera de sí: “¡Los zapatos! ¡Quítatelos ahora mismo! ¡Los zapatos!”
El pobre Ángel ante los ojos de todos, él mismo pasmado por lo que había hecho, obedeció con una sonrisita nerviosa que a ratos parecía deshacerse en un llanto incipiente. Se quedó de pie abochornado y descalzo, pisando el suelo de piedrecitas, ramitas y hojas secas. El Gran Manitou señaló a un subalterno, que se puso también de pie y en medio de un sepulcral silencio recogió las botas y desapareció en la tiniebla. Entonces, el Gran Manitou le ordenó a Ángel que esperara allí, pero fuera del corro y lejos de la hoguera, pasando frío. Se fue el niño a donde le habían dicho y permaneció temblando, junto a un alcornoque, musitando que todo fuera por favor un sueño y que él no lo hubiera hecho de verdad.
No recuperó su calzado hasta el día siguiente al mediodía. Se vio obligado a caminar descalzo toda la mañana. Nadie le miraba. Cuando le devolvieron las botas, se las calzó sin decir nada.
- ¡Qué fuerte! Yo ni me acordaba. Pero no cuentes eso ahora, por favor –señaló Paqui compasiva-. Ha muerto, ha muerto el pobre.
Rosa casi se excusó. No merecía ser mancillada su memoria. No se le debía estropear la muerte que le había acarreado la mala fortuna iracunda y sangrienta, pues después de todo, era un buen hombre. Las dos callaron, por fin, y Brunito suspiró con alivio, mientras el chirimiri se convertía en el esperado chaparrón. Se habían acordado de bastantes tonterías. Ignoraban por qué. Cuando alguien muere, se le respeta y punto. Así que callaron para siempre. Se despidieron con amistosa devoción y cada una corrió en direcciones opuestas. Sólo en un último momento, Paqui le reclamó un dato postrero a Rosa, sobre el modo bestial de morir que había tenido Ángel. Porque había criado con tanto amor al pequeño león, lleno de confianza, dejándolo crecer y ser él mismo.
- ¿Y qué ha sucedido con el león?
- Lo tuvieron que sacrificar.
-
-

 13:49
»
Educación y filosofía
13:49
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Borges y yo (segunda parte)
Marcos Santos Gómez
Hace poco se han sabido las circunstancias de la muerte de Borges, que ilustran en gran medida cómo era. Contaré lo que sé a partir de la declaración de su viuda María Kodama, que puede consultarse en la reciente entrevista publicada en un conocido periódico. Yo en su momento la leí y supongo que al lector de estas líneas le ha de bastar una sencilla búsqueda en Google para localizar esas palabras y confirmar la autenticidad, aunque me temo que ya marchan por ahí solas y sin dueño.
Kodama señala que Borges supo que estaba desahuciado más o menos una semana antes de fallecer. Quiso pasar los últimos días en Ginebra, ciudad que adoraba. Lo decidió por el apego que sentía hacia ella, pero también, según Kodama, para evitar el acoso periodístico que se podía formar en Argentina en torno a ellos. Así que para no convertir su muerte en un espectáculo, se retiró a una discreta casa en Ginebra, que es donde se halla enterrado.
Mientras tanto, o sea, mientras se moría, aprendería una lengua nueva. Pensó primero en el japonés, pero no encontraron un buen profesor. Por supuesto, para Borges ser profesor de un idioma, como él lo fue de la lengua inglesa, implicaba necesariamente imbuir al alumno en su literatura. Porque, seguramente, pensaba que no se toca la esencia de un idioma sin conocer bien su forma estética ni su más honda fibra, ni sin impregnarse el aprendiz de su perspectiva, tono y excelencia. Cuando un idioma es más él mismo, en su especificidad, es cuando más se trasciende a sí mismo. Hay que llegar a su corazón. La palabra ha de destilarse para acceder a su núcleo exacto. La búsqueda del decir preciso y bello hace extraer el néctar de que es capaz cada lengua. Si no se considera esto, no se entiende verdaderamente el idioma en cuestión ni incluso la propia lengua materna.
Pero difícilmente se encuentran entonces y ahora profesores que tengan esto en cuenta. Por lo menos, en aquellos días urgentes no lo encontraron de lengua japonesa.
Borges buscaba en sus últimos días algo que no dejó nunca de apreciar: una lengua y literatura periféricas desde el punto de vista occidental y que de hecho Occidente haya ignorado. O una lengua muerta, lo que tiene en realidad un “efecto” parecido y para el caso es casi lo mismo. Es decir, no solo importa captar en su profundidad un idioma, sino adentrarse en el hecho en sí de atreverse con un modo extraño de literatura. Se trataba de relativizar el canon occidental y seguir viajando intelectual y estéticamente. En gran medida creo que por esto Borges se había embarcado a lo largo de su vida en el estudio del anglosajón, del islandés y las sagas nórdicas, del latín (curiosamente apenas supo griego antiguo), de todas las formas modernas y antiguas del gaélico, del francés, del alemán, del italiano… Seguramente leía también portugués, catalán, provenzal, etc. Pero sobre todo, como es lógico, tuvo una especial deferencia con las literaturas no europeas de la India, China y Japón, o con el hebreo bíblico (y la literatura de la Cábala o el Talmud), cuyos idiomas no conoció, pero sí sus literaturas en distintas traducciones.
Además de las citadas, había otra lengua de particulares resonancias para él. Se trataba del árabe clásico. A menudo sus cuentos o microrrelatos de libros como El hacedor se desarrollaban a partir de ideas, regiones, autores y obras escritas en árabe. Compuso algunos famosos ensayos sobre las primeras traducciones de Las mil y una noches, extenso libro que adoraba, aunque según cierto amigo del autor de estas líneas, gran estudioso y profesor de árabe, el extenso y conocido libro de cuentos parece haber sido obra de orientalistas de influencia occidental, y no tanto de verdaderos escritores de lengua árabe. Por ejemplo, me señala, el caso del gran califa Rachid, que fundó en Bagdad una especie de universidad anterior a las universidades de la Europa cristiana, hacia el siglo IX, llamada “Casa de la Sabiduría” y cuyo modelo imitaron en Europa proyectos culturales como la Escuela de Traductores de Toledo fundada por Alfonso X el Sabio. En Las mil y una noches aparece el califa Rachid nada menos que como el terrible esposo de Sherezade, a quien esta va relatando el libro para prolongar su vida. La persona histórica de Rachid, me indica este colega, fue a todas luces muy distinta del soberano pendenciero, mujeriego, frívolo que pintan Las mil y una noches.
Lo arábigo, pues, fue admirado por Borges e incluido en sus obras. Recogió y literaturizó, entre otros elementos, la concepción fatalista del destino inexorable que está escrito para cualquiera de nosotros; el álgebra y la alquimia; el vasto desierto que para un rey beduino equivale a un laberinto sin muros ni puertas; la teología y las verdades intemporales; la eternidad del Corán; las caravanas y las travesías; la metáfora del éxtasis en el vino; las leyendas sobre demonios y genios e incluso el nombre que Borges da al mismísimo Aleph, la primera letra del alifato.
Cerca de Tánger también, aunque en época romana, halló el legionario protagonista de su relato El inmortal las aguas que lo tornaron inmune a la muerte; y no pocos de los sabios presentes en sus ensayos y cuentos hollaron las arenas de Egipto y sus pirámides, las de Arabia, las de Mesopotamia… o tal vez insinúa algún otro relato el motivo árabe de la búsqueda matemática y geométrica de lo eterno mediante la infinita repetición de patrones y trazos entrecruzados como en los azulejos de la Alhambra. En el despliegue de la ciencia, en el bosque de columnas de la mezquita cordobesa, en la simetría de fuentes y jardines, está prefigurado el Paraíso.
No obstante, Borges no se había aproximado de verdad a la lengua árabe. Fue en Ginebra durante los días postreros de la agonía, cuando Kodama halló precisamente a un erudito egipcio, profundo conocedor de la literatura y de la belleza de su lengua, un hombre culto y valioso pedagogo. Kodama le refirió las circunstancias de su futuro alumno, pero no el nombre.
Cuando este hombre, ya dentro de la casa que ocupaban el escritor y su esposa, se percató de que su alumno iba a ser Borges, nada más verlo rompió a llorar y reprochó cariñosamente a María Kodama no haberle especificado que se trataba de enseñar árabe a Borges.
Parece, según cuenta su viuda, que los siguientes días, más o menos una semana de aquel verano incipiente de 1986, Borges aprendió los trazos elegantes de las letras del alifato, en sus cuatro formas, dibujadas en la palma de su mano por el profesor. Al mismo tiempo se adentró hasta donde le alcanzó el aliento en la compleja gramática llena de matices (muchos intraducibles) del árabe clásico. Comentaron y leyeron poemas.
Había pedido ser enterrado en Ginebra. No se sabe nada de sus ultimísimos instantes, pero de lo que se conoce a medias o se intuye, creemos que profesó su estoicismo hasta la muerte. Esto, hemos señalado, ocurría aquel junio de 1986 con el que he comenzado este relato. Sentí la ausencia de Borges entre los vivos. Era el tiempo del otro Borges, el de los libros, el que acapara hoy su memoria confundiéndose con el que reposa en Ginebra bajo un verso de alguna saga islandesa o sajona. Y es este Borges platónico, el de los libros y quizás el de internet, el que nos interesa y con el que hemos dialogado a lo largo de cuatro décadas. Soy consciente, no obstante, de cuánto ironizaría él con las palabras tópicas que acabo de proferir, vertidas en un párrafo que peca de sentimental y que sigue confundiendo un Borges con el otro.
Volviendo a mis últimos años de licenciatura, hacia 1994 más o menos, tomé muy en consideración el consejo de aquel amigo estudiante de que leyera la poesía de Borges. Algunos poemas y, como siempre, sus relatos, fueron leídos o releídos por mí cuando habitaba la gran casa, la especie de mansión con varios niveles, jardín dejado de la mano de Dios y con un sótano como oscura cueva con una gran y perturbadora cadena colgando del techo. En ella se celebró la sesión de espiritismo que he relatado en otro escrito. Pero este es otro asunto.
En el jardín asilvestrado, donde había un pequeño granado que al mostrar sus frutos en otoño parecía un duende, releí a Borges y a los que hasta entonces habían sido mis clásicos favoritos. En realidad declamé para mí mismo con furia. La poesía: Fray Luis, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz (místico del que un profesor irlandés franciscano con su hábito monacal trató de leer en un español irreconocible algunos versos, cuando pasé un curso en Irlanda… pero esta es otra historia). Por supuesto, releí todo lo que encontré de la obra poética de Quevedo.
Quizás fue la época en que me ocupé con mayor fruición, en medio de dudas y abismos existenciales, de muchos de los poetas castellanos, en especial del Siglo de Oro. Fue en gran medida un agridulce reencuentro con ellos. También leí casi toda la Biblia en la rancia y cargante traducción de Nácar-Colunga. Concretamente un viejo volumen heredado de mi familia. Y tropecé a menudo con el Eclesiastés, que me hacía llorar.
Para nuestro relato resulta un dato significativo cómo se colaron una vez más los cuentos de Borges, que comencé a releer con contenida devoción, pero además comencé a sospechar que el escritor argentino tenía otras obras escritas además de los ya tan mencionados y tan conocidos libros de relatos. Fue entonces cuando comenzó (aunque se iría consumando vivamente en el nuevo siglo) mi etapa fetichista, la del fetichismo hacia Borges. Su gnosticismo me impregnó, es decir, la hipótesis de que existe una herida en el mundo y que de hecho el mundo existe porque existe esa herida. Santidad y pecado, como en la biografía de San Agustín (cuyas Confesiones leí también envuelto en lágrimas en esa rara primavera de 1995), se dan la mano en las cosmovisiones de los gnósticos del Siglo II. Fue quizás Simón el Mago, el heresiarca, el que se paseó por el Mediterráneo en un trirreme acompañado de una sacerdotisa que había rescatado de un burdel de Tiro.
Inmerso en especulaciones gnostizantes avancé en los noventa del siglo XX. Es preciso concretar que dichas especulaciones a là gnóstica no fueron jamás escritas, por fortuna, y solo se dieron como repentinos éxtasis seguidos de furiosos ataques de arrepentimiento, pecado y culpa. Siempre embargado por una inflamada ansia de redención, sentía sucederse los cielos y los infiernos. Pero esa tempestad que me asoló derivó en dilemas y agonías muy concretas. Por ejemplo, la turbulenta decisión entre hacerme fumador empedernido o dejar para siempre el tabaco. También supe del vértigo de mirar mi propio antebrazo con la absoluta convicción de que un día será ceniza. O el trance de experimentar la euforia de alguna copita de más, para después padecer la travesía en el desierto de la resaca. No puedo sin embargo decir que sufriera, o por lo menos, que sufriera en serio. A menudo subía y recorría el Albaicín granadino como si fuera el páramo de los padres anacoretas. Esperaba en mi fuero interno que los cielos se abrieran y tejieran en mí las respuestas a todas mis dudas o que me abrasara el incendio de alguna profecía sobrecogedora. Ciertamente puedo ahora reírme de estos duelos porque siento que quien los protagonizaba no era quien escribe estas líneas; no era yo e incluso diría que es imposible que yo hubiera sido alguna vez ese joven. Es verdad que lo recuerdo, pero sin acabar de reconocerme en él.
No hubo una variación importante en un par de años adentrados ya en la segunda mitad de los noventa, más allá del progresivo prestigio que para mí adquiría cada vez más la literatura de Borges. Quizás la observación más pertinente sobre aquellos años de mediados de los noventa, es que me consagraron en la devoción borgeana que he profesado toda mi vida. Los cuentos comenzaron a formar parte de mí, lo que técnicamente quiere decir que me formaron estableciendo un cierto canon de escritura y hasta de vida.
Por algunas circunstancias que no vienen al caso, hacia 1997 me instalé en Ceuta. Resumamos en dos hechos fundamentales aquellos años ya finales del siglo XX: prosiguió la tempestad gnóstica entre la exaltación y el abismo; y conocí a Casimiro, de inolvidable nombre. En aquella época, aunque era profesor, vivía como un estudiante, es decir, en un piso compartido con otros profesores y empleados de la Universidad.
Casimiro había leído mucho. Más que yo, desde luego. El doble, quizás. Solía atender callado en las reuniones, pero cuando decidía explayarse, brotaba de él literatura pura. Este amigo decidió, nunca he sabido del todo por qué, comprarse la obra completa de Borges para prestármela y que yo la leyera. En aquellos años la acababa de reeditar la editorial Alianza, en colección de bolsillo. Un conjunto de libros que contenían todo Borges, solo que, como ya he dicho, la mayoría de sus obras son textos muy breves, y su obra completa apenas ocupa espacio en una biblioteca. Es asombroso, porque es en ello donde se justifica el Nobel que ganó extraoficialmente, en el corazón de todos sus lectores. No es una obra cuantiosa. De hecho, la anterior edición, me parece que en Emecé, constaba solo de cuatro volúmenes que otro colega prefirió comprar para ajustarse al hueco que tenía preparado en su biblioteca para el argentino. Comienzo a entrever que la obra de Borges, su verdadera creación y producción, es todo lo que sus discípulos admirados estamos contando de él.
Porque Borges apenas escribió, si lo comparamos con cualquier otro grande de la literatura. Aunque es verdad que hay otros autores de una sola obra o dos, como Juan Rulfo, que yo pueda recordar ahora. Pero el caso de Borges es extraño. Me había comentado ese otro amigo que compró la obra completa de Borges en cuatro volúmenes, seguramente en Emecé, que penden dos graves axiomas sobre Borges: 1ª: que era un genio, uno de los más grandes escritores del siglo XX y acaso de la literatura universal; 2º: Casi tres cuartas partes de su obra es pura morralla. Me sentí mal al oír aquello, que lo profanaba y que me sentó como una bofetada cuando este amigo lo espetó sin reparos. Pero la evidencia manda y resulta que Borges había decidido ser un “simple” comentarista de otros y un autor de reseñas, desde una posición fundamental de lector, antes que de autor.
Así pues, con una sensación extraña, ante la escasa obra completa de Borges apilada en una mesa formando tres pequeñas torres, constaté que eran muy pocos libros y que, en efecto, casi todos eran prólogos, comentarios, conferencias o breves notas sobre otros autores. Sin embargo, aquellos libros de bolsillo parecían iluminar la habitación entera, se diría que demandaban a uno que gravitara en torno a ellos, como un planeta rodeando a la incandescente estrella. Sentí inflamarse mi curiosidad hasta el extremo. Allí estaba, como jamás lo había visto, el espejismo literario que definía a Borges.
Por primera vez abordé la tarea de leer absolutamente todo. Sin saber por qué, Casimiro, que se sabía de memoria los comienzos de decenas de novelas, me había proporcionado la posibilidad de leerlo entero por primera vez. Tal vez fue un acto de compasión. Desde entonces, los libros esenciales de El aleph y Ficciones los habré releído unas diez o quince veces, pero además se sumaron otras obras de etapas anteriores y posteriores al gran mediodía de sus dos libros capitales.
Hasta el momento había supuesto para mí un misterio qué otras cosas podía haber escrito Borges. Así a primera vista, Borges era el autor de estos dos libros de relatos a los que no paro de referirme, pero, propiamente, solo suponen una parte de Borges, una de las diferentes formas que existen de Borges. Quizás estaba ya prefigurado en su obra narrativa anterior o en los poemas. Ahora, a años luz de aquellas jornadas ceutíes, sé que sí. Pero en aquellos días leí perturbado y molesto su obra de juventud Historia universal de la infamia, sin comprender mucho qué era exactamente. Es curioso porque acabo de conocer por alguna entrevista en youtube, que para Roberto Bolaño este fue un libro fundamental.
Historia universal de la infamia adopta una perspectiva descarnada, incluso sórdida. Es pura narración seca, de soterrada brutalidad. A años del primer shock que supuso esta obra compuesta también de relatos, hoy creo que en ella se manifiesta el polo miserable de las cosmovisiones gnósticas y neoplatónicas. El mundo y la existencia terrenal como despojo, el tópico del cuerpo como sepultura, la quevedesca sucesión de difuntos que somos cada uno pero también sus bromas hoscas. Porque Borges solo postula lo que yo me había tomado obscenamente en serio durante mis paseos entusiastas en el Albaicín. En realidad, como bien supo Borges, no se trata de la cuestión acerca de si es o no cierto el tenso dualismo de estas concepciones. En realidad no hay nada cierto en ello y Borges profesó realmente el agnosticismo y el escepticismo. Tal vez el filtro de Platón o incluso las matemáticas, le sirvieron para ilustrar el tratamiento del mundo como despojo, amplificando su triste desmesura y su naturaleza caída.
Es como si Borges se acogiera a estas cosmovisiones del siglo II por su belleza y oportunidad interpretativa, como una forma de hermenéutica cuyo fundamento y primer valor buscado en la obra fuera su valor estético, el ser bella. Quizás, persiguiendo lo bello se va movilizando el mundo y embelleciéndose. Desde lo bello, el alma platónica mira el mundo, que se bifurca entre los polos puros de lo divino, por un lado, y de lo profano, del resto que hay que salvar. Así que no estaría bien esbozada la concepción dualista con la que juega el argentino si no mostrara el mundo en su crudeza, el mundo que anhela salvación, el mundo como algo prosaico y duro, con un texto descarnado. Hoy gusto más de este horrendo tropel de infamias en el que se aprecia al Borges que estaba por venir. Este libro que se instala en la infamia, aun dando la espalda a lo épico y a lo noble, no deja de evocarlo.
También en aquellos días ya de 1998 y 1999 descubrí El hacedor, con textos breves que he ido casi aprendiendo de memoria desde entonces. En él se hospedan los poemas que suelo leer en mis clases y pasajes inolvidables, como el que pinta la nada de Shakespeare, como acaso la de Dios, en una Creación condenada a desaparecer y a ser una mera sombra. O el tumulto de la civilización que brota de Homero, quien ciego también, sustituye el mundo visible por el otro donde habitamos para ser. Con los años han ido adquiriendo más sentido estos brevísimos textos y diría que incluso se han convertido en las claves esenciales de un escepticismo esteticista donde ser todo y nada al mismo tiempo. Cierro los ojos y sueño, para que vuelva a mi alcance la imagen profana de un río de coches en una gran avenida porteña, que se transforma en el triste Leteo que separa al poeta de una amiga que lo cruza alejándose de él. Ella saluda desde el otro lado y se despide, para ser tragada por la muerte.
Ese mismo río del olvido, o algún afluente, cruzó entre las orillas de uno y otro siglo. Entre uno y otro siglo el olvido y la proximidad del tiempo en que uno sabe a todas luces que la vida no va a durar eternamente, que el tiempo pasa de verdad y que ya hay bienes que no se van a obtener jamás. El nuevo siglo propicio al sentimiento de lo viejo, paradójicamente agudizado por lo nuevo apabullante.
Lamento que esto se esté alargando tanto, demasiado. Me temo que vendrá más adelante una tercera parte, siguiendo el curso del siglo.
-
-

 15:40
»
Educación y filosofía
15:40
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Borges y yo (primera parte)
Marcos Santos Gómez
La luz era diferente. Incluso lo que obedece a sus propias leyes fatales, lo que solo responde a inercias materiales, lo que existió antes del hombre y seguirá refulgiendo después: la luz… era distinta. ¿Es posible que cada década venga caracterizada por una luminosidad particular? ¿El universo físico distingue las décadas de un siglo, como hace la inteligencia de los hombres? Como es obvio, resulta ridículo conceder la menor credibilidad a esta hipótesis descabellada que mezcla la luz con las vicisitudes de la historia y de los tiempos del hombre. Y aunque así es, puedo asegurar que la luz en 1986 era distinta. En junio de ese año resplandecía con inocencia. Las reverberaciones sobre la gran superficie del mar en calma, la playa templada y bella, la tarde apacible, constituían un sereno esplendor. Los kilómetros de arena gris entre el Peñón de Gibraltar y la primera torre, mantenían un aire más grato y virgen en relación con el que tienen hoy.
Era preciso para llegar a las aguas luminosas conducir despacio por una pista de tierra llena de baches, que paralela al mar, de norte a sur, dividía más de cien metros de arenal a un lado y una extensa zona de huertas y cortijos al otro.
El coche conducido por mi padre traqueteaba y daba inevitables saltos en su marcha. Yo tenía quince años en aquel mes de junio del 86, pero aquello de que se ocupa este relato había brotado en realidad un par de años antes, cuando yo ostentaba unos trece años. Aseguro que para mí hoy es obvio, a fuer de falso e inexplicable, que la luz era otra. Más clara, más amarilla.
Mi padre aparcó en un rellano de los que había cada trescientos o quinientos metros. Todo el grupo familiar, con cierta soñolencia, caminamos hacia el mar. Éramos como el resto de familias que buscaban el punto donde instalar la sombrilla cerca de la orilla, y como ellas, nuestra marcha era pesada, entre cardos secos, juncos y la arena gris donde se nos hundían las chanclas. Una especie de ritual bíblico. Al mediodía el pueblo buscaba la costa en riadas de gente, y más tarde, cuando el sol se iba acercando al poniente, el éxodo fluía en sentido inverso, hacia el interior.
Yo iba concentrado en una sola obsesión. Mi cuerpo estaba nuevo, mi memoria se parecía a esa playa, vasta y vacía, todavía estaba por extenderse con los asuntos que habrían de sobrevenirme y todo era para mí impecable, como de metal bruñido bajo esa luz. En silencio, iba dando vueltas a la noticia, recién transmitida por la televisión, de que Borges acababa de morir. Muchos años después he sabido las circunstancias de esa muerte e incluso, contado por su esposa María Kodama a un periódico, cómo pasó en Ginebra los últimos días de su vida.
A pesar de esta seducción temprana por la figura del argentino, no entendía ni medianamente siquiera uno solo de sus relatos de El aleph y Ficciones. Captaba algo en ellos, pero lo que fuera me era difícil e inaccesible; aunque acaso vislumbraba la promesa de una extraordinaria experiencia intelectual y estética.
Aún no había leído un solo poema y menos un ensayo. Sabía el dato perturbador de que era un lector voraz, una enciclopedia viva, pero ciego y que nunca le daban el premio Nobel. El detalle de la ceguera fue la primera de sus “páginas” que supe leer. Una metáfora viva que, en sus propias palabras, tomaba por una suerte de ironía sagrada. En aquella tarde sencilla yo rebajaba a fábula esa broma de la providencia, cosa que él jamás hizo. Creía lo que durante varios años seguiría creyendo: que se había quedado ciego de tanto leer. Supe a medias que le habían diagnosticado una enfermedad ocular y que solo podía detener el deterioro de los ojos si dejaba de leer, prescripción que no quiso cumplir hasta sucumbir fatalmente a la ceguera. Un destino en realidad heroico, me parecía.
Mi idea fija era compartir esta noticia con el amable Félix que ya esperaba en la orilla a que llegásemos, un hombre que había aparecido hacía poco en mi mundo, por un cierto vínculo familiar. En las conversaciones que desde un par de años antes tuvimos sobre arte y literatura, yo había sentido arder la realidad, como si toda ella fuera la bíblica zarza ardiente. Así, todo ya se había incendiado en secreto, cuando supe de Borges.
Unos años atrás, Félix me había prestado el primer ejemplar de un libro de relatos de Borges que he tenido en mis manos. Estando algún curso por debajo de lo que entonces era segundo de B.U.P., quizás todavía en la enseñanza primaria obligatoria, la E.G.B., y después de haber leído otros autores clásicos, me puso en las manos este ejemplar. Era también verano, pero de 1984, y estábamos en esa misma playa. Recuerdo que me advirtió que cuando me topara con algún fragmento en latín, se lo mostrara para traducirlo. Yo, con la ingenuidad de la edad, sin siquiera concebir cómo funcionaba una lengua con declinaciones, creí que podía adivinar la traducción por el léxico y me envalentoné. Cándidamente le informé de que podía leer el latín, cosa por supuesto falsa, por mucho que yo me lo creyera. Así que él, de todos modos, asintió pero de hecho atisbaba con disimulo sobre mi hombro lo que yo iba leyendo y si distinguía alguna frase o parrafada en latín, me la traducía.
¿Qué demonios eran aquellos cuentos? No había leído nada igual. Solo, un poco antes, los relatos de Cortázar, que también me habían parecido raros e insólitos. Forzando las interpretaciones y sin entender demasiado, procurando hallar un sentido en tales textos, desconcertado, se puede decir que leí a Borges… casi.
Recuerdo que la estructura lógica de alguna trama, Félix me la intentó explicar dibujando con una caña en la arena mojada de la orilla. Fueron mis primeras lecciones de lógica que, debo confesar, tampoco llegaba a comprender del todo, con aquellos curiosos signos pintados en la arena, amenazados por el mar en cada ola.
Traté de entender lo que leía y durante años no lo entendí. Aunque ningún relato, incluso los de Borges, está escrito para entenderse como si debieran albergar un mensaje o moraleja. La cosa en el arte no va así. El relato puede ser más o menos comparado con una constelación sencillaque o se ve o no se ve, pero en todo caso es algo que está ahí, puesto para ser visto o ignorado. Pero nunca es una fábula. Lo que ocurría es que yo, “ciego” como Borges, tampoco podía ver las elegantes e irónicas reverberaciones cultas de su estética. Solo al empezar a estudiar filosofía, fui ya vislumbrando algo, entre la tarde de su muerte, en 1986, y mi ingreso en la universidad, en 1989. Unas hermosas “complicaciones” con los temas, una “frialdad” que incendiaba. A mi manera, fui también un bibliotecario que amaba y buscaba a los libros sin ser capaz de leerlos.
Félix me contó también que Borges era eterno candidato al premio Nobel pero no se lo concedían por una vaga razón política. Este hombre, Félix, que era abiertamente de izquierdas, se esforzó en que me diera cuenta de que las ideas sobre política que manifiesta un escritor no debían impedirme leerlo. Era preciso no perderse a Borges, por muchas tonterías que dijera sobre la política. A mi manera entendí una verdad que he mantenido toda mi vida: que un genio como Borges puede no estar a la altura de su genio en las cuestiones prácticas. Pero sigue siendo un genio.
Recientemente, leyendo el texto de uno de sus muchos cursos que permanecían inéditos y que yo no conocía (creía haber leído toda su obra cuando me lo encontré hace poco en una librería) y que trata sobre la poesía y el compromiso, el propio Borges viene a afirmar que el poeta debe ejercer una adoración de la belleza, sin preguntarse nada más, incondicional; es decir, sin que el arte deba reducirse por obligación a fábula (típico error, he señalado supra, de adolescente). Es primero la purísima emoción que nos indica el buen camino, no moral, sino estético. O sea, que para hacer algo artísticamente logrado, hay que someterse al arte sin reclamarle nada. Después, acaso, pueda sobrevenir el compromiso político en los mismos textos, pero como un segundo momento advenido, si es el caso. Sea lo que sea, el poeta no debe forzar ni empeñarse en promulgar un mensaje. Para Borges el buen creador tiene que escuchar antes que imponerse caminos estéticos o retóricos concretos, al modo de los manifiestos y los prejuicios.
Digo que creía haber leído todo de Borges pero que nunca acabo de encontrarme textos nuevos. Quitando sus ya tan conocidas obras mayores, casi todo Borges es textos menores. Agotó cientos de páginas comentando con bella precisión pero suma parquedad, a otros autores. En gran parte, su obra completa se compone solo de “sencillos” prólogos. Es más, su obra, al menos la que le hizo merecedor del Nobel que nunca tuvo, fueron dos breves libros de relatos, acaso otros dos de ensayos y un puñado de poemas que caben en un volumen de extensión mediana.
Más tarde sí aprendí por fin el latín, leí bastante más, en especial clásicos de la lengua española (entonces, lamentablemente no se estudiaba la literatura universal en el Bachiller) y profundicé en el disfrute, en definitiva, de la literatura. Fue, pienso haciendo balance, un privilegio pero también un error el haberme codeado como lector con los gigantes. Porque los clásicos, que son los textos que nunca defraudan, que han pasado la prueba del tiempo, como señala el profesor Cerezo, los que seguro que te van a regalar algo sublime y muy valioso, pueden contagiar una cierta enfermedad platonizante. Así, por este sesgo, la literatura se concibe como si solo valiera la intemporalidad de las obras inmortales, lo cual es una falacia, ya que ninguna obra literaria puede ser intemporal. Se busca una escritura pura, paradigmática, canónica o arquetípica, en imitación de lo que los clásicos suponen para uno hoy (no en su época, claro). No es posible ni recomendable aspirar a semejante Olimpo cuando se escribe. Simplemente porque nadie puede escribir así, obligándose a dejar una supuesta huella imborrable. O se disfruta de verdad o no hay arte.
Borges es propicio a extremos de elevado platonismo (el ámbito de los arquetipos que solo se puede suponer aunque no llegar a creerlo) y en el otro extremo, infiernos de malevos, de sangre, de duelos a cuchillo, infamias, batallas, vidas brutales y sórdidas que aparecen también en su obra. Es donde habita el cuerpo de los hombres un mundo despojado de ser, pero que haciéndose más infierno (devaluándose ontológicamente) puede invocar paradójicamente en un giro magistral el cielo de las ideas o el ser.
Retornando a mi relato, es preciso confesar que no acerté a avanzar mucho más en lo que “quería decir” Borges, pero a lo largo de los años de mi bachillerato, hasta 1989, de vez en cuando lo releía y me sorprendía hallar nuevos relatos asombrosos, con algo en ellos que me resultaba por un lado inaccesible, pero también una suerte de invitación a lo que Lázaro Carreter, en su inolvidable manual de Literatura para bachilleres, describía como un vértigo metafísico.
Félix me subrayaba siempre dos relatos en especial: El Aleph, que solo pude leer cuando me hice con un ejemplar del libro de cuentos con ese nombre. Me definió la idea del Aleph como un punto en el universo donde se ven las cosas como las vería Dios, en una simultaneidad eterna, todo concentrado, todas las perspectivas, todos los tiempos, caras, figuras e instantes, todos los seres en definitiva, incluso los imaginados y maravillosos, las fábulas…Y Borges, con este recurso literario, emprende nada menos que la imposible descripción del universo. Despliega enumeración carnal y simbólica de los entes, tan exhaustiva que disuelve a los propios entes, como hace también la prodigiosa capacidad memorística de su otro personaje: Funes el memorioso. Al final todo es caos y tenaz disolución.
Leamos, pues, al propio Borges en uno de sus párrafos más sobrecogedores. Pocas veces la palabra llega a esta intensidad, a este incendio (¡¡cómo puede decirse que la prosa de Borges es fría, por favor!!) y confieso que son líneas que me causaron entonces y aún hoy, cada vez que las releo, una fortísima emoción. En ellas, unas dos páginas en octavilla, se lee la enumeración de todo lo contenido en el Aleph, o sea, en el universo. Una enumeración que aspira a nombrarlo todo. Citemos solo la parte final:
“(…) vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo.Sentí infinita veneración, infinita lástima”.
Es difícil leer estas páginas sin sentir una intensa desolación y en cierto modo una silenciosa euforia. Emerge también un inexplicable sentimiento de piadosa gratitud y hasta una justificación. Uno se queda tambaleándose. Hay en ellas la poderosa afirmación de algo no dicho, pero invocado en la exaltada y triste enumeración que se añade, también, al universo que describe, como una de las más conmovedoras líneas de la literatura universal. Yo en mi adolescencia lo entendí como una especulación acerca de cómo podría ver el universo el ojo de Dios; quizás como un punto intemporal donde confluyen todos los tiempos (igual que en un punto puede haber infinitos puntos). Y de algún modo, todo es salvado por Quien lo mira eternamente y lo guarda en su memoria.
También leí en los años mozos el relato titulado El inmortal. Félix me advirtió riendo que después de leer ese relato se le quitan a uno las ganas de ser inmortal. Como se diría en la filosofía, no podríamos ser individuos ni personas si fuéramos inmortales, pues nos confundiríamos fantasmalmente con la especie, con el universal o con la nada más descolorida. Hay mucho que decir de estos dos relatos, en cierto modo complementarios y antagónicos, pero no deseo desviarme de la intención original de estas letras, que es la de esclarecer cómo operó formativamente (pedagógicamente) el deslumbrante contacto con un sol que en su cenit nos ilumina y moviliza, pero también nos abrasa.
Escogeré solo un par de momentos significativos más, de otras etapas posteriores, en los que la subjetividad de quien escribe estas líneas ha tratado de mirar y acercarse a ese sol peligroso.
El eco de aquellos días de playa perdidos en los ochenta, los instantes que solo un Aleph podría rescatar, perdura y ha seguido modulando mis posteriores encuentros con la literatura de Borges y toda la demás. Una suerte de paisaje de otra década ya muy distante, con una luz distinta, a donde se siguen remitiendo, con cierto anacronismo por mi parte, las páginas de Borges que vamos releyendo mientras nos consume soterrada y lentamente la muerte. Pintamos un paisaje que solo existe en el recuerdo inasible y quizás en los abismos del subconsciente. A este paisaje se fueron superponiendo los demás, el primero de los cuales podemos datar en la primera mitad de los noventa, cuando ya era estudiante en la universidad.
Solo creo necesario todavía hacer una breve pausa para aclarar que de algún modo, Borges fue la razón de que estudiara la carrera de Filosofía. Lo primero que supe de la filosofía fue su belleza. Como existe en los textos de Borges. Pero no menos fatalmente, se cruzaron en aquellos años últimos de los ochenta la novela, y la película, El nombre de la rosa. Ahí estaba también el argentino, desde el prisma no menos irónico y hasta burlón de Umberto Eco. El bibliotecario ciego que vela en la biblioteca del monasterio se llama Jorge de Burgos, en escolástica pugna con los nombres. Pero sobre todo estaba la presencia de ese paraíso y laberinto de los libros, que los hombres solo pueden fatigar accediendo a uno pocos en la breve existencia y perdiéndolos casi todos. Copias de copias de copias, como una letanía. Un pathos religioso que sumar a la mera belleza, una trascendencia de lo bello.
Supongo que de algún modo ya buscaba a Platón, anticipándolo, falseándolo y amándolo. El paseo por la filosofía iba a ser, esperaba, como los cuentos de Borges o el bello sofisma de la rosa que es, falazmente, todas las rosas. La rosa de Paracelso. Una épica de la razón y un éxtasis en el que ganarlo todo y perderlo todo.
En los cinco cursos de mi licenciatura, empecé a releer los relatos de Borges, retomándolo, pero solamente lo que había leído en la adolescencia. Continuó suponiendo un gran desafío que no dejaba de desconcertarme. Las páginas elegantes, serenas, precisas, del gran escritor se tornaron para mí, erróneamente, en una suerte de exposición de alguna filosofía. Esa fue la mayor de las herejías que he profesado: considerar que la filosofía busca fundamentalmente lo bello, que consiste en la desinteresada búsqueda de la belleza.
Leía, y leíamos los estudiantes de filosofía a Borges como si fuera una especie de joya alucinante. Sus textos formaban parte de un lenguaje de ángeles o del heroico y mágico esfuerzo de descifrar el universo. De la escoria y el carbón al diamante.
Reunidos en la cafetería de la Facultad, en el curso ya postrero de mi licenciatura, en cierta ocasión salió el tema de Borges. Recuerdo que alguien resaltó la hondura e insufrible belleza de sus poemas, que densificaban lo dicho en los relatos y lo expresaban de manera más concentrada. Era el autor que nos gustaba a todos. Yo había descubierto también por entonces el relato Tlon, Uqbar, orbis tertium (espero haberlo escrito bien) que me produjo la sensación de que esclarecía mucho de los temas. Me extrañó no haberlo leído antes, llevado por las charlas con Félix.
Pero tarde o temprano hube de comprender con lástima que Borges no era, propiamente, un creador de sistemas filosóficos ni tampoco de filosofías más o menos posmodernas; es decir, no era un filósofo. Aunque me habría entusiasmado que lo fuera y que la filosofía fuera así, como Borges, y de hecho lo creí mucho tiempo. Debo, no obstante, confesar que a veces sigo reclamando obscenamente a la filosofía que sea como los textos de Borges.
Concluye aquí la primera parte de estas memorias y prometo su pronta continuación en una nueva entrega…